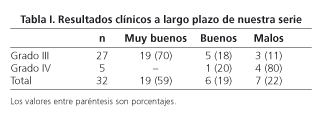My SciELO
Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO -
 Access statistics
Access statistics
Related links
 Cited by Google
Cited by Google -
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO  Similars in Google
Similars in Google
Share
Revista Española de Enfermedades Digestivas
Print version ISSN 1130-0108
Rev. esp. enferm. dig. vol.97 n.2 Madrid Feb. 2005
| TRABAJOS ORIGINALES |
Ligadura de las arterias hemorroidales guiada por Doppler en el tratamiento
de las hemorroides sintomáticas
J. M. Ramírez, V. Aguilella, M. Elía, J. A. Gracia y M. Martínez
Sección de Coloproctología. Servicio de Cirugía B. Hospital Clinico Universitario. Zaragoza
RESUMEN
Objetivo: el objetivo de este trabajo es valorar en la clínica la eficacia de una nueva técnica quirúrgica para el tratamiento de las hemorroides de grado III y IV.
Material y método: se incluyen en el estudio 32 pacientes (17 mujeres), 27 presentaban hemorroides de grado III y 5 de grado IV. Para la técnica se utilizó un prostoscopio transparente que incorpora un transductor Doppler en su extremo para localizar las arterias hemorroidales que se ligan mediante puntos que engloban la mucosa y submucosa. Se analizó el tiempo de intervención y las complicaciones intra y postoperatorias, así como las recidivas. Los pacientes fueron controlados al alta, a la semana, mes, 6 meses y al año de la intervención.
Resultados: el tiempo medio de intervención fue de 27 (rango 18-43) minutos, localizando de media 5 (rango 4-7) ramas arteriales. No existieron complicaciones intraoperatorias. Ningún paciente presentó dolor severo o moderado en alguno de los controles, refiriendo habitualmente molestias anales discretas. La rectorragia autolimitada y el tenesmo fueron las complicaciones post-operatorias más frecuentes. Tras el seguimiento a 1 año, 19 enfermos estaban asintomáticos y en 6 ocasiones los síntomas habían disminuido significativamente, en el resto la intervención fue ineficaz. Agrupados los pacientes por grados, la técnica presentó malos resultados en sólo 3 pacientes con hemorroides grado III, pero en hemorroides grado IV, los resultados fueron malos en 4 de los 5 pacientes.
Conclusiones: la ligadura de la arteria hemorroidal guiada por Doppler es una técnica sencilla, bien tolerada, con buenos resultados en hemorroides grado III.
Palabras clave: Hemorroides. Ligadura arteria hemorroidal. Doppler.
INTRODUCCIÓN
La patología más frecuente en las consultas de coloproctología es aquella relacionada con las hemorroides, que siguen siendo un gran problema socio-sanitario. Desde hace algún tiempo, se acepta que las hemorroides se originan en las almohadillas vasculoelásticas del canal anal (1), que en número de tres se encuentran ya en el embrión, y que mediante variaciones en el tamaño de las mismas juegan un papel complementario en la continencia a líquidos y gases (2). En este contexto, cuando las fibras submucosas de sostén fallan, las almohadillas endoanales pierden sus propiedades de control, ingurgitándose y deslizándose progresivamente hacia fuera del canal anal, originando los síntomas clásicos de las hemorroides, la rectorragia y el prolapso (3). Basados en esto, y una vez los consejos higiénico-dietéticos han fracasado, los tratamientos quirúrgicos actuales se orientan a intentar corregir el deslizamiento de los plexos hemorroidales, o simplemente a resecar las hemorroides a la manera clásica.
Recientemente se ha propuesto un nuevo tratamiento para las hemorroides sintomáticas (4) basado en la idea de disminuir el aporte sanguíneo a los plexos hemorroidales ligando la arteria nutricia que previamente se ha localizado mediante ultrasonidos.
En este trabajo presentamos esta nueva técnica operatoria de la ligadura de la arteria hemorroidal guiada por Doppler (LAHGD) y los resultados obtenidos con ella tras un periodo de seguimiento de 12 meses.
MATERIAL Y MÉTODO
Se incluyen en este trabajo 32 pacientes (17 mujeres) con una edad media de 43 años (rango 26-76). De los 32 pacientes, 27(85%) presentaban unas hemorroides grado III (el prolapso no se reduce espontáneamente y necesita ayuda manual) y 5 casos fueron clasificados preoperatoriamente como grado IV (el prolapso hemorroidal no se puede reducir). El síntoma principal en todos los pacientes fue la rectorragia además del prolapso. Todos se manifestaban continentes y sólo en 3 casos de grado IV existía necesidad de uso de compresas por ensuciamiento ocasional.
En todos los casos se informó exhaustivamente a los pacientes de la técnica y se pidió el consentimiento para la misma.
La preparación preoperatoria consistió en un simple enema de fosfato de 250 ml.
Si bien es una técnica que puede realizarse bajo anestesia local, nosotros preferimos emplear en todos los casos y por mantener nuestro protocolo de tratamiento de las hemorroides, la anestesia raquídea. La intervención se desarrolló con los pacientes en posición de talla.
Para el desarrollo de la técnica utilizamos el equipo especialmente desarrollado para la misma, KM-25 (Vaidan Medical Corp, Florida, EE.UU.), consistente en un proctoscopio transparente de 12 cm de longitud con una ventana lateral en su extremo, que incorpora un transductor Doppler junto a la ventana, todo ello conectado a un amplificador y fuente de luz (Fig. 1). Tras ser introducido en el ano, el transductor se emplaza en canal anal alto y el proctoscopio se gira lentamente en el sentido de las agujas del reloj. Un sonido característico en el amplificador indica la localización de las arterias principales, y sus ramas si las hubiera, que se van ligando, conforme aparecen, con puntos que incluyen mucosa y submucosa dados a través de la ventana lateral, usando un porta largo convencional y material de reabsorción lenta de 2/0 con aguja semicircular. La intervención se da por finalizada cuando dejan de oirse los latidos en el amplificador.
El alta se dio el mismo día, con pauta analgésica a la demanda, recomendando dieta abundante en fibra y vuelta a la actividad diaria habitual.
A todos los enfermos se les pidió que cumplimentaran una encuesta de escala analógica visual de dolor del 0 al 10 (0 ausencia de dolor, 10 el mayor dolor posible) durante la primera semana de postoperatorio debiendo anotar la puntuación máxima del dolor de cada día así como el dolor sufrido con la primera deposición tras la cirugía. Además de la alta, fueron controlados en las consultas a la semana, al mes, a los seis meses y al año.
RESULTADOS
Por lo que a la técnica respecta el tiempo medio de intervención, medido desde la introducción del proctoscopio hasta la comprobación de la ausencia total de sonidos arteriales, fue de 27 minutos (rango 18 a 43). Como media se localizaron 5 (rango 4-7) arterias que necesitaron como media 6 (rango 4-10) ligaduras para ser controladas. No existieron complicaciones intraoperatorias.
Los resultados por lo que respecta al dolor postoperatorio se reflejan en la figura 2. Ningún paciente padeció dolor moderado o severo en ninguno de los controles y en cualquier caso todos estaban libres de dolor o molestias anales a la semana de la intervención.
En cuanto a las complicaciones postoperatorias, 6 pacientes contaban algún episodio autolimitado de rectorragia durante la primera semana y 4 presentaron tenesmo. Hubo un paciente con trombosis hemorroidal externa y un paciente con fisura aguda de ano al tercer mes de la intervención, que se resolvió con tratamiento conservador.
La evaluación de la eficacia de la técnica nos la planteamos en la revisión del año. Los resultados clínicos los dividimos en muy buenos cuando el paciente estaba asintomático (sin rectorragia y sin prolapso); buenos cuando hubo una disminución significativa de la clínica (rectorragia y prolapso) y el paciente estaba satisfecho con la técnica y malos cuando la mejoría clínica había sido pobre o nula.
Los resultados a largo plazo de la técnica quedan reflejados en la tabla I. Del total de enfermos, 19 estaban completamente asintomáticos, en 6 casos se habían reducido significativamente los síntomas y en 7 ocasiones la intervención había sido ineficaz. Agrupados los pacientes por grados, en aquellos intervenidos con hemorroides grado III, la técnica obtuvo mejoría clínica significativa en 24 de 27 enfermos, sin embargo de los 5 pacientes con grado IV, sólo 1 se encontraba satisfecho con la intervención.
DISCUSIÓN
Es importante destacar que las hemorroides en sí, es decir las almohadillas endoanales, son estructuras anatómicas y funcionales normales y que no requieren tratamiento alguno. La indicación quirúrgica se comienza a plantear cuando presentan síntomas, fundamentalmente la rectorragia.
Existen multitud de tratamientos para las hemorroides sintomáticas y esta oferta continúa ampliándose conforme se conoce mejor la etiopatogenia y avanza el desarrollo tecnológico. En cualquier caso, nunca hay que olvidar que el síndrome hemorroidal se comporta como una patología benigna y que por lo tanto el tratamiento debería ser lo menos agresivo posible. En este sentido, lo ideal son los tratamientos conservadores y esto es posible en cerca del 90% de los pacientes que acuden a las consultas (5). En el resto, se hace necesaria la cirugía que clásicamente ha consistido en la hemorroidectomía, pero esta intervención (así como sus variantes) se asocia a importantes problemas postoperatorios, entre los que destacan el dolor, la hemorragia y la incontinencia (6,7).
Recientemente ha aparecido un método consistente en la hemorroidopexia mediante grapadora circular (8), que teóricamente conserva las almohadillas recolocándolas en el canal anal, y que según los resultados que se van comunicando (9,10) es significativamente menos doloroso que la hemorroidectomía.
Más recientemente, se ha comenzado a tomar en consideración el trabajo de Morinaga (4) sobre el uso de un transductor Doppler para localizar el aporte vascular a los plexos hemorroidales y la utilidad en el tratamiento de las hemorroides sintomáticas, de tal manera que al disminuir el aporte sanguíneo a las hemorroides estas disminuirán su tamaño y por lo tanto sus síntomas. Aunque en un principio puede parecer una idea novedosa, es un concepto muy antiguo (una de las bases del funcionamiento de la escleroterapia) que tomó nuevo impulso a partir de la década de los setenta, donde se puso de manifiesto la importancia del flujo arterio-venoso en la patogénesis de las hemorroides (11,12). La base teórica sobre la que se fundamenta la LAHGD parece probada y en ella se basaron los trabajos de Galkin y cols. (13) quienes trataron hemorroides con buenos resultados mediante la embolización de la arteria hemorroidal utilizando técnicas de radiología intervencionista.
En una revisión bibliográfica, y a parte del ya mencionado trabajo precursor de Morinaga, hemos encontrado muy pocas publicaciones sobre la LAHGD y ninguna de nuestro país. Así, existe un estudio pionero sobre 60 pacientes (14) donde obtienen una mejoría sintomática en el 90% de los enfermos tratados, con una mínima tasa de complicaciones (siendo la más frecuente la trombosis perirrectal) y sin constatar ningún caso de retención urinaria, impactación fecal o problemas de incontinencia. A este estudio se le puede criticar que presenta una serie poco homogénea de pacientes, incluyendo grados II, lo que explicaría los buenos resultados globales de la serie con fracaso completo en sólo el 3,3%.
En nuestro trabajo decidimos incluir exclusivamente pacientes con hemorroides prolapsadas de manera permanente o que necesitaran ayuda digital para su reducción, es decir, aquellos casos en los que caben pocas dudas sobre la necesidad de cirugía. Creemos que son en este tipo de hemorroides donde la LAHGD tiene que demostrar sus ventajas, pues en estadios I y II existen técnicas menos agresivas (escleroterapia, banding,...) que son obviamente de elección. Con este criterio de selección en nuestras manos, la técnica fue buena o muy buena en el 78% de nuestra serie. Cuando nos limitamos a las hemorroides de grado III, los resultados buenos o muy buenos se aproximan al 90%. Un hecho importante a resaltar de nuestro estudio, aunque tomado con cautela por el número pequeño de pacientes, es que en hemorroides con prolapso permanente e irreductible (grado IV), la LAHGD se ha mostrado muy poco eficaz, creemos que en estos casos se debe ofrecer otra técnica.
En este sentido nuestros resultados son similares a los obtenidos por Arnold y cols. (15), la serie más amplia publicada sobre la LAHGD; el trabajo se basa en 105 pacientes, con 78 enfermos grado III y 9 grado IV. De manera global el fallo de la técnica fue del 10,4%, pero en estadio IV, fracasó en cerca del 70% de los pacientes.
Recientemente se ha publicado un estudio randomizado (16), que compara la LAHGD con la clásica hemorroidectomía, encontrando significativamente menos dolor, menor estancia hospitalaria y retorno precoz a la actividad habitual con la LAHGD, a largo plazo la tasa de recidivas fue similar en ambas técnicas.
A la vista de nuestro estudio, apoyamos estos resultados ya que todos los pacientes de nuestra serie estaban prácticamente sin dolor tras la intervención y fueron capaces de reincorporarse a la actividad normal casi inmediatamente. Las manifestaciones más frecuentes del postoperatorio inmediato son las molestias anales discretas con cierto grado de tenesmo y algún episodio de rectorragia autolimitada.
Para la mayoría de los autores el fracaso de la LAHGD se debe a una mala técnica, al dejar alguna rama arterial sin ligar. Así, en un minucioso trabajo Aigner y cols. (17) demuestran la existencia de variantes frecuentes e inesperadas de las ramas terminales de la arteria rectal superior y resaltan la necesidad de controlar estas ramificaciones arteriales para que la técnica sea correcta. Estamos por supuesto de acuerdo con este análisis, pero puede ser oportuno señalar que el mayor fracaso de nuestra serie se dio en los pacientes con hemorroides grado IV; en estos pacientes el principal problema es el prolapso (y no la rectorragia) y aunque se consiga una adecuada disminución del flujo no se logra reducir significativamente la mucosa prolapsada, y por lo tanto los síntomas permanecen.
En conclusión, podemos decir que la LAHGD es una técnica sencilla y prácticamente exenta de riesgos y de complicaciones postoperatorias, y ha demostrado una eficacia alta en hemorroides grado III, cuando se realiza con minuciosidad.
BIBLIOGRAFÍA
1. Thompson WHF. The nature of Haemorrhoids. Br J Surg 1975; 62: 542-52. [ Links ]
2. Jorge JM, Wexner SD. Anorectal Manometry: Techniques and clinical applications. South Med J 1993; 86: 924-31. [ Links ]
3. Sardinha TC, Corman ML. Hemorrhoids. Surg Clin North Am 2002; 82: 1153-67. [ Links ]
4. Morinaga K, Hasuda K, Ikeda Y. A novel therapy for internal hemorrhoids: ligation of the hemorrhoidal artery with a newly devised instrument (Moricorn) in conjunction with a Doppler Flowmeter. Am J Gastroenterol 1995; 90: 610-3. [ Links ]
5. The standards task force ASCRS. Practice parameters for the treatment of Hemorrhoids. Dis Colon Rectum 1993; 36: 1118-20. [ Links ]
6. Keighley MRB, Williams NS. Surgery of the anus, rectum and colon. London: Saunders WB Co Ltd., 1993. [ Links ]
7. Ho YH, Seow-Choen F, Tan M. Leong APFK. Randomised trial of open and closed haemorrhoidectomy. Br J Surg 1997; 84: 1729-30. [ Links ]
8. Longo A. Treatment of haemorrhoidal disease by reduction of mucosa and haemorrhoidal prolapse with a circular stapling device: a new procedure- 6th World Congress of endoscopic Surgery. Mundozzi Editore 1998; 777-84. [ Links ]
9. Wilson MS, Pope V, Doran HE, Fearn SJ, Brough WA. Objective comparison of Stapled anopexy and open hemorrhoidectomy: a randomised, controlled trial. Dis Colon Rectum 2002; 45: 1437-44. [ Links ]
10. Sutherland LM, Burchard AK, Matsuda K, et al. A systematic review of stapled hemorrhoidectomy. Arch Surg 2002; 137: 1395-406. [ Links ]
11. Kapuller LL, Pirtakhiia RV, Rivkin VL. Importance of arteriovenous anastomoses and cavernous structures of the rectum in the pathogenesis of hemorrhoids. Arkh Patol 1970; 32: 52-6. [ Links ]
12. Thulesius O, Gjores JE. Arterio-venous anastomoses in the anal region with reference to the pathogenesis and treatment of haemorrhoids. Acta Chir Scand 1973; 139: 476-8. [ Links ]
13. Galkin EV, Iavisia AM, Vdovenko PA. Interventional radiology for chronic hemorrhoids complicated by hemorrhage. Vestn Rentgenol Radiol 1998; 21-4. [ Links ]
14. Sohn N, Aronoff JS, Cohen FS, Weinstein MA. Transanal hemorrhoidal dearterialization is an alternative to operative hemorrhoidectomy. Am J Surg 2001; 182: 515-9. [ Links ]
15. Arnold E, Antonietti G, Rollinger G, Scheyer M. Dopplersonografisch unterstützte Hämorrhoidenarterienligatur. Eine neue Therapie bei symptomatischen Hämorrhoiden. Chirurg 2002; 73: 269-73. [ Links ]
16. Bursics A, Morvay K, Kupcsulik P, Flautner L. Comparison of early and 1-year follow-up results of conventional hemorrhoidectomy and hemorrhoid artery ligation: a randomized study. Int J Colorectal Dis 2004; 19: 176-80. [ Links ]
17. Aigner F, Bodner G, Conrad F, Mbaka G, Kreczy A, Fritsch H. The superior rectal artery and its branching pattern with regard to its clinical influence on ligation techniques for internal hemorrhoids. Am J Surg 2004; 187: 102-8. [ Links ]











 text in
text in