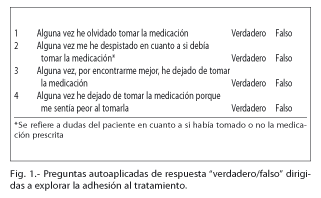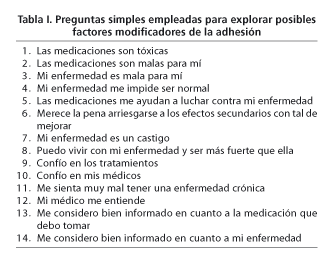My SciELO
Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO -
 Access statistics
Access statistics
Related links
 Cited by Google
Cited by Google -
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO  Similars in Google
Similars in Google
Share
Revista Española de Enfermedades Digestivas
Print version ISSN 1130-0108
Rev. esp. enferm. dig. vol.97 n.4 Madrid Apr. 2005
| TRABAJOS ORIGINALES |
Adhesión al tratamiento en la enfermedad inflamatoria intestinal
A. López San Román, F. Bermejo1, E. Carrera, M. Pérez-Abad2 y D. Boixeda
Servicio de Gastroenterología. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 1Servicio de Aparato Digestivo.
Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada. Madrid. 2Servicio de Bioquímica. Hospital Ramón y Cajal. Madrid
RESUMEN
Objetivo: la adhesión al tratamiento es importante para el éxito del mismo. Quisimos conocer este dato en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.
Pacientes y métodos: hemos explorado la adhesión al tratamiento y sus condicionantes en 40 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, aplicando una batería de pruebas.
Resultados: un 67% (IC 95%: 51-81%) de los pacientes presentaba algún grado de falta involuntaria de adhesión. A su vez, un 35% (20-51%) de los pacientes presentaba algún grado de falta voluntaria de adhesión. Globalmente, un 72% (56-85%) de los pacientes presentó uno u otro tipo de falta de adhesión. El correlato objetivo, se obtuvo mediante la determinación de salicilatos en orina en el subgrupo de pacientes bajo tratamiento con mesalazina o derivados (15 casos). Dos de ellos (13%), no tenían niveles detectables, traduciendo falta absoluta de adhesión al tratamiento.
La adhesión intencionada era tanto más baja cuanto menores eran las puntuaciones en las áreas intestinal (p=0,02) y social (p=0,015) del IBDQ-32, así como en aquellos con enfermedad de Crohn menos activa (p < 0,005), pacientes con puntuaciones altas de depresión y alta discordancia con el médico (p = 0,01), pacientes con largo tiempo de evolución de su enfermedad (p = 0,057), los que no se consideraban bien informados acerca de sus medicaciones (p = 0,04) o con menos confianza en sus médicos (p = 0,03).
Conclusiones: la falta de adhesión intencionada es prevalente en este grupo de pacientes. La corrección de los factores que la predicen puede mejorar los resultados terapéuticos.
Palabras clave: Enfermedad inflamatoria intestinal. Tratamiento. Adherencia al tratamiento.
INTRODUCCIÓN
La aproximación al tratamiento de cualquier enfermedad ha de perseguir un doble objetivo, que probablemente a todos nos resulta claro: conseguir un beneficio para el paciente sin causar efectos adversos significativos. Los pasos que se dan para ello son de muy diversa naturaleza. Los medicamentos comienzan su andadura en el mundo aséptico de las ciencias experimentales, pasan la prueba de los estudios preclínicos y clínicos, se analizan profundamente sus posibilidades en reuniones de especialistas de mercadotecnia de laboratorios farmacéuticos y llegan por fin al médico prescriptor, a quien se presentan como un avance más o menos definitivo en la terapia de un cuadro en concreto. Sobre este esquema hacemos nuestros cálculos de eficacia y eficiencia del tratamiento. En ningún momento se tiene en cuenta la opinión del paciente, porque, claro, ¿quién va a dudar que lo que el paciente quiere es mejorar y que por lo tanto se tomará el tratamiento que le indiquemos?
Quizás porque no entendemos las necesidades de los pacientes, quizás porque nuestro concepto de "mejoría" y el de ellos no son exactamente superponibles, lo cierto es que la aplicación práctica de cualquier tipo de medicación debe tener en cuenta un elemento imprescindible, sin el cual su uso se verá abocado, si no al fracaso, por lo menos a unos resultados peores de lo esperado. Este elemento es la adhesión (1,2). Dicho término se puede definir como la participación activa e informada de los pacientes en las decisiones de tratamiento (1,3), que tiene a su vez como efecto inmediato que el seguimiento de las medidas terapéuticas indicadas sea óptimo o por lo menos alcance un mínimo necesario. Este término de adhesión sustituye al previo de cumplimiento, que dejaba al paciente como mero seguidor de las indicaciones médicas, sin suponerle un papel activo. En el idioma castellano, puede surgir la confusión entre adhesión y adherencia, término que quizás pueda tender a imponerse al parecerse más al inglés adherence. En realidad, adhesión es el término correcto, ya que adherencia, del latín adhaerentia, se refiere meramente a la cualidad de adherente, mientras que adhesión, del latín adhaesio, es más amplio, recogiendo el significado de "...la acción y efecto de adherir o adherirse, conviniendo en un dictamen o partido...." (4). Esto nos ha sido confirmado por el Departamento de Español al Día de la Real Academia de la Lengua Española en su página de Internet (www.rae.es). No obstante, pensamos que "cumplimiento" o "seguimiento" son términos adecuados para referirse de manera práctica al hecho de que un paciente se administre realmente el tratamiento que nosotros le sugerimos.
La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) representa una situación que, a priori, puede considerarse de alto riesgo para una baja adhesión al tratamiento: enfermedades crónicas, que afectan a personas jóvenes, de curso impredecible, con periodos de inactividad a veces prolongados y con tratamientos a veces inconvenientes o desagradables de aplicar, como los enemas (1,2,5). El paciente debe tener la convicción profunda de que el tratamiento indicado es necesario y conveniente para la solución o contención de su problema, incluso en la terapia de profilaxis, en la que la dosis de fe en nuestras recomendaciones que le pedimos a los pacientes es a veces casi sobrehumana.
Nos ha interesado recoger, en una consulta monográfica de EII, cuál es el grado de adhesión al tratamiento que los pacientes presentan, así como estudiar qué factores influyen en el mismo.
MATERIAL Y MÉTODOS
En el seno de una consulta monográfica de EII, se aplicó un conjunto de cuestionarios a una serie de 40 pacientes consecutivos, durante los meses de diciembre de 2003 y enero de 2004.
Se excluyó a pacientes en su primera consulta, pacientes en consulta urgente, personas con enfermedades asociadas que pudieran determinar confusión en la interpretación de los datos y personas incapaces de rellenar los cuestionarios.
Se aplicó, previo consentimiento, una encuesta con los siguientes ítems:
-Colección de datos demográficos: edad, sexo, nivel de ingresos, nivel de educación.
-Datos referidos a la enfermedad: diagnóstico, tiempo de evolución, índices de actividad (Harvey-Bradshaw en los pacientes con enfermedad de Crohn e índice clínico de Lichtiger en los diagnosticados de colitis ulcerosa) (6,7).
-Colección de datos referidos al tratamiento en el momento de la encuesta; fármacos tomados, dosis y pauta (estos datos fueron cotejados posteriormente con la historia clínica).
-Prueba de ansiedad y depresión (Hospital anxiety & depression score) (8).
-Test IBDQ-32 de calidad de vida en pacientes con EII (9), no específicamente validado en nuestro medio pero similar al IBDQ-36, que sí lo está.
-Declaración auto aplicada de adhesión al tratamiento (1) (Fig. 1).
-Escala de desacuerdo entre paciente y médico, que consta de 10 preguntas contestadas mediante una escala visual, que se refieren a aspectos concretos de la percepción de salud por parte del paciente y del médico, y del transcurso de la visita recién terminada; esta escala, no validada aún en nuestro medio, fue proporcionada por su autora, tal como pueden hacer los investigadores interesados siguiendo las instrucciones expresadas en su artículo (1); la manera precisa de aplicar la escala, así como la versión completa de la misma, se dispensa por la autora a los interesados al contactar con ella.
-Preguntas simples encaminadas a explorar posibles factores modificadores de la adhesión (Tabla I), contestadas mediante escala visual medida de 0 a 10, con resultados expresados cuantitativamente.
Tras la consulta, el médico que atendió a los pacientes (ALS) rellenó la parte correspondiente de la escala de desacuerdo entre paciente y médico (1).
Además, en los pacientes que estaban tomando mesalazina o alguno de sus derivados, se recogió una muestra de orina inmediatamente tras la consulta. Dichas muestras fueron analizadas mediante inmunoanálisis de polaridad de fluorescencia (FPIA) en busca de salicilatos; esta técnica se ha demostrado adecuada para la evaluación de la presencia en orina de ácido 5-aminosalicílico y sus metabolitos (10).
Los resultados fueron analizados mediante el empleo del paquete estadístico para ordenador SPSS versión 10.0. Se calcularon los intervalos de confianza al 95%. Consideramos estadísticamente significativo un valor de p < 0,05. En las variables cuantitativas se calculó la media aritmética (desviación estándar). En las variables continuas para la comparación de medias se utilizó el t test. Las variables categóricas se compararon mediante la prueba de la Chi cuadrado (χ2), excepto en las comparaciones en las que en alguna de las variables se esperaba menos de 5 registros, utilizándose en este caso el test de Fisher.
RESULTADOS
Incluimos a 40 pacientes, 20 varones y 20 mujeres. La edad media fue de 39,4 ± 10,5 años. El diagnóstico era de enfermedad de Crohn en 28 pacientes (70%) y de colitis ulcerosa en 12 (30%).
En el caso de los pacientes con enfermedad de Crohn, el índice de Harvey-Bradshaw medio fue de 2,6 ± 2,9 puntos. En aquellos con colitis ulcerosa, el índice de Lichtiger fue de 4,1 ± 2,5 puntos.
Las preguntas fueron contestadas por el 100% de los pacientes.
La aplicación de las preguntas acerca de la adhesión, estudió separadamente la existencia de falta involuntaria y voluntaria de adhesión. Un 67% (IC 95%: 51-81%) de los pacientes presentaba algún grado de falta involuntaria de adhesión. Concretamente, un 60% (IC 95%: 43-75%) de los pacientes estuvo de acuerdo con la afirmación "alguna vez he olvidado tomar la medicación", mientras que un 38% (IC 95%: 22-54%) lo hizo con la afirmación "alguna vez me he despistado en cuanto a si debía tomar la medicación".
A su vez, un 35% (IC 95%: 20-51%) de los pacientes presentaba algún grado de falta voluntaria de adhesión. Un 15% (IC 95%: 5-29%) de ellos estuvo de acuerdo con la afirmación "alguna vez, por encontrarme mejor, he dejado de tomar la medicación" y otro 25% (IC 95%: 12-41%) con "alguna vez he dejado de tomar la medicación porque me sentía peor al tomarla".
Globalmente, un 72% (IC 95%: 56-85%) de los pacientes presentaron uno u otro tipo de falta de adhesión (voluntaria o involuntaria).
El correlato objetivo de la adhesión al tratamiento manifestada por los pacientes, se obtuvo mediante la determinación de los niveles de salicilatos en orina en el subgrupo de pacientes que estaba bajo tratamiento con mesalazina o alguno de sus derivados (15 casos). Dos de ellos (13%), no tenían niveles detectables de salicilatos en orina, lo que tradujo una falta absoluta de adhesión al tratamiento.
Se estudió la posible asociación de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas y escalas aplicadas a los pacientes y la falta de adhesión intencionada. De ello, resultó que tendían a presentar menor adhesión intencionada al tratamiento:
-Los pacientes con puntuaciones bajas en las áreas intestinal (p = 0,02) y social (p = 0,015) del IBDQ-32.
-Los pacientes con enfermedad de Crohn y puntuaciones bajas en la escala de Harvey-Bradshaw (es decir, pacientes con enfermedad poco activa clínicamente) (p < 0,005).
-Los pacientes con puntuaciones altas de depresión y alta discordancia con el médico (p = 0,01).
-Pacientes con más largo tiempo de evolución de su enfermedad (p = 0,057).
-Pacientes que no se consideraban bien informados acerca de las medicaciones que estaban tomando (p = 0,04).
-Pacientes con menos confianza en sus médicos (p = 0,03).
DISCUSIÓN
El acto médico queda definido no sólo por el transcurso de la relación entre paciente y médico, sino también por su resultado. Debemos darnos por satisfechos con algo más que la emisión de un diagnóstico y pronóstico correctos y la indicación del tratamiento idóneo. El seguimiento de nuestras indicaciones es el momento clave en el que evaluamos la eficacia del tratamiento y la ausencia de efectos secundarios, cerrando así el ciclo de la atención médica.
A este punto de vista tradicional, se añade la inquietante y estimulante convicción de que el paciente tiene mucho que decir en todo el proceso, y no podría ser de otra manera. Pensemos brevemente en cómo nuestras indicaciones terapéuticas inciden e interfieren en la vida de una persona: diseño de nuevos horarios, interrupción de actividades cotidianas, regulación impuesta de horas y tiempo de comidas y quizás otras actividades como el sueño. Además, obviamente tenemos que tener en cuenta que las medicaciones, como bien sabemos, tienen efectos adversos que pueden hacer que su toma se convierta en una auténtica prueba. En numerosas ocasiones, es difícil seguir el tratamiento por el mal sabor de la medicación o por los inconvenientes que su aplicación representa (pensemos en los enemas).
En resumen, es útil pararse a pensar que cuando indicamos al paciente el tratamiento que, a nuestro juicio, debe tomar para solucionar o prevenir un problema, le estamos solicitando un esfuerzo de colaboración para el fin feliz del mismo. Si el paciente se limita a seguir nuestras indicaciones, podremos explorar el cumplimiento; sin embargo, algunos piensan que este concepto ha quedado hoy superado (1-3). Si en lugar de ello, comprende, participa, y sugiere a la hora de indicar la terapia de su problema (lo cual es lógico), estaremos buscando su adhesión al tratamiento.
La adhesión al tratamiento determina el grado de seguimiento de las posologías y pautas especificadas, y esto modifica obviamente la exposición del organismo al fármaco empleado. Esto, a su vez, resulta en una disminución de los efectos esperados e inesperados de este en el propio paciente. Cuando prescribimos un tratamiento, damos por supuesto que la dosis administrada y el tiempo de empleo van a ser los que nosotros indiquemos. Sin embargo, esto no es así. Además de la normal y lógica falta de adhesión al tratamiento que nuestra propia humana imperfección determine (olvidos, despistes), desde hace mucho tiempo, se conoce que en determinadas circunstancias la adhesión se va a ver aún más comprometida. En la medicina general, situaciones como el tratamiento de la diabetes, la hipertensión arterial o las dislipemias, se asocian a una alta tasa de falta de adhesión (11-13). Esto aparece igual, quizás por otros motivos, en pacientes con infección por VIH (13) así como en los pacientes con tuberculosis (14,15).
En el caso concreto de la Gastroenterología, algunas enfermedades son de riesgo elevado para una adhesión deficiente, como la enteropatía por gluten, la infección por Helicobacter pylori y la hepatitis C crónica (16). Las enfermedades digestivas, de hecho, parecen asociarse en muchos casos a una elevada falta de adhesión (13,16).
Finalmente, en el terreno concreto de la EII, y como ya se ha indicado antes, la falta de adhesión no se debe sólo temer, sino incluso esperar (1). Esto ha sido explorado por diversos autores.
En un estudio acerca de la eficacia comparada de supositorios de mesalazina y enemas de hidrocortisona en pacientes con colitis ulcerosa distal (5), los autores postulan que parte del mejor efecto final de la mesalazina se debió a que tanto la evaluación de los pacientes acerca de lo práctico de uno y otro tratamiento, como la adhesión al mismo, fueron superiores en el grupo tratado con supositorios de mesalazina.
La cuestión de la adhesión se exploró de manera específica en otro estudio (17), en el que se determinó la presencia de sulfapiridina en el suero de pacientes con colitis ulcerosa a los que se había indicado tratamiento de mantenimiento con sulfasalazina. En 21 (12%) de 175 pacientes ambulantes, no había sulfapiridina sérica detectable, traduciendo una falta completa de adhesión al tratamiento. Estos resultados coinciden casi exactamente con los nuestros (13% de falta completa de adhesión).
En otro estudio (18), la tasa reconocida de falta de adhesión fue del 43%. La dosificación en tres tomas diarias fue un factor predictivo independiente de falta de adhesión al tratamiento (OR: 3,1), así como el trabajo a tiempo completo. En 12 pacientes (12%) no se detectaba el fármaco en orina, revelando falta completa de adhesión, y esto se asociaba a la presencia de depresión (OR: 10,5) y dosificación en tres tomas (OR: 3,7)
Una aportación muy interesante (1), ha explorado recientemente el papel de la relación entre paciente y médico en la adhesión. Encontraron que un 41% de los pacientes con EII encuestados tenían cierto grado de falta de adhesión, que en dos tercios era involuntario. Entre otros, predijeron una adhesión deficiente la baja actividad de la enfermedad, el hecho de ser pacientes nuevos, la duración larga de la enfermedad y la presencia de desacuerdo entre la percepción por parte de paciente y médico sobre si la consulta había o no cumplido las expectativas del primero, aunque este efecto sólo era observable en pacientes libres de estrés.
¿Y qué pasa si la adhesión no es óptima? ¿Va a influir esto el resultado del tratamiento? En un muy interesante estudio reciente (2), se siguió a 99 pacientes con colitis ulcerosa en remisión. Todos estaban tomando mesalazina como profilaxis, y se pudo averiguar (por el mayor control de la dispensación existente en ese medio sanitario) qué porcentaje de la medicación recetada compraban los pacientes. Se definió una adhesión satisfactoria si se recogían más del 80% de las recetas. Al analizar los datos de la recidiva, se encontró que mientras que los pacientes cumplidores del tratamiento permanecían clínicamente inactivos en su mayoría, el riesgo de recidiva se quintuplicaba en los que tenían una adhesión deficiente. Casi el 70% de los pacientes recidivantes no tenían una adhesión adecuada. Este mismo autor publicó unos años antes (19) un estudio en el que se encontró que ser varón, no tener pareja afectiva fija o tomar más de 4 fármacos, se asociaban a un alto riesgo de falta de adhesión.
En suma, parece que la adhesión es importante, pero no siempre lo suficientemente adecuada. Se asocian a una adhesión deficiente la historia larga de enfermedad, la inactividad de la misma, el hecho de ser varón sin pareja afectiva fija, la mala relación entre paciente y médico (más específicamente, la baja concordancia entre sus opiniones), y la depresión.
Nuestros resultados coinciden en parte con lo expresado. La tasa de adhesión incompleta es similar a la de estudios hechos en otros medios, y siempre es más alta la no adhesión involuntaria. De hecho, la no adhesión significativa es la voluntaria, que es la que debemos corregir. Nuestra tasa de falta completa de adhesión (13%), es casi exacta a la comunicada en la literatura. En el caso de la enfermedad de Crohn, la baja actividad se asoció a baja adhesión; quizás el escaso número de pacientes con colitis ulcerosa incluido impidió explorar en ellos este dato. Las puntuaciones altas de depresión en pacientes cuya opinión no coincidía con la del médico, y la afectación de la calidad de vida en las áreas intestinal y social (según cuestionarios específicos), así como la larga evolución de la enfermedad, también predijeron una adhesión deficiente. El empleo de preguntas libres pudo identificar que el no considerarse informados acerca de las medicaciones que estaban tomando y la menor confianza en sus médicos, se asociaban a escasa adhesión. Esto abre dos caminos muy interesantes en la prevención de este problema: aumentar la información a los pacientes y mejorar la relación con ellos. Coincide además con algunos de los problemas detectados por los propios pacientes en cuanto a las deficiencias de la atención recibida (20). La posibilidad de hacer esto en las consultas sobresaturadas de nuestro medio es de momento algo utópica, aunque quizás la colaboración de la enfermería, las asociaciones de pacientes y los farmacéuticos dispensadores, puede resultar clave a este efecto. La identificación de rasgos depresivos y su corrección es otro camino que debería abordarse específicamente.
En resumen, podemos considerar que la adhesión al tratamiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es, en nuestro medio, deficiente, tal como se ha comunicado en otros países. Determinados factores se asocian a menor adhesión, y de ellos, el fraccionamiento de la dosis en dos tomas, el tratamiento de una posible depresión asociada, una mejor información acerca de las medicaciones, y una mejor relación con el paciente, son los que más se prestan a la modificación.
AGRADECIMIENTOS
A Miquel A. Gassull por inspirar nuestro interés en este curioso e importante aspecto de la Gastroenterología y, concretamente, de la enfermedad inflamatoria intestinal.
A Maida Sewitch, por sus comentarios, su aportación de la prueba de desacuerdo entre paciente y médico y sus explicaciones pacientes acerca de cómo emplearla.
A José Antonio Ibáñez, por su asistencia con los instrumentos de medida de calidad de vida, ansiedad y depresión. Al personal del Laboratorio de Fármacos y de la Unidad de Estadística del Hospital "Ramón y Cajal".
CONFLICTO DE INTERESES
El Dr. López San Román ha impartido cursos, disfrutado invitaciones o asesorado a los tres laboratorios que comercializan mesalazina en España (FAES, Ferring, Schering-Plough).
El Dr. Bermejo fue, durante el periodo de recogida de datos, beneficiario de una beca de Schering-Plough España.
BIBLIOGRAFÍA
1. Sewitch MJ, Abrahamowicz M, Barkun A, Bitton A, Wild GE, Cohen A, et al. Patient nonadherence to medication in inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 2003; 98: 1535-44. [ Links ]
2. Kane S, Huo D, Aikens J, Hanauer S. Medication nonadherence and the outcomes of patients with quiescent ulcerative colitis. Am J Medicine 2003; 114: 39-43 [ Links ]
3. Dracup K, Baker DW, Dunbar SB, Dacey RA, Brooks NH, Johnson JC, et al. Management of heart failure. II. Counseling, education, and lifestyle modifications. JAMA 1994; 272: 1442-6. [ Links ]
4. Diccionario de la lengua española. 22ª edición. Madrid: Espasa Calpe, 2001. [ Links ]
5. Farup PG, Hovde O, Halvorsen FA, Raknerud N, Brodin U. Mesalazine suppositories versus hydrocortisone foam in patients with distal ulcerative colitis. A comparison of the efficacy and practicality of two topical treatment regimens. Scand J Gastroenterol 1995; 30: 164-70. [ Links ]
6. Harvey RF, Bradshaw JM. A simple index of Crohn's-disease activity. Lancet 1980; 1: 514. [ Links ]
7. Lichtiger SC, Present DH, Kornbluth A, Gelernt I, Bauer J, Galler G. Cyclosporin in severe ulcerative colitis refractory to steroid therapy. N Engl J Med 1994; 330: 1841-5. [ Links ]
8. Tejero A, Guimerá EM, Farré JM, Peri JM. Uso clínico del HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale) en población psiquiátrica. Un estudio de su sensibilidad, fiabilidad y validez. Rev Depto Psiquiatría Facultad Med Barna 1986; 13: 233-8. [ Links ]
9. Lopez-Vivancos J, Casellas F, Badia X, Vilaseca J, Malagelada JR. Validation of the Spanish version of the inflammatory bowel disease questionnaire on ulcerative colitis and Crohn's disease. Digestion 1999; 60 (3): 274-80. [ Links ]
10. Shaw IS, Jobson BA, Silverman D, Ford J, Hearing SD, Ball D, et al. Is your patient taking the medicine? A simple assay to measure compliance with 5-aminosalicylic acid-containing compounds. Aliment Pharmacol Ther 2002; 16: 2053-9. [ Links ]
11. Schroeder K, Fahey T, Ebrahim S. How can we improve adherence to blood pressure-lowering medication in ambulatory care? Systematic review of randomized controlled trials. Arch Intern Med 2004; 164: 722-32. [ Links ]
12. Pasternak RC. Report of the Adult Treatment Panel III: the 2001 National Cholesterol Education Program guidelines on the detection, evaluation and treatment of elevated cholesterol in adults. Cardiol Clin 2003; 21: 393-8. [ Links ]
13. DiMatteo MR. Variations in patients' adherence to medical recommendations: a quantitative review of 50 years of research. Med Care 2004; 42: 200-9. [ Links ]
14. Sánchez-Arcilla I, Vílchez JM, García de la Torre M, Fernández X, Noguerado A. Infección tuberculosa latente en población indigente. Comparación de dos pautas terapéuticas. Med Clin (Barc) 2004; 122: 57-9. [ Links ]
15. Jasmer RM, Nahid P, Hopewell PC. Latent tuberculosis infection. New England J Med 2002; 347: 1860-6. [ Links ]
16. Levy RL, Feld AD. Increasing patient adherence to gastroenterology treatment and prevention regimens. Am J Gastroenterol 1999; 94: 1733-42. [ Links ]
17. Van Hees PA, van Tongeren JH. Compliance to therapy in patients on a maintenance dose of sulfasalazine. J Clin Gastroenterol 1982; 4: 333-6. [ Links ]
18. Shale MJ, Riley SA. Studies of compliance with delayed-release mesalazine therapy in patients with inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther 2003; 18: 191-8. [ Links ]
19. Kane SV, Cohen RD, Aikens JE, Hanauer SB. Prevalence of nonadherence with maintenance mesalamine in quiescent ulcerative colitis. Am J Gastroenterol 2001; 96: 2929-33. [ Links ]
20. Casellas F, Fontanet G, Borruel N, Malgelada JR. Opinión de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal sobre la atención sanitaria recibida. Rev Esp Enferm Dig 2004; 96: 174-84. [ Links ]











 text in
text in