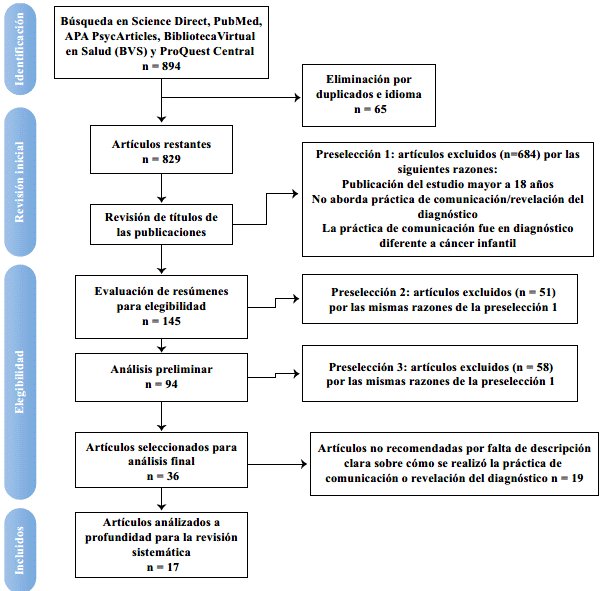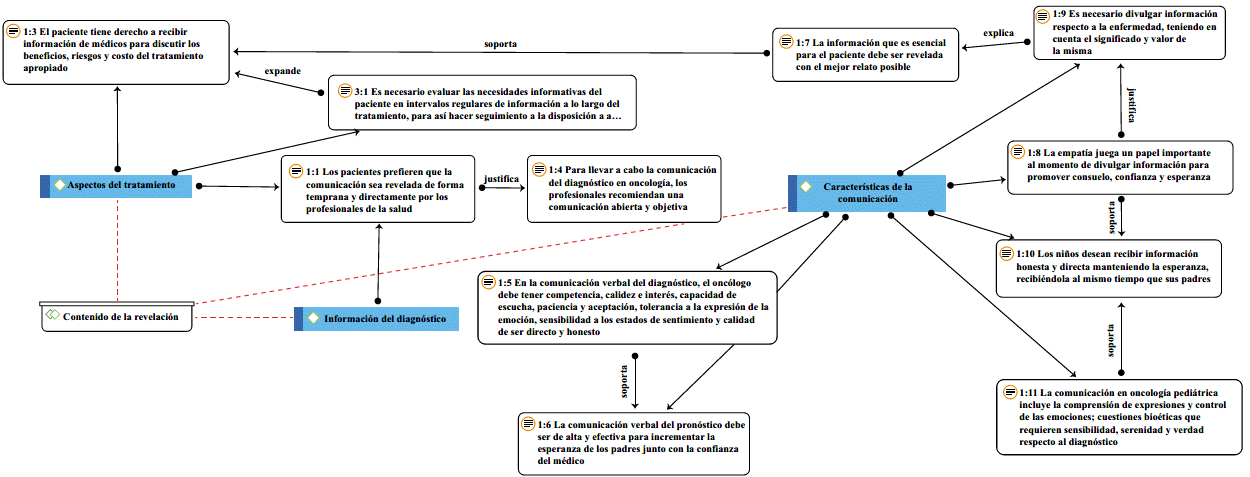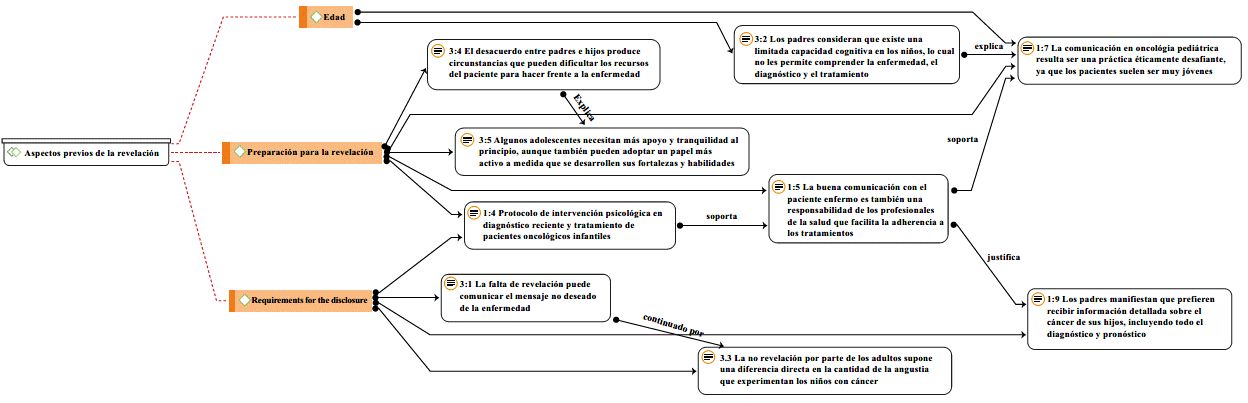My SciELO
Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO -
 Access statistics
Access statistics
Related links
-
 Cited by Google
Cited by Google -
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO -
 Similars in Google
Similars in Google
Share
Papeles del Psicólogo
On-line version ISSN 1886-1415Print version ISSN 0214-7823
Pap. Psicol. vol.43 n.2 Madrid May./Aug. 2022 Epub July 10, 2023
https://dx.doi.org/10.23923/pap.psicol.2977
Artículos
Prácticas clínicas de comunicación del diagnóstico en oncología pediátrica: una revisión sistemática
* Universidad El Bosque. Colombia. E-mail: castrorubby@unbosque.edu.co Correspondencia de autor. Teléfono: +57 1 6489000 ext 1284
** Universidad El Bosque. E-mail: larcer@unbosque.edu.co
*** Universidad El Bosque. E-mail: anavarretep@unbosque.edu.co
**** Universidad El Bosque. E-mail: panperez@unbosque.edu.co
***** Universidad El Bosque. E-mail: jalmartinezc@unbosque.edu.co
El cáncer es un problema de salud pública que tiene efectos psicológicos, afectivos, y sociales que interfieren en la calidad de vida del paciente y su familia por lo que, a lo largo de la enfermedad oncológica pueden manifestarse sentimientos de vulnerabilidad, tristeza, temor, depresión, ansiedad, pánico y aislamiento social que también se presentan en el cáncer infantil (Martínez, et al., 2012, citado en Pozo et al., 2015). En menores de edad estos síntomas pueden ser más complejos debido a la situación de dependencia física, emocional y familiar en la que se encuentran.
En el cáncer infantil intervienen pacientes, familia/cuidadores y profesionales de la salud, por lo que es importante cómo se comunica el diagnóstico. Esto se considera una habilidad clínica clave en el campo de la oncología, es un diálogo donde se brinda información de manera satisfactoria y ninguno de los actores se ve restringido para expresar opiniones, preguntas o preocupaciones. La forma en que se hace deriva en un impacto positivo o negativo en el afronta- miento de la enfermedad (Arraras et al., 2017).
En esta comunicación el paciente y sus familiares o cuidadores de ben conocer todos los aspectos relacionados con la enfermedad (Moro et al., 2014). Se reconoce como uno de los elementos principales del soporte que se ofrece a los pacientes con el fin de que puedan mejorar su vivencia frente a los síntomas, el funcionamiento emocional, su calidad de vida y el tratamiento de la enfermedad (Arraras et. al., 2017). Con menores de edad está limitado por sus padres o cuidadores, debido a que son ellos quienes deciden qué quieren expresarle a sus hijos. En ocasiones, prefieren omitir aspectos relacionados con la enfermedad o simplemente no decir la verdad, fenómeno que se conoce como conspiración del silencio, que hace referencia al “acuerdo implícito o explícito por parte de familiares, cuidadores o profesionales para alterar la información que se le brinda al paciente con el fin de ocultarle el diagnóstico o pronóstico” (Barbero, 2006, p. 23 ).
Al momento de revelar el diagnóstico el profesional debe ser rea- lista, y mantener la esperanza de los padres o cuidadores identificando sus preocupaciones para resolverlas e intentando deshacer mitos acerca de la enfermedad y su pronóstico, así como proporcionar herramientas de control y recursos que faciliten la comprensión de la información. Luego de que tengan claridad de la información que les han proporcionado y ésta sea suficiente, se inicia el proceso de comunicación con el paciente, el cual debe acordarse en conjunto con el menor, su familia y el profesional a cargo (Lorenzo & Cor- menzana, 2012). Para una comunicación efectiva se sugiere que:
(a) incluya expresión verbal y no verbal de pensamientos y sentimientos tanto positivos como negativos, (b) escucha activa a preguntas del paciente relacionadas con la enfermedad, (c) responder únicamente lo que el niño pregunta sin ir más allá de lo que quiere saber, siempre en términos de la verdad y reconociendo lo que es incierto (Lascar et al., 2013).
Igualmente, en la interacción comunicativa con el niño se deben incluir tres aspectos que componen la tríada terapéutica: calidez, honestidad y empatía, aspectos que permiten que el niño se sienta en confianza para interactuar. Para ello se deben reconocer las características cognitivas y sus experiencias previas con el fin de utilizar términos comprensibles para el menor durante la conversación (Lascar et al., 2013), en la cual es fundamental decir la verdad al paciente de tal manera que al comprender la enfermedad inicie un papel activo en el proceso de la misma. El éxito de las discusiones deriva de las habilidades comunicativas del profesional al adaptar la información a la edad cronológica y la madurez cognitivo-emocional del paciente (Arraras et al., 2017).
Comunicar un diagnóstico desalentador se considera una práctica compleja para el profesional de salud, ya que sus componentes afectivos y emocionales suponen un quiebre en las expectativas del paciente y su familia y/o cuidadores (Bascuñán, 2013). Al dar el diagnóstico se producen una serie de cambios importantes en la vi- da del niño, afectando sus dimensiones físicas, psicológicas y emocionales, por esa razón, la comunicación del diagnóstico se constituye en la primera parte del tratamiento (Puerto & Gamba, 2015).
Tanto niños como padres manifiestan respuestas iniciales relacionadas con el agobio y la incredulidad, lo que incide en la realización de preguntas sobre la etiología de la enfermedad para entender la condición de salud actual de su hijo (Bueno & Marín de la Torre, 2008). Sucede con frecuencia que los padres no están pre- parados para recibir la noticia, por lo tanto, al momento de la revelación, se debe brindar apoyo psicológico para evitar reacciones que transmitan sentimientos de temor y preocupación al niño (Lorenzo & Cormenzana, 2012).
Según Bueno & Marín de la Torre (2008) se evidencian tres fases que experimentan los familiares al conocer el diagnóstico: la primera fase (corta duración) hace referencia a la búsqueda descontrolada de información sobre el diagnóstico, surge como una estrategia de control respecto a la enfermedad, buscando soporte y apoyo; sin embargo, otros padres recurren a mecanismos de afrontamiento como aislamiento emocional, evitación y negación. En la segunda fase (duración variable) se presentan distintas manifestaciones emocionales y conductuales por parte de los padres y/o cuidadores como ansiedad, rabia, culpa o depresión. En la tercera fase (mayor duración) se da la aceptación del diagnóstico e inicia otro desafío respecto al tratamiento y el pronóstico.
Para conocer las prácticas de revelación del diagnóstico, el objetivo de esta investigación fue identificar las intervenciones existentes en salud para la comunicación del diagnóstico en población oncológica infantil. Se plantearon tres preguntas: ¿Cuáles son las prácticas que se realizan para comunicar el diagnóstico en población oncológica infantil?, ¿Cuáles son los elementos más comúnmente utilizados en dichas prácticas?, ¿Qué razones dan los investigadores para hacer uso de esas prácticas para la revelación del diagnóstico? Por consiguiente, se llevó a cabo una revisión sistemática para resolver dichas preguntas que pueden resultar de interés para profesionales de psicología y otras áreas de la salud.
MÉTODO
Estrategia de búsqueda. Esta revisión se realizó siguiendo el método PRISMA (fig 1). La búsqueda sistemática se llevó a cabo en las bases de datos Science Direct, PubMed, APA PsycArticles, Biblioteca Virtual en Salud, ProQuest Central y Scopus, sin límite de año de publicación ni país del estudio, con corte al 30 de octubre de 2020.
El algoritmo de búsqueda utilizado fue ((“Truth disclosure” OR “Health communication”) AND (Neoplasm OR “Oncological disease”) NOT “Palliative Care” NOT “Breast Neoplasm” NOT “Fertility Preservation”). Los términos fueron normalizados vía DeCS y MeSH.
Criterios de inclusión y exclusión. Se seleccionaron artículos publicados de cualquier tipología, incluso si la investigación no era exclusivamente en revelación del diagnóstico, cuyos participantes fueran menores de 18 años, padres o cuidadores de estos. El idioma fue inglés y español. Se excluyeron estudios cuya comunicación del diagnóstico se realizó en diagnósticos diferentes al cáncer infantil.
Selección de estudios. Un grupo de 5 auxiliares de investigación y 2 investigadoras realizaron la depuración de artículos por título y resumen. Se hizo una primera ronda de eliminación por duplicado y con base en los criterios de exclusión, lo que disminuyó la muestra a 145. Con la segunda y tercera ronda de eliminación por no cumplimiento de criterios de inclusión se seleccionaron 36 estudios recomendados para análisis preliminar, de los cuales quedaron 17 para el análisis final. Las tres fases se realizaron con el fin de disminuir al máximo posible el error humano.
Extracción de datos. Se conformaron dos equipos, cada uno con una investigadora principal y dos/tres auxiliares de investigación. Cada equipo revisó el texto completo de los artículos del análisis final, asegurando así una extracción de forma independiente y una adecuada confiabilidad inter observador.
RESULTADOS
Para realizar el análisis de datos se utilizó la herramienta AtlasTi. Se inició con un archivo que contiene toda la información textual extraída de las 17 unidades de análisis y posterior a esto se realizó la codificación y categorización producto del análisis. El proceso surtió las siguientes fases: (a) extracción de citas (fragmentos significativos de información), (b) codificación abierta (relación de citas en los códigos) y (c) construcción de grupos de códigos (categorías). Previo al análisis se identificaron aspectos de su producción científica.
Los años de publicación de los artículos fueron: 1983 (1), 1991 (1), 2008 (1), 2010 (1), 2014 (1), 2015 (1), 2016 (7) y 2017 (4). Los tipos de estudio correspondían a: artículos originales (11), reportes de caso (3), artículos de reflexión (2) y revisión de literatura (1). Asimismo, 7 estudios fueron realizados en Estados Unidos, 2 de India y el resto en España, Noruega, Rumania, Irán, Egipto, Alemania, Brasil y Suecia. En lo que respecta al idioma, la mayoría de los artículos (94,1%) estaba publicado en inglés y el restante en español (5,8%). La base de datos en la que se recuperaron más artículos fue Biblioteca Virtual en Salud (8), seguida de PubMed (5), ProQuest (2) y Scopus (2). En cuanto a las prácticas de revelación se identificaron: comunicación verbal y protocolos.
Tipo de abordaje para la comunicación del diagnóstico. Se establecieron 7 códigos agrupados en 2 categorías: comunicación verbal y protocolos. La comunicación verbal debe basarse en objetividad, control de emociones y empatía, ajustándose al momento en el que se manifieste negación por parte de los actores (Afonso & Minayo, 2017). Esto debe realizarse a lo largo de múltiples encuentros mediante los cuales se brinde información del proceso, la enfermedad y el pronóstico actual, teniendo en cuenta la calidad de la información y la sensibilidad de los profesionales de la salud al comunicar (Sisk et al., 2017). Badarau et al. (2015) expone que esto únicamente será efectivo si responde a las necesidades de pacientes, familia y/o cuidadores y profesional de la salud (El Malla et al., 2017).
En cuanto a los protocolos se encontró el SPIKES, un paso a paso de cómo adaptar la comunicación del diagnóstico en pacientes oncológicos con emociones fuertes. Determina procedimientos técnico- médico necesarios para la atención de una situación específica de salud (Korsvold et al., 2016). También se encontró el protocolo de intervención psicológica en diagnóstico reciente y tratamiento de pacientes oncológicos infantiles, el cual se realiza en los primeros momentos de la enfermedad, profundizando en la adaptación de la familia al diagnóstico y al tratamiento médico (Arenas et al., 2016).
Elementos de las prácticas encontradas para hacer la revelación del diagnóstico. Se identificaron a partir de 8 códigos y 4 categorías: necesidades de familia y/o cuidadores y pacientes, contenido de la información al momento de comunicar un diagnóstico, intervención o información a tener en cuenta a la hora de realizar el tratamiento y, aspectos previos a tener en cuenta antes de hacer la revelación. Se ha encontrado que la comunicación en oncología pediátrica incluye la comprensión de expresiones y control de las emociones, cuestiones bioéticas que requieren sensibilidad, serenidad y verdad respecto al final de la vida (Afonso & Minayo, 2017) (Fig. 2). Asimismo, se identificó que los niños desean recibir información honesta y directa manteniendo la esperanza, recibiéndola al mismo tiempo que sus padres y/o cuidadores, pero que pueda ser entendida según su edad (Jalmsell et al., 2016). La empatía es importante para promover consuelo, confianza y esperanza durante el curso de la enfermedad (Afonso & Minayo, 2017).
Es necesario tener en cuenta el significado y valor de la información para que el niño comprenda de mejor manera y se responda a las expectativas de los padres (Landry-Dattée et al., 2016); la información que es esencial para el paciente debe ser revelada con el mejor relato posible (Gupta et al., 2010) pues el paciente tiene derecho a recibir información para discutir los beneficios, riesgos y costos del tratamiento apropiado (Sisk et al., 2016). Asimismo, es necesario evaluar constantemente las necesidades informativas del niño en intervalos regulares de tiempo, para hacer seguimiento a la disposición que este tiene dentro del proceso y garantizar su participación (Levenson et al., 1983) (Fig. 2).
Con respecto a la información del diagnóstico, los pacientes prefieren que la comunicación sea revelada de forma temprana y directamente por los profesionales de la salud, ya que así comprenden la gravedad de la enfermedad y es posible tomar decisiones informa- das sobre el tratamiento a seguir (Rao et al., 2016). Los profesionales recomiendan una comunicación abierta y objetiva, brindando información con un “aire de optimismo” (Badarau et al., 2015). El profesional debe tener competencia, calidez e interés, capacidad de escucha, paciencia y aceptación, tolerancia a la expresión de la emoción, sensibilidad a los estados de ánimo, además de un buen juicio clínico y un uso adecuado del lenguaje (Zieber & Friebert, 2008). La revelación deberá ser lo más integral y transparente posible para incrementar la esperanza de los padres y la confianza del profesional (Sisk et al., 2017).
En cuanto a los aspectos previos a la revelación del diagnóstico, la edad es un factor de gran importancia, pues la comunicación en oncología pediátrica resulta ser éticamente desafiante cuando los pacientes son jóvenes (Petersen et al., 2017). Los padres consideran que existe una capacidad cognitiva limitada en los niños, por lo cual asumen que no comprenderán la enfermedad, el diagnóstico o el tratamiento (Claflin & Barbarin, 1991) (Fig 3).
Es importante la preparación para la revelación del diagnóstico debido a que la buena comunicación con el paciente es una responsabilidad de los profesionales de la salud que facilita tanto la adherencia al tratamiento como la colaboración a la hora de someterse a los procedimientos médicos (Arenas et al., 2016). También es importante la relación padre- hijo, pues el desacuerdo entre estos produce circunstancias que dificultan los recursos del paciente para hacer frente a la enfermedad; esto explica que algunos adolescentes necesiten más apoyo y tranquilidad al principio, aunque también pueden adoptar un papel más activo a medida que se desarrollen sus fortalezas y habilidades en el proceso (Levenson et al., 1983).
Es de suma importancia para el proceso la identificación de las necesidades existentes en los padres a la hora de comunicar, ya que estos manifiestan preferencia por recibir información detalla- da sobre el cáncer de sus hijos, incluyendo el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad, pues consideran dicha información significativa y relevante en la toma de decisiones (Ilowite, 2017). Adicionalmente, la comunicación del diagnóstico se considera necesaria en su totalidad, ya que el que los adultos no comuniquen supone mayor angustia para los niños y niñas, dándoles a entender un mensaje no deseado de la enfermedad como que es tóxica, peligrosa y que no se puede hablar de ella abiertamente (Claflin & Barbarin, 1991).
En esta revisión también se encontró el protocolo de intervención psicológica en diagnóstico reciente y tratamiento de pacientes oncológicos infantiles de Arenas (2016) . Este propone 5 pasos: (a) entrevista inicial con el profesional de la salud, (b) primer contacto con la familia, (c) primer contacto con el paciente infantil o adolescente, (d) entrevista con los progenitores y (e) múltiples encuentros con el paciente. Además de este, también se identificó el protocolo SPIKES de Korsvold et al. (2016) , el cual cuenta con una guía de 6 pasos para comunicar malas noticias: (S), conocer la percepción del paciente sobre su condición (P), posteriormente invitar al paciente, (I) brindarle conocimiento e in- formación (K), tener empatía y emoción a la hora de responderle y brindarle una explicación del tratamiento (S).
Razones para comunicar el diagnóstico. Fue el aspecto en el que se encontró mayor fundamentación, es decir, robustez en virtud de la cantidad de citas. Se definieron 14 códigos y 4 categorías que giran en torno a los principales actores del proceso de comunicación (pacientes, familias, oncólogos) y al proceso mismo (Fig. 4).
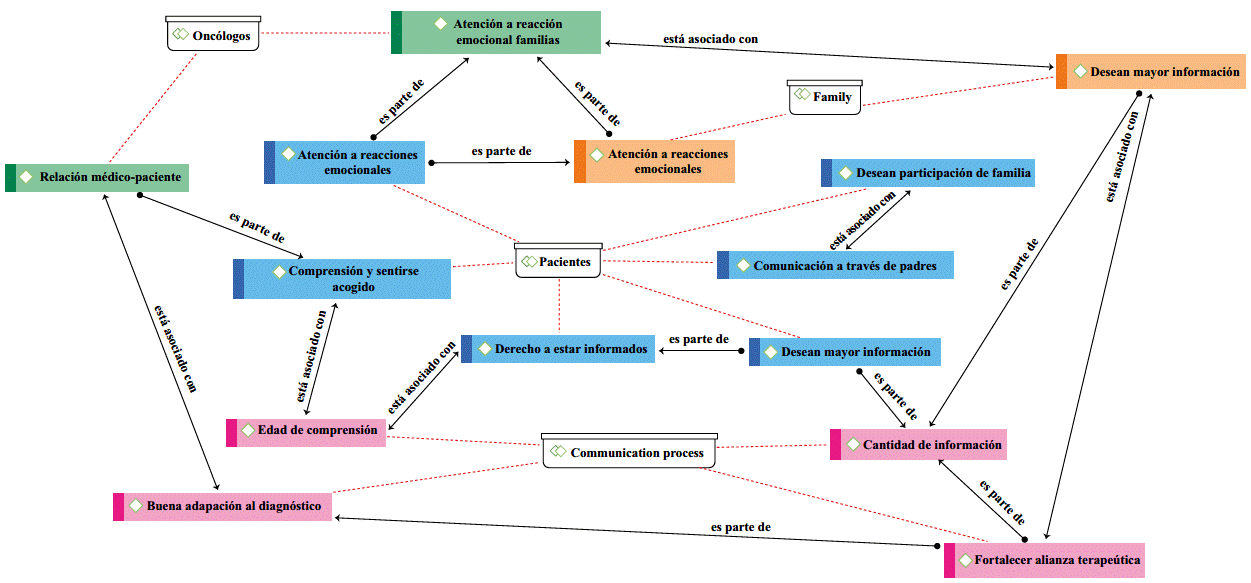
Figura 4. Razones para comunicr el diagnóstico: oncológicos (verde), paciente (azul), familia y/o cuidadores (naranja) y del proceso de comunicación (rosa)
El paciente es el integrante central ya que es sobre quien recae todo el proceso y quien mayor comprensión y acompañamiento necesita por parte de los demás actores (padres y/o cuidadores y profesionales de la salud) a la hora de revelar.
Algunos pacientes se muestran menos receptivos a la información adicional y confían más en sus padres como fuentes únicas de información al menos durante los primeros periodos de tratamiento (Levenson et al., 1983). Por la etapa de desarrollo en la que se encuentran, son más propensos a presentar emociones fuertes (Korsvold et al., 2016), en las que se identifica un fuerte deseo por la participación de sus familias y/o cuidadores recibiendo información veraz acerca de su diagnóstico y pronóstico con el fin de sentirse mejor preparados a la hora de enfrentar el proceso de la enfermedad (Jalmsell et al., 2016); esto se apoya en el derecho a estar in- formados que tienen los pacientes. Asimismo, dicha información a pesar de ser revelada con completa veracidad debe adaptarse a la edad del niño, ya que la comunicación del diagnóstico tiene efectos en el curso y la culminación del tratamiento (Sisk et al., 2017).
Este derecho a estar informados expone un vínculo importante entre la comunicación y la edad del paciente, en el que es importante considerar su edad y el lenguaje que se utilizará al momento de comunicar, especialmente porque se está frente a un menor de edad. No obstante, los pacientes deben saber que no se les está mintiendo pero que se les contará únicamente lo que deseen saber (Sisk et al., 2016). Esto representa un importante cambio de paradigma, ya que el menor pasa de no saber nada a decidir sobre la información que desea conocer acerca de sí mismo cuando esté listo para hacerlo (Petersen et al., 2017), y esto pone de manifiesto una vez más la importancia de comunicar la información al paciente para el tratamiento, pero también de cara a la relación profesional de la salud -paciente-familia.
Limitar la información puede evitar la angustia emocional del niño, sin embargo, con el tiempo estos declaran haber experimentado mayor angustia. Aunque no se los comuniquen directamente saben de la enfermedad y sus efectos, pues los síntomas de la enfermedad transmiten con mucha más fuerza la gravedad de la situación que cualquier palabra que los adultos oculten, probablemente porque los niños captan la angustia emocional de sus padres a pesar de que estos les intenten tranquilizar o se esfuercen por presentar una conducta tranquila (Claflin & Barbarin, 1991).
De la misma forma que sucede con los pacientes y su deseo por tener completo conocimiento del proceso de la enfermedad sucede con las familias. La principal razón para comunicar es el requerimiento que hacen de mayor información y más encuentros a lo largo del proceso cuando sus hijos tienen un mal pronóstico (Sisk et al., 2017). El estar al tanto y discutir periódicamente con el profesional de la salud resulta de gran utilidad para ellos, pues muestran preferencia por estar siempre informados fomentando la autoayuda inmediata en la relación con los tratamientos de sus hijos para que de esta forma ellos mismos estén preparados para participar lo más posible en su propio tratamiento, conociendo las implicaciones de sus comportamientos en el curso de la enfermedad (Levenson et al., 1983). De cumplirse lo anterior, será posible responder a las reacciones emocionales que las familias y/o cuidadores tienen, pues son ellos mismos quienes mejor conocen a sus hijos, por lo cual deben recibir orientación para acompañar en todo el proceso de la enfermedad (Arenas et al., 2016).
El proceso de comunicación del diagnóstico es relevante en sí mismo también desde la comprensión del contexto principal de desarrollo del paciente y la importancia que tiene el conocimiento de los factores de riesgo y protección de las familias y/o cuidadores, ya que ello al igual que la estructura familiar de apoyo con la que cuente el niño facilitará la adaptación a la noticia del diagnóstico y el posterior tratamiento. Lo anterior determina el momento en el que se considera prudente comunicar, el cómo hacerlo, el nivel de involucramiento ideal para todos los participantes del proceso, las claves para una buena comunicación y la información que los pacientes desean (Arenas et al., 2016). Levenson et al. (1983) también identificaron argumentos a favor de la conveniencia de un papel activo del paciente en el cuidado de su salud personal, pues los niños que expresan curiosidad por sus procedimientos médicos generalmente muestran menos comportamientos ansiosos que los niños que participan de forma no tan activa.
Desde la perspectiva de los profesionales de la salud, se identificó que comunicar un diagnóstico de cáncer conlleva a enfrentar reacciones emocionales complejas que deben atenderse en el mismo momento (Korsvold et al., 2016). Los profesionales de la salud deciden comunicar al paciente su diagnóstico de forma completa y verás por encima de las decisiones de los padres y/o cuidadores, ya que la no divulgación o la divulgación parcial del mismo tiene como consecuencias la afectación directa al tratamiento, poniendo en peligro la relación padre/cuidador-hijo y médico-paciente. La comunicación por parte de los profesionales de la salud debe hacerse con el fin de obtener una mejor adaptación al diagnóstico tanto del paciente como de sus familiares o cuidadores, facilitando así una cálida relación, donde el profesional se gana la confianza del niño y genera confianza a la vez que fortalece los lazos terapéuticos (Jalmsell et al., 2016). Dicha comunicación funciona como un facilitador para el profesional sobre la comprensión del niño acerca de su enfermedad, la adherencia al tratamiento, la satisfacción y la adaptación a la enfermedad (El Malla et al., 2017). No obstante, esta puede verse afectada por las reacciones agresivas o molestas evidenciadas en los padres o cuidadores al momento de la divulgación, ya que esto hace que los profesionales modifiquen la información brindada para mitigar dichas reacciones. Sin embargo, estas pueden ser mitigadas mediante múltiples encuentros posteriores al diagnóstico, ya que estos proveen mayor tranquilidad a las familias y/o cuidadores.
DISCUSIÓN
Esta investigación tuvo como objetivo identificar las intervenciones existentes en salud para la comunicación del diagnóstico en población oncológica infantil, y la búsqueda de esta información estuvo orientada por tres preguntas mediante las cuales se expondrán los principales hallazgos. A lo largo de la revisión y el proceso de análisis se hizo evidente la cantidad de información acerca de la revelación y sus prácticas en población adulta y en distintos diagnósticos, así como al final de la vida. Esto evidenció que existe una cantidad limitada de información en lo que a revelación en población oncológica infantil respecta; es por esto que en la fase final del método PRISMA se obtuvo una cantidad reducida de unidades de análisis (17 artículos).
El análisis realizado permitió identificar dos prácticas para comunicar el diagnóstico en población oncológica infantil. La primera, definida como comunicación verbal y la segunda relacionada con protocolos para dicha revelación. Ambas prácticas incluyen a todos los actores del proceso para llevar a cabo el proceso de comunicación del diagnóstico.
En el marco de la comunicación el actor principal es el paciente, quien tiene derecho a recibir información respecto a su estado de salud y enfermedad, teniendo en cuenta factores culturales y familia- res que puedan influenciar el proceso; sin dejar atrás la adaptación de la comunicación a su edad cognitiva. Por esta razón, el profesional de salud asume el reto más significativo al momento de comunicar el diagnóstico tanto al paciente como a la familia o cuidadores, debido a que el uso de su lenguaje se relaciona con la satisfacción de los padres respecto a la información que reciben sobre el estado de salud de sus hijos. Igualmente, el oncólogo debe ser objetivo al momento de revelar, considerando la cantidad de información que pueda ser oportuna para los padres o cuidadores.
Se identificaron necesidades y experiencias de los padres o cuida- dores respecto a la información recibida sobre la enfermedad de sus hijos; se incluyen aquí características de la comunicación, información del diagnóstico y aspectos del tratamiento como elementos del proceso comunicativo en oncología pediátrica. El contenido de la comunicación debe responder a dichas necesidades mencionadas con el fin de dar respuesta a las expresiones emocionales que se derivan en el momento de la revelación del diagnóstico.
Las razones descritas para comunicar el diagnóstico se fundamentan en la necesidad de atender las reacciones emocionales propias del impacto psicológico de recibir esta noticia, que tanto el paciente como su familia manifiestan durante el proceso de comunicación de la enfermedad. Su finalidad es fortalecer la alianza terapéutica, la relación médico-paciente, y promover la adaptación al diagnóstico, cumpliendo con el derecho que tiene todo paciente a estar informado sobre su enfermedad para sentirse comprendido y acogido. La importancia de estos hallazgos radica en los aspectos de la comunicación que, aplicados con ética y profesionalismo, permitan una mejor adherencia a la enfermedad y su tratamiento por parte de todos los actores.
Aunque la literatura señala la importancia de atender a estas necesidades de salud mental con relación a estar debidamente informado sobre un diagnóstico se evidencia una necesidad de prácticas de comunicación del diagnóstico que cuenten con evidencia empírica sobre su eficacia y efectividad. En esta revisión sistemática se encontraron pocos estudios a nivel mundial que muestren cómo se realiza la revelación o cuáles son las utilizadas para estos fines.
Una de las limitaciones de esta revisión sistemática es que la búsqueda de estudios se hizo de manera restringida mediante el uso exclusivo de términos normalizados por tesauro con los cuales se elaboró el algoritmo de búsqueda; en este además se excluyeron términos relacionados con la revelación en otros momentos como el final de la vida, la preservación de la fertilidad, entre otros. Esto dificultó el rastreo de investigaciones que podrían estar indexadas con términos clave en lenguaje natural y no normalizado. Adicionalmente la búsqueda se limitó a bases de datos especializadas en salud, quedando por fuera metabuscadores o bases de datos de otros campos como las ciencias sociales y humanas, en los que también se podría encontrar estudios sobre el tema. Y otra limitación fue que se tuvieron en cuenta artículos originales o de revisión, pero no se incluyeron tesis de posgrado u otro tipo de publicaciones.
En el análisis realizado emergió una categoría que no está relacionada con las preguntas de investigación planteadas, pero que expone una visión interesante que aporta a la comprensión de la comunicación del diagnóstico: las barreras y preferencias de la revelación en oncología pediátrica. Allí se recogen aspectos familiares como la educación y el lenguaje, los cuales impactan de manera significativa al momento de revelar y suponen al tiempo una adaptación acorde con esas características, que varía entre culturas y sociedades (Ilowite et al., 2017). Asimismo, las preferencias de la revelación están orientadas a la satisfacción con la información recibida en términos de cantidad y momento oportuno para comunicar.
Lo anterior indica que hay otros factores a tener en cuenta que afectan la información a revelar y que pueden constituirse como aspectos claves al momento de llevar a cabo o diseñar prácticas para comunicar el diagnóstico en sus fases iniciales. Con esto se puede preparar a profesionales de la salud y las familias o cuidadores en este contexto, al eliminar las barreras que impidan una adecuada comunicación en salud.
Es importante mencionar que a pesar de que los niños manifiesten el deseo de más información se debe tener en cuenta el marco ético y legal del proceso de comunicación del diagnóstico pues, aunque el paciente manifieste verbalmente esta necesidad es menor de edad y son sus padres quienes legalmente velan por su salud y seguridad. Asimismo, el no contar con la aprobación de los padres para comunicar algún tipo de información acerca del proceso socava en aspectos éticos que son demandables y tendrían repercusiones legales para el profesional de la salud.
Con base en todo lo expuesto en este apartado, se hace evidente la necesidad de diseñar y validar estrategias de comunicación del diagnóstico, especialmente en oncología pediátrica, para apoyar al profesional de salud en la comprensión del niño (no solo en los aspectos médicos sino en su desarrollo cognitivo, afectivo, familiar y social) y guiarlo en el proceso de comunicación. El objetivo de di- chas herramientas es lograr superar las barreras de la divulgación al disipar temores de estigma y daño psicológico en el paciente, usar un adecuado lenguaje y facilitar la implementación en entornos de bajos recursos.
Teniendo en cuenta las condiciones de vida actual y los avances en tecnologías de información y comunicación (TICs), sería oportuna su aplicación para llegar a poblaciones alejadas o vulnerables cuyas necesidades de salud mental en el marco de la oncología infantil podrían no estar cubiertas. En muchas ocasiones, la atención de ser vicios en salud no responde a la dinámica cotidiana de las poblaciones vulnerables, las cuales podrían estar expuestas a factores de riesgo asociados por tensiones emocionales experimentadas a lo largo del proceso de la enfermedad.
AGRADECIMIENTOS
Las autoras agradecen a las psicólogas Mg. Luz Helena Buitrago y especialistas María Camila Piñeros y Juanita Estrada Vilac, por sus contribuciones en la extracción de datos.
REFERENCIAS
Afonso, S. B. C., & Minayo, M. C. de S. (2017). Relações entre oncohematopediatras, mães e crianças na comunicação de notícias difíceis. Ciencia e Saude Coletiva, 22(1), 53-62. https://doi.org/10.1590/1413-81232017221.14592016 [ Links ]
Arenas, A., Torrado, E., & Garrido, M. (2016). Intervención familiar en diagnóstico reciente e inicio de tratamiento del cáncer infantil [Family intervention in recent diagnosis and initiation of childhood cancer treatment]. Apuntes de Psicología, 34(2-3), 213-220. [ Links ]
Arraras, J. I., Wintner, L. M., Sztankay, M., Tomaszewski, K., Hofmeister, D., Costantini, A., Bredart, A., Young, T., Kuljanic, K., Tomaszewska, I. M., Kontogianni, M., Chie, W. C., Kullis, D., Greimel, E., & Zarandona, U. (2017). La comunicación entre el paciente oncológico y los profesionales. El Cuestionario de Comunicación de la EORTC [Oncology patient-professional communication. The EORTC Communication Questionnaire]. Psicooncologia, 14(1), 107-120. https://doi.org/10.5209/PSIC.55815 [ Links ]
Badarau, D. O., Wangmo, T., Ruhe, K. M., Miron, I., Colita, A., Dragomir, M., Schildmann, J., & Elger, B. S. (2015). Parents’ challenges and physicians’ tasks in disclosing cancer to children. A qualitative interview study and reflections on professional duties in Pediatric Oncology. Pediatric Blood & Cancer, 62(12), 2177-2182. https://doi.org/10.1002/pbc.25680 [ Links ]
Barbero, J. (2006). El derecho del paciente a la información: El arte de comunicar [The patient's right to information: The art of communicating]. Anales Del Sistema Sanitario de Navarra, 29(3), 19-27. https://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v29s3/original2.pdf [ Links ]
Bascuñán, L. (2013). Comunicación de “malas noticias” en salud [Communication of "bad news" in health]. Revista Médica Clínica Las Condes, 24(4), 685-693. https://doi.org/10.1016/s0716-8640(13)70208-6 [ Links ]
Bueno, L. M., & Marín de la Torre, J. (2008). La información sobre la enfermedad. In Federación Española de Padres de Niños con Cáncer [Information about the disease. In Spanish Federation of Parents of Children with Cancer] (Ed.), Psico-oncología pediátrica: Valoración e intervención (pp. 11-17). [ Links ]
Claflin, C. J., & Barbarin, O. A. (1991). Does “telling” less protect more? Relationships among age, information disclosure, and what children with cancer see and feel. Journal of Pediatric Psychology, 16(2), 169-191. https://doi.org/10.1093/jpepsy/16.2.169 [ Links ]
El Malla, H., Steineck, G., Ylitalo Helm, N., Wilderäng, U., El Sayed Elborai, Y., Elshami, M., & Kreicbergs, U. (2017). Cancer disclosure—account from a pediatric oncology ward in Egypt. Psycho-Oncology, 26(5), 679-685. https://doi.org/10.1002/pon.4207 [ Links ]
Gupta, V. B., Willert, J., Pian, M., & Stein, M. T. (2010). When disclosing a serious diagnosis to a minor conflicts with family values. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 31(3), S100-S102. https://doi.org/10.1097/DBP.0b013e3181d83022 [ Links ]
Ilowite, M. F., Cronin, A. M., Kang, T. I., & Mack, J. W. (2017). Disparities in prognosis communication among parents of children with cancer: The impact of race and ethnicity. Cancer, 123(20), 3995-4003. https://doi.org/10.1002/cncr.30960 [ Links ]
Jalmsell, L., Lövgren, M., Kreicbergs, U., Henter, J. I., & Frost, B. M. (2016). Children with cancer share their views: Tell the truth but leave room for hope. Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics, 105(9), 1094-1099. https://doi.org/10.1111/apa.13496 [ Links ]
Korsvold, L., Lie, H. C., Mellblom, A. V., Ruud, E., Loge, J. H., & Finset, A. (2016). Tailoring the delivery of cancer diagnosis to adolescent and young adult patients displaying strong emotions: An observational study of two cases. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 11, 1-13. https://doi.org/10.3402/qhw.v11.30763 [ Links ]
Landry-Dattée, N., Boinon, D., Roig, G., Bouregba, A., Delaigue-Cosset, M. F., & Dauchy, S. (2016). Telling the truth…with kindness: Retrospective evaluation of 12 years of activity of a support group for children and their parents with cancer. Cancer Nursing, 39(2), E10-E18. https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000262 [ Links ]
Lascar, E., Alizade, M. A., & Diez, B. (2013). Talking to a child with cancer: Learning from the experience. In S. Antonella, Z. Matjaž, R. Mirjana, & S. Richard (Eds.), New Challenges in Communication with Cancer Patients (pp. 153-167). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3369-9_13 [ Links ]
Levenson, P. M., Copeland, D. R., Morrow, J. R., Pfefferbaum, B., & Silberberg, Y. (1983). Disparities in disease-related perceptions of adolescent cancer patients and their parents. Journal of Pediatric Psychology, 8(1), 33-45. https://doi.org/10.1093/jpepsy/8.1.33 [ Links ]
Lorenzo, R., & Cormenzana, M. (2012). «Su hijo tiene cáncer». La información en el paciente oncológico [Your child has cancer". Information for the oncology patient]. Anales de Pediatria Continuada, 10(5), 298-303. https://doi.org/10.1016/S1696-2818(12)70103-8 [ Links ]
Moro, L., Kern, E., & González, M. (2014). Proceso de comunicación en oncología: Relato de una experiencia [Communication process in oncology: An account of an experience]. Psicooncología, 11(2-3), 403-418. https://doi.org/10.5209/ [ Links ]
Petersen, I., Kaatsch, P., Spix, C., & Kollek, R. (2017). Return and disclosure of research results: Parental attitudes and needs over time in Pediatric Oncology. Journal of Pediatrics, 191, 232-237. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2017.08.008 [ Links ]
Pozo, C., Bretones, B., Martos, M. J., Alonso, E., & Cid, N. (2015). Repercusiones psicosociales del cáncer infantil: Apoyo social y salud en familias afectadas [Psychosocial repercussions of childhood cancer: Social support and health in affected families]. Revista Latinoamericana de Psicologia, 47(2), 93-101. https://doi.org/10.1016/j.rlp.2014.07.002 [ Links ]
Puerto, H., & Gamba, H. (2015). La comunicación del diagnóstico de cáncer como práctica saludable para pacientes y profesionales de la salud [Communication of cancer diagnosis as a healthy practice for patients and health professionals]. Revista Cuidarte, 6(1), 964-969. https://revistas.udes.edu.co/cuidarte/article/view/160/374 [ Links ]
Rao, A., Sunil, B., Heylen, E., Raju, G., & Shet, A. (2016). Breaking bad news: patient preferences and the role of family members when delivering a cancer diagnosis. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 17, 1779-1784. http://journal.waocp.org/article_32309_90c26b0f1fefb1396b81c3aa00b57355.pdf [ Links ]
Sisk, B. A., Bluebond-Langner, M., Wiener, L., Mack, J., & Wolfe, J. (2016). Prognostic disclosures to children: A historical perspective. Pediatrics: Official Journal of the American Academy of Pediatrics, 138(3), 1278-1290. https://doi.org/10.1542/peds.2016-1278 [ Links ]
Sisk, B. A., Kang, T. I., & Mack, J. W. (2017). Prognostic disclosures over time: Parental preferences and physician practices. Cancer, 123(20), 4031-4038. https://doi.org/10.1002/cncr.30716 [ Links ]
Zieber, S., & Friebert, S. (2008). Pediatric cancer care: Special issues in ethical decision making. Cancer Treatment and Research, 140, 93-115. https://doi.org/10.1007/978-0-387-73639-6_7 [ Links ]
Recibido: 09 de Septiembre de 2021; Aprobado: 02 de Diciembre de 2021
 Este es un artículo publicado en acceso abierto (Open Access) bajo la licencia Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivative, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, que el trabajo original sea debidamente citado, no tenga fines comerciales y no se hagan modificaciones.
Este es un artículo publicado en acceso abierto (Open Access) bajo la licencia Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivative, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, que el trabajo original sea debidamente citado, no tenga fines comerciales y no se hagan modificaciones.











 text in
text in