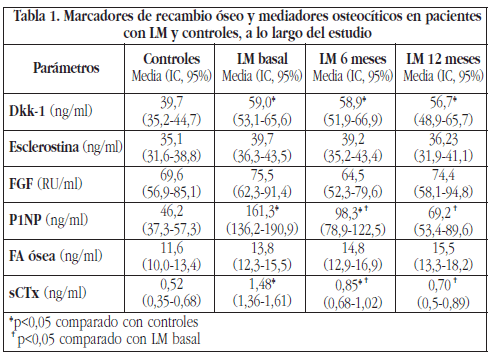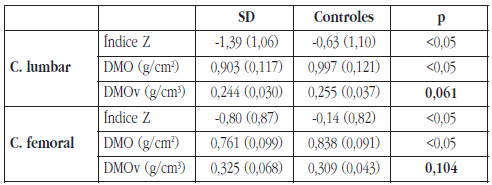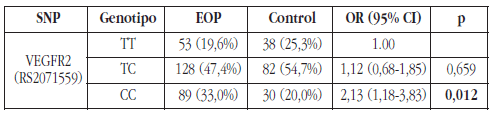Mi SciELO
Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Citado por Google
Citado por Google -
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO -
 Similares en Google
Similares en Google
Compartir
Revista de Osteoporosis y Metabolismo Mineral
versión On-line ISSN 2173-2345versión impresa ISSN 1889-836X
Rev Osteoporos Metab Miner vol.6 no.3 Madrid jul./oct. 2014
PÓSTERS: Sesión 4
58. Estudio de incidencia de fracturas por fragilidad registradas en pacientes atendidos en la Atención Primaria de salud
Martínez Laguna D.1,2, Soria Castro A.1,2, Carbonell Abella C.1,2, Orozco López P.1, Estrada Laza P.1, Conesa García A.1, Sancho Almela F.1, Nogués Solán X.2,3, Díez Pérez A.3 y Prieto Alhambra D.2,4
1 Atenció Primària Barcelona Ciutat, Institut Català de la Salut. Barcelona;
2 Grupo de Investigación GREMPAL, IDIAP Jordi Gol, Universitat Autònoma de Barcelona;
3 Departamento de Medicina Interna IMIM (Instituto de Investigación Hospital del Mar). Barcelona;
4 Nuffield Department of Orthopaedics, Rheumatology and Musculoskeletal Sciences, Oxford NIHR Musculoskeletal Biomedical Research Unit, University of Oxford (Reino Unido)
Introducción: La incidencia de fracturas es bimodal; un reciente estudio con base de datos de Atención Primaria (SIDIAP) muestra una incidencia superior a estudios previos.
Objetivo: Determinar la incidencia de fractura por fragilidad registrada agrupada en una población atendida por Atención Primaria, conocer qué porcentaje representa sobre el total de fracturas producidas en un año.
Material y métodos: Estudio descriptivo longitudinal retrospectivo de incidencia realizado en 6 centros de Atención Primaria urbanos. Se seleccionaron todos los pacientes atendidos de 50 o más años en que conste registrada una fractura durante 2012 (categorías CIE-10). Se excluyeron los casos en que no se puede contactar (falta teléfono, éxitus o traslado de centro), pacientes con trastorno mental o déficit cognitivo y en aquellos casos en que la fractura sea previa al período de seguimiento o el diagnóstico sea erróneo. Mediante entrevista clínica se recoge información sobre edad; sexo; localización, fecha y tipo de fractura (fragilidad o traumática) y diagnóstico previo de osteoporosis.
Resultados: De los 616 sujetos con fractura registrada en 2012 se contacta con 491 (%). 49 pacientes presentaban trastorno mental o cognitivo, en 21 casos la fractura era previa a 2012 y en 97 el diagnóstico era erróneo.
331 cumplen criterios de inclusión y presentan 349 fracturas, de las cuales 225 (64,5%) por fragilidad. La edad media fue de 69,85±11,13 años; el 76,4% son mujeres. 86 pacientes (26%) presentaban antecedente de osteoporosis y 42 (12,7%) recibían un fármaco para la osteoporosis. Las fracturas más prevalentes fueron las de radio y muñeca (75), seguidas de costillas (38) y húmero (32). El 87,7% de las vertebrales, el 91,7% de las de fémur y el 80,5% de las principales según FRAX son por fragilidad.
Las incidencias no ajustadas de fractura por fragilidad (por 100.000 personas/año) fueron de 25,5 para fractura vertebral, 226,3 para fracturas principales y de 40,1 para fractura de fémur. Todas las incidencias fueron superiores en las mujeres. Para fracturas vertebrales y principales se observa un aumento a partir de los 60-70 años; para fractura de fémur a partir de los 70-80 años.
Conclusiones: Casi un 65% de las fracturas son por fragilidad, si bien la mayoría de las vertebrales, fémur y principales lo son. La incidencia de fracturas es siempre superior en mujeres. Hemos observado una incidencia de fractura vertebral inferior a la de fémur.
59. Papel de los moduladores osteocíticos (esclerostina, Dkk-1 y FGF23) en la pérdida ósea tras la lesión medular
Gifre L.1, Vidal J.2, Carrasco J.L.3, Filella X.4, Ruiz-Gaspà S.5, Portell E.2, Monegal A.1, Muxi A.6, Guañabens N.1,5 y Peris P.1,5
1 Unidad de Metabolismo Óseo, Servicio de Reumatología, Hospital Clinic de Barcelona;
2 Instituto de Neurorehabilitación Guttmann, Badalona (Barcelona);
3 Departamento de Salud Pública, Universidad de Barcelona;
4 Servicio de Bioquímica y Genética Molecular, Hospital Clinic de Barcelona; 5 CIBERehd, Hospital Clínic de Barcelona;
6 Servicio de Medicina Nuclear, Hospital Clínic de Barcelona
Introducción: Tras una lesión medular (LM) se produce un marcado aumento del recambio óseo y de la pérdida de masa ósea. La ausencia de carga mecánica, probablemente mediada por los osteocitos, parece ser un factor determinante en este proceso. No obstante, su etiopatogenia es incierta.
Objetivo: Analizar el papel de los mediadores osteocíticos (esclerostina, Dkk-1 y FGF23) en la evolución del recambio óseo y de la densidad mineral ósea (DMO) tras la LM.
Material y métodos: Estudio prospectivo en el que se incluyeron 42 pacientes (40H:2M, edad media 35±14 años) con LM completa (ASIA A 39:B 3) reciente (<6 meses). En todos los pacientes se realizaron: esclerostina, Dkk-1 y FGF23, marcadores de recambio óseo (MRO) (P1NP, FA ósea, sCTx) y densitometría ósea (lumbar, fémur proximal y extremidades inferiores [EEII]) tras la LM y a los 6 y 12 meses. Los resultados se compararon con un grupo control sano de edad y sexo similar.
Resultados: 22/42 pacientes completaron 12 meses de seguimiento. Tras la LM se observó un marcado aumento de los MRO (P1NP y CTx) que se mantuvo hasta los 6 meses. Asimismo, se observó un aumento significativo de los valores de Dkk-1 a lo largo del estudio (Tabla), mientras que los valores de esclerostina y FGF23 no mostraron cambios significativos. Los pacientes con LM presentaron una disminución significativa de la DMO en fémur proximal (-13±5% a los 6 meses, p<0,01; -20±5% a los 12 meses, p<0,01) y en EEII (p<0,01 a los 6 meses y 12 meses), sin observar cambios significativos en la DMO lumbar. Un 59% de los pacientes desarrolló osteoporosis densitométrica a los 12 meses. Los pacientes con valores basales de Dkk-1 más altos (>58 ng/ml), presentaron una mayor pérdida de DMO en fémur proximal (p<0,001) y en EEII (p=0,018). Se observó una correlación negativa entre los MRO y la DMO en fémur proximal (FA ósea y P1NP, ajustado por edad e IMC).
Conclusiones: Tras la LM se produce un marcado aumento del recambio óseo y de la pérdida de masa ósea que conduce al desarrollo de osteoporosis en casi el 60% de los pacientes al año de la LM. El aumento de Dkk-1 tras la LM y su relación con la pérdida de masa ósea sugiere un papel regulador de este mediador osteocítico en este proceso.
Trabajo becado por la Fundació La Marató de TV3.
60. Masa ósea en adultos con Síndrome de Down
García Hoyos M., Valero Díaz de Lamadrid C. y Riancho J.A.
Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Universidad de Cantabria, IDIVAL. Santander
Introducción: Existen varios trabajos que describen una menor densidad mineral ósea en las personas con Síndrome de Down (SD). Los mecanismos etiopatogénicos no se conocen, pero se plantea que las diferencias morfológicas en el hueso pueden influir.
Objetivo: Nuestro objetivo fue estudiar la masa ósea en personas con SD determinando la influencia del tamaño del hueso mediante el análisis de la DMO volumétrica (DMOv).
Material y métodos: Se incluyeron 76 casos con SD y 77 controles de la población general con distribución de sexos y edad similares. La DMO se midió mediante DXA con un densitómetro Hologic QDR 4500 en columna lumbar (L1-L4) y cadera. Para controlar la influencia de las diferencias en el tamaño corporal se calculó la DMOv con las fórmulas publicadas previamente (Guijarro y cols. J Intellect Disab Res 2008).
Resultados: La media de edad fue de 33 años (18-64 años). El 53% eran varones. Las personas con SD tienen mayor peso (60 frente a 69 Kg; p<0,001) y menor altura (151 frente a 169 cm; p<0,001). También se encontraron diferencias en el IMC (26,5 frente a 24,1 kg/m2; p<0,001), aunque en el estudio por sexos no hubo diferencias en los varones. La DMO fue menor en ambas localizaciones en las personas con SD (tabla) pero no hubo diferencias significativas en la DMOv (tabla).
En el análisis estratificado por sexos los varones con SD tienen una menor DMOv en columna lumbar respecto al grupo control (0,231 frente a 0,245 g/cm3, p=0,044), mientras que en las mujeres no hay diferencias. Respecto a la DMOv de cuello de fémur en los varones es similar en ambos grupos (0,307 frente a 0,300 g/cm3, p=0,582), mientras que en las mujeres es ligeramente superior en el SD (0,347 frente a 0,319 g/cm3, p=0,035).
Conclusiones: La masa ósea de las personas con SD parece inferior a la de la población general, sin embargo el tamaño del hueso parece influir en las diferencias observadas ya que la DMOv es similar.
61. Intervención para realizar de forma argumentada la solicitud de las densitometrías óseas (DXA) en una gerencia de Atención Primaria
Azagra R.1, Casado E.2, Aguyé A.3, Hernández-Vian O.4, Martín-Sánchez J.C.5, Encabo G.6, Zwart M.7, Moreno N.8 y Vilaseca A.9
1 EAP Badia del Vallés, USR MN IDIAP Jordi Gol, Institut Català de la Salut. Universidad Autónoma de Barcelona;
2 Servicio de Reumatologia, Hospital Tauli, Consorcio Sanitario del Parc Tauli, Sabadell (Barcelona), Universitat Autònoma de Barcelona;
3 EAP Granollers Centre, DAP Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut, Sabadell (Barcelona);
4 Secretaria Técnica, SAP Vallés Occidental, DAP Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut, Sabadell (Barcelona);
5 Unidad de Bioestadística Departamento de Ciencias Básicas, Universitat Internacional de Catalunya, Sant Cugat del Valles (Barcelona);
6 Departmento de Medicina Nuclear, Hospital Universitario de la Vall d'Hebron, Institut Català de la Salut (Barcelona);
7 EAP Can Gibert del Plà, USR Girona-IDIAP Jordi Gol, Institut Català de la Salut. Girona;
8 Secretaia Técnica, DAP Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut. Sabadell (Barcelona);
9 EAP Can Pantiquet, DAP Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut, Mollet (Barcelona)
Introducción: Diversas publicaciones realizan propuestas para racionar las peticiones de DXA mediante selección de factores de riesgo y más recientemente mediante la herramienta FRAX®.
Objetivo: Analizar los resultados de una intervención indicando los valores de FRAX calibrado para solicitar la DXA incluidos en la guía de práctica clínica (GPC) elaborada en el territorio.
Material y métodos: Estudio antes-después de una intervención con grupo control. Análisis de las DXA realizadas en 6 territorios o Servicios de Atención Primaria (SAP) que agrupan a los diferentes Equipos de Atención Primaria (EAP) de una misma Área de Gestión del Institut Català de la Salut.
Intervención: Elaboración de una GPC por un grupo multiprofesional [medicina de familia (MdF), ginecología, reumatología y farmacia] del territorio de la intervención. Difusión a los MdF mediante sesiones emitidas por teleconferencia y sesiones directas tanto a los profesionales asistenciales como a los directores de los EAP y SAP.
La GPC adoptó el criterio de aconsejar la realización de la DXA con un valor de FRAX ≥5% para fractura principal y/o la presencia de fractura por fragilidad. La intervención se realizó durante el año 2011 en los SAP (1-3) con 107.141 mujeres ≥45 años de población asignada. Como control de utilizó a los otros tres SAP (4-6) del territorio del área de gestión con 167.533 mujeres ≥45 años.
Variable principal: DXA/1000 mujeres/año. Se analizan las DXA realizadas 2 años antes y dos años después de la intervención (periodo total 2009-2013). Se analizan los porcentajes de variación anual en cada SAP, p-valor e Intervalos de confianza (IC).
Resultados:
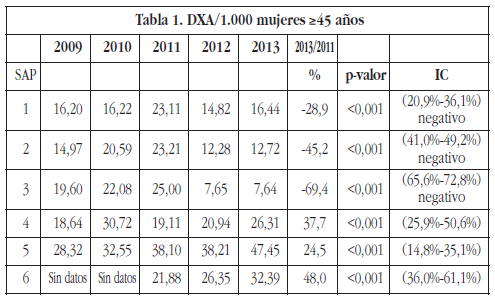
Conclusiones: El programa de intervención global dirigido tanto a los profesionales asistenciales como a los directivos de Atención Primaria resulta eficaz en la reducción de las DXA. Es necesario analizar la persistencia de los resultados de la intervención en el tiempo. También son necesarios otros estudios donde se analicen las consecuencias de la intervención en otras variables como las fracturas y los análisis coste-efectivos.
62. Nuevas técnicas de imagen para el diagnótico de hiperparatiroidismo 1o
Gómez-Pérez A.M.1; Fernández-García D.1; Muñoz-Garach A.1; Martínez del Valle-Torres M.D.2, Cornejo-Pareja I.1, Molina-Vega M.1, Ruiz-Escalante J.3, Jiménez-Hoyuela García J.M.2 y Tinahones-Madueño F.1
1 UGC Endocrinología y Nutrición, 2 Servicio de Medicina Nuclear y 3 Servicio Radiología del Hospital Virgen de la Victoria. Málaga
Introducción: El hiperparatiroidismo 1o es una patología muy frecuente en la población general, con frecuencia pasa desapercibido dada la baja especificidad de sus síntomas. Su diagnóstico se basa en determinaciones analíticas, las pruebas de imagen se utilizan de rutina para la localización preoperatoria de las glándulas afectas.
Objetivos: Determinar al utilidad de la determinación de PTH en lavado de aguja de punción dirigida por ecografía en pacientes en los que las pruebas de imagen son negativas o no concluyentes.
Caso clínico: Paciente de 43 años derivado desde Atención Primaria para valoración por hiperparatiroidismo con PTH 187 pg/ml, calcio 11,1 mg/dl y vitamina D 23; detectados en estudio por astenia. Como antecedentes personales destacar fumador e hipertenso, con diagnóstico reciente de Incidentaloma adrenal izquierdo de 11 mm en TAC realizado por Neumología en estudio de apnea del sueño. Sin tratamiento habitual.
Pruebas complementarias iniciales:
-Analíticas previas con calcio repetidamente alto: 11,1; 12,3; 10,9 y 10,5. Fósforo 2,6 mg/dl, PTH 112,8. Orina con calciuria 825 y repetido 0,64 g/24hs. Catecolaminas normales.
-Gammagrafía sestamibi inicial: Sin alteraciones.
-Densitometría ósea: Osteoporosis (T-score lumbar -1,6).
-Ecografía tiroidea: En polo inferior LTI, extratiroideo, nódulo sólido hipoecogénico fusiforme de 15,4x9,2x5,9 mm, vascularizado, típico de adenoma de paratiroides.
Dada la falta de localización del supuesto adenoma por técnicas de imagen habituales se solicita PAAF del nódulo detectado por Ecografía, con lavado de PTH en el mismo y nueva Gammagrafía aplicando protocolo de Lugol.
-Gammagrafía con protocolo de lugol: Depósito focal en localización teórica de paratiroides inferior izquierda que presenta un lavado rápido, que se sigue visualizando en fase tardía pero con escasa intensidad. En PET-TC se confirma que el foco está fuera de lecho tiroideo à adenoma paratiroideo hiperfuncionante ectópico.
-PTH en lavado de PAAF de nódulo visualizado en ecografía: 4334 pg/ml.
Resultados: Se confirma que el nódulo corresponde a adenoma productor de PTH y se remite a cirugía para intervención.
Conclusiones: Las pruebas de imagen para localización de adenomas paratiroideos no siempre ofrecen los resultados esperados.
Nuevas técnicas como la determinación de la PTH en el lavado de la punción de los nódulos sospechosos pueden ayudar al diagnóstico.
Con el protocolo de supresión con Lugol o el PET-TAC se intenta obtener un mayor rendimiento en las gammagrafías.
63. Niveles de vitamina D en personas con Síndrome de Down
García Hoyos M., Valero Díaz de la Lamadrid C. y Riancho Moral J.A.
Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Universidad de Cantabria, IDIVAL, Santander
Introducción: Las personas con Síndrome de Down (SD) tienen factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo de hipovitaminosis D como el sedentarismo, la institucionalización o el uso de fármacos.
Objetivo: Nuestro objetivo fue analizar los niveles de 25OHD y PTH en personas con SD y compararlos con los de un grupo control de la población general.
Material y métodos: Se incluyeron 76 casos con SD y 77 controles con distribución de sexos y edad similares. Se determinaron en sangre los niveles de 25-hidroxivitamina D (25OHD) (Automathed Quimioluminiscence Immunoassay, Ysis. IDS) y la hormona paratiroidea intacta (PTHi) (Automathed Quimioluminiscence Immunoassay, Liaison, DiaSorin).
Resultados: La media de edad fue de 33 años (18-64 años). El 53% eran varones. Las personas con SD tiene menor peso (60 kg vs. 69 kg) y altura (151 cm vs. 169 cm), aunque su IMC es superior al del grupo control (26,5 vs. 24,1 kg/m2; p<0,001). No encontramos diferencias en los niveles de 25OHD (22,7 (7,9) ng/ml frente a 24,4 (9,6) ng/ml; p=0,25). La prevalencia de hipovitaminosis D (25OHD <20 ng/ml) es del 39% en el SD y del 35% en el grupo control (p=ns). Al estratificar por la edad (mayores y menores de 30 años), las personas con SD de mayor edad tienen niveles de 25OHD inferiores a los del grupo control (19,8 (7,4) frente a 25,1 (9,9) ng/ml; p=0,008). La prevalencia de hipovitaminosis D (25OHD <20 ng/ml) en este grupo de edad es del 59% en SD y del 34% en los controles (p=0,02). Los niveles de PTH fueron similares en ambos grupos (24 (10) pg/ml en SD y 26 (14) pg/ml en controles; p=0,32).
Conclusiones: Un tercio de las personas con SD tienen hipovitaminosis D, aunque los valores de 25OHD no difieren de los de la población general. Sin embargo, en las personas con SD de mayor edad esta prevalencia aumenta, quizá como reflejo de la modificación en los hábitos de vida que se producen en estas personas con la edad.
64. Prevalencia de sarcopenia y valoración del estado nutricional, tejido muscular y graso en pacientes con fractura de cadera
Montoya M.1, Giner M.2, Vázquez M.A.1, Rey M.3, Zambrano P.4, Cañamero M.C.4, Miranda C.2, Miranda M.J.2 y Pérez-Cano R.1,2
1 Unidad de Metabolismo Óseo, Departamento de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla;
2 Unidad de Metabolismo Óseo, Unidad de Medicina Interna, HUS Virgen Macarena. Sevilla;
3 Viamed, Hospital Sta. Angela de la Cruz. Sevilla;
4 Unidad de Traumatología y Ortopedia, HUS Virgen Macarena. Sevilla
Introducción: La fractura de cadera constituye la complicación clínica más grave y temida de la osteoporosis y representa una elevada morbilidad y mortalidad. Además de la edad, la masa ósea (DMO) y la tendencia a las caídas, constituyen factores independientes importantes de riesgo de estas fracturas. La influencia del estado nutricional, el tejido muscular y graso sobre estas variables es controvertida.
Objetivo: Valorar el estado nutricional, tejido muscular y graso de pacientes con fractura de cadera osteoporótica (FXC-OP) así como la influencia de estos factores sobre la DMO y el remodelado óseo.
Pacientes y métodos: 109 pacientes con FXC-OP, procedentes de la Unidad de Traumatología y Ortopedia, 86 mujeres y 23 hombres, recogidos de forma consecutiva y con condiciones clínicas que permitieran la realización de DXA. Valoramos parámetros bioquímicos nutricionales (Proteínas totales, Albúmina, prealbúmina. Proteína trasportadota de retinol-RBP- y Ac. fólico) mediante autoanalizador; marcadores bioquímicos de metabolismo óseo (Vitamina D, PTH, PINP, β cross-Laps, IGF-1) mediante ELISA; DMO de cadera total y cuello de fémur (DMO-Ctotal y DMO-c), tejido magro corporal total (MM) y apendicular (IMM=MM/altura2) y tejido graso corporal total (TG), Mediante DXA, Hologic Discovery. Para el diagnóstico de sarcopenia se utilizaron valores de IMM de referencia de población sana, según género, ≥70 años, proporcionados por S. Di Gregorio et al. (datos no publicados), considerándose para las mujeres valores <5,53 y en hombres <6,86. Para el análisis estadístico utilizamos SPSS.22
Resultados: Se diagnosticó sarcopenia en 29 casos con FxC-OP (26,6%), 18 mujeres (20,9%) y en 11 varones (47,8%). La edad media fue similar en pacientes con y sin sarcopenia (80,8±8,2 y 80,4±6,2), así como la frecuencia de caídas (2,3±1,8 y 2,7±2,4 caídas/año). Comprobamos una relación positiva y significativa entre los valores de MM con DMO-Ctotal y DMO-c (r=0,458, r=0,325, p<0,05), así como entre TG con DMO-Ctotal y DMO-c (r=0,319 y r=0,201, p<0,05): El análisis multivariante mostró que sólo el MM se relaciona de forma positiva y significativa con la DMO-Ctotal (OR=0,458 (IC 95% 0,005-0,012, p=0,0001). No hemos encontrado correlación entre los valores de masa magra o grasa y los marcadores de metabolismo óseo, incluyendo los marcadores de remodelado óseo, si bien en los pacientes con sarcopenia hubo una relación positiva entre valores de MM y niveles de vitamina D (r=0,613 p=0,015).
Conclusiones: La sarcopenia está presente en 1 de cada 4 pacientes que se fracturan la cadera, siendo más prevalerte en varones (casi en el 50% de los casos). La masa magra y no la grasa se relaciona positivamente con la DMO de cadera total y sus valores se relaciona con los de vitamina D en pacientes sarcopénicos.
65. Usuarios de alendronato en práctica clínica real versus participantes en el ensayo clínico FIT
Prieto-Alhambra D.1,2,3, Kassim Javaid M.1, Cyrus Cooper V.1,4 y Díez-Pérez A.2
1 Musculoskeletal Epidemiology, NDORMS, University of Oxford. Oxford (Reino Unido);
2 Musculoskeletal Research Unit, FIMIM, Parc de Salut Mar. Barcelona;
3 GREMPAL Research Group, Idiap Jordi Gol. Barcelona;
4 MRC Lifecourse Epidemiology Unit, Southampton (Reino Unido)
Introducción: El ensayo clínico aleatorio (ECA) es el gold standard para el estudio de la eficacia de los medicamentos. Sin embargo, estudios previos sugieren diferencias entre los participantes en los ECA de fármacos antiosteoporosis y los usuarios de estos mismos medicamentos en nuestras consultas.
Objetivo: Estudiar las características clínicas y la persistencia terapéutica de usuarios de alendronato en la práctica clínica de nuestro país, y compararlas con el ECA pivotal FIT.
Material y métodos: Diseño y ámbito: Estudio de cohortes retrospectivo. Los datos se obtuvieron de la base de datos SIDIAP (www.sidiap.org), que contiene información clínica y sobre uso de fármacos de >5 millones de habitantes de Catalunya (>80% de la población).
Población: Usuarios incidentes de alendronato (sin uso de fármacos anti-osteoporosis el año previo) en 2006-2011, definidos por la recogida de ≥2 recetas en el periodo de estudio.
Variables: 1. Criterios de exclusión FIT: edad (80), género masculino, co-morbilidades, uso de corticoides orales, y alcoholismo. Se asumió el cumplimiento de aquellos criterios para los cuales no se disponía de información fiable (por ejemplo, T-score<-2,5).
2. Persistencia: se definió la no recogida de medicamento por >6 meses como final del tratamiento.
Análisis: n y % de participantes que cumplen cada criterio de selección FIT. La persistencia terapéutica se calculó usando método Kaplan-Meier.
Resultados: 42.974 pacientes fueron incluídos. De éstos, 12.795 (29,8%) y 7.847 (18,3%) no serían elegibles para FIT por edad y género respectivamente. Además, 2.576 (6,0%) eran usuarios de corticoides orales, y 4.539 (10,6%) tenían algún otro criterio de exclusión. En total, sólo 21.705/42.974 (50,5%) usuarios de alendronato en nuestra práctica clínica eran elegibles para FIT.
Sólo el 23,3% de estos persistían con la terapia a los 3 años de tratamiento [Figura], mucho menos que en el ensayo FIT (89%).
Conclusiones: En este estudio, a pesar de una estimación conservadora (por ejemplo, asumiendo que todos los participantes tienen osteoporosis densitométrica), sólo la mitad de los usuarios de aIendronato eran comparables a los participantes del ECA FIT.
Es esencial el estudio del uso y los efectos de los medicamentos anti-osteoporosis en condiciones de práctica clínica real, y en la población tratada en nuestras consultas.
66. Alteraciones en las propiedades físico-químicas óseas en un modelo experimental de osteoporosis postmenopáusica y efectos del tratamiento preventivo a largo plazo con ácido zoledrónico y ranelato de estroncio
Guede D.1, Martín-Fernández M.2, Gómez-Chinchón M.2, Díaz-Curiel M.3, Piedra C. de la2 y Caeiro J.R.4
1 Trabeculae, Empresa de Base Tecnológica, Parque Tecnológico de Galicia. Orense;
2 Bioquímica Investigación, IIS-Fundación Jiménez Díaz, UAM. Madrid;
3 Medicina Interna, IIS Fundación Jiménez Díaz, UAM. Madrid;
4 Servicio de Traumatología, CHUS, Santiago de Compostela (A Coruña)
Introducción: Las medidas de masa y arquitectura óseas no aportan información acerca de lo que ocurre en el nivel ultraestructural en las patologías óseas ni del efecto que producen los tratamientos farmacológicos en la composición del hueso.
Objetivo: Evaluar, en un modelo experimental de osteoporosis postmenopáusica, qué cambios produce esta patología en las propiedades físico-químicas de los cristales minerales, y qué efectos tiene el tratamiento preventivo a largo plazo con ranelato de estroncio (RSr) o ácido zoledrónico (ZOL).
Material y métodos: 32 ratas Wistar hembra de 6 meses de edad se dividieron aleatoriamente en 4 grupos (n=8/grupo): SHAM (intervención simulada), OVX (ovariectomizadas), OVX+RSr (ovariectomizadas tratadas con RSr 33 mg/Kg/día v.o.) y OVX+ZOL (ovariectomizadas tratadas con una dosis de 0,08 mg/Kg i.v. de ZOL al comienzo del estudio). Los tratamientos comenzaron el día siguiente a la ovariectomía y duraron 8 meses. Tras el sacrificio, las propiedades físico-químicas y composicionales de determinaron en la sección transversal media de la diáfisis del fémur mediante un microscopio confocal Raman con excitación por láser de He-Ne (633 nm).
Resultados: Mientras el índice de sustitución (intensidad fosfatos/intensidad carbonatos) no muestra diferencias entre los distintos grupos, ambos grupos tratados (OVX+ZOL y OVX+RSr) mostraron un leve incremento en el índice de cristalinidad (ancho de banda a media altura de fosfatos) frente a los grupos SHAM y OVX.
Finalmente, el grupo OVX mostró un gran descenso del índice de mineralización (intensidad fosfatos/intensidad amida I) frente a SHAM, descenso que resulta un poco más leve en el grupo OVX+RSr. No obstante, el grupo OVX+ZOL mantiene los valores de mineralización del grupo SHAM.
Conclusiones: La ovariectomía causa una clara disminución de la mineralización en la matriz colágena. El tratamiento preventivo con RSr no es capaz de frenarla a largo plazo, al contrario de ZOL, que mantiene valores iguales a SHAM al final del estudio. Los grupos SHAM y OVX muestran mayor cristalinidad (entramado de cristales bien ordenado) que los grupos que reciben fármacos. Las propiedades físico-químicas y composicionales se ven afectadas por la ovariectomía y por los tratamientos antiosteoporóticos, por lo que deben estudiarse como complemento a las medidas de masa y estructura óseas para un mejor análisis del riesgo de fractura.
67. Análisis de los polimorfismos de VEGFA y VEGFAR en la enfermedad ósea de Paget
Calero I.1,2, Usategui R.2,3, Carranco T.1,2, Sánchez M.D.1,2, Quesada A.1, Montilla C.1,2, Hidalgo C.1, Martínez O.1, Sarmiento R.2,3 y Pino J. del1,2
1 Servicio de Reumatología, Hospital Universitario de Salamanca;
2 Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca;
3 Unidad de Medicina Molecular, Universidad de Salamanca
Introducción: La enfermedad ósea de Paget (EOP) es un trastorno focal del hueso que afecta de forma segmentaria al esqueleto. La alteración principal reside en el osteoclasto que aumenta en número, tamaño y actividad. Existe un cambio del remodelado óseo consistente en un incremento de la resorción seguido de una formación excesiva. Como resultado se produce un hueso de estructura abigarrada y anárquica, con propiedades mecánicas alteradas y con una exagerada vascularización. En su etiología intervienen factores ambientales y genéticos.
Objetivo: Dado que el proceso de angiogénesis es vital para el "acoplamiento" entre resorción y formación en la EOP, y que el principal regulador de ésta es el VEGFA, nuestro objetivo fue el de determinar si puede existir una asociación entre los distintos polimorfismos de VEGFA y su receptor (VEGFAR) y la EOP frente a la población sana.
Material: Se estudiaron 270 pacientes, todos ellos con diagnóstico probado de enfermedad ósea de Paget y atendidos entre enero de 1990 y febrero de 2014 en las consultas de Reumatología del Hospital Universitario de Salamanca. Como controles para el estudio de polimorfismos del DNA se seleccionaron 125 personas, sin diagnóstico de enfermedad ósea metabólica. Las muestras fueron obtenidas previo consentimiento, siguiendo las regulaciones legales para Estudios Clínicos en España y las del Comité de Ética del Hospital Universitario de Salamanca.
Método: El análisis de la discriminación alélica se llevó a cabo mediante PCR a tiempo real empleando sondas TaqMan. Realizamos el test de Hardly Weinberg. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS v 18.0.
Resultados: Con respecto a los polimorfismos de VEGFA (RS833061 y RS699947), no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes con EOP y los controles. Con respecto a VEGFAR2 (RS 2071559), las frecuencias genotípicas se muestran en la siguiente tabla.
Conclusiones: El genotipo homocigoto CC del VEGFAR2 confiere 2,17 veces más susceptibilidad de padecer EOP, respaldando la teoría genética de esta enfermedad y la importancia del proceso de angiogénesis en su desarrollo.
68. Efectos del tratamiento preventivo a largo plazo con ranelato de estroncio y ácido zoledrónico sobre la microestructura ósea de ratas ovariectomizadas
Martín-Fernández M.1, Gómez-Chinchón M.1, Guede D.2, Caeiro J.R.3, Díaz-Curiel M.4 y Piedra C. de la1
1 Bioquímica Investigación, IIS-Fundación Jiménez Díaz, UAM. Madrid;
2 Trabeculae, Empresa de Base Tecnológica, Parque Tecnológico de Galicia. Orense;
3 Servicio de Traumatología, CHUS, Santiago de Compostela (A Coruña);
4 Medicina Interna, Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. Madrid
Introducción: Se han desarrollado diversos tratamientos farmacológicos con el fin de prevenir o tratar la osteoporosis postmenopáusica. Sin embargo, no hay ningún estudio en la literatura que compare los efectos de los tratamientos para la osteoporosis a largo plazo.
Objetivo: El objetivo de este trabajo fue estudiar los efectos producidos por el tratamiento preventivo a largo plazo con ácido zoledrónico (AZ) y ranelato de estroncio (RSr) en la microestructura ósea en ratas ovariectomizadas.
Material y métodos: Se utilizaron sesenta ratas Wistar hembra de 6 meses de edad. Se dividieron en cuatro grupos: SHAM (n=15), intervención simulada; OVX (n=15), ovariectomizadas; OVX+AZ (n=15), ovariectomizadas y tratadas con AZ (0,08 mg/kg iv al comienzo del estudio); OVX+RSr (n=15) ovariectomizadas y tratadas con RSr (0,033 g/kg diariamente por sonda oral). Los tratamientos comenzaron un día después de la ovariectomía. Ocho meses más tarde todas las ratas fueron sacrificadas y se analizó la microestructura del hueso por microCT.
Resultados: La ovariectomía produjo una reducción significativa de la calidad del hueso, como mostraron los parámetros microestructurales de la región trabecular analizados (BV/TV, BS/TV, Tb.N, Tb.Sp, Tb.Th, Tb.Pf, SMI y Conn.Dn). El tratamiento con AZ evitó el deterioro de los huesos encontrado en el grupo OVX, e incluso mejoró con respecto al grupo SHAM. El grupo OVX+RSr no mostró ningún cambio en estos parámetros con respecto al grupo OVX. Los parámetros microestructurales de la región cortical no se vieron modificaron en ninguno de los grupos estudiados con respecto al grupo de ratas sanas.
Conclusiones: El tratamiento preventivo con RSr a largo plazo no es capaz de evitar los efectos de la ovariectomía. El tratamiento a largo plazo de las ratas ovariectomizadas con AZ evitó efectos negativos de la ovariectomía sobre la microestructura del hueso, incluso mejorando la calidad ósea del grupo sano.
69. Osteopontina y proteína Gla de la matriz como marcadores plasmáticos en la estenosis aórtica calcificada
Martín Fernández N.1, Barral Varela A.M.2, Martín Fernández M.2,5, Naves Díaz M.3, Marrón P.I.4, Llosa J.C.2,5, Cannata Andía J.B.3,5 y Rodríguez García M.I.3
Servicios de 1 Medicina Nuclear, 2 Área del Corazón, 3 Metabolismo Óseo y Mineral, Instituto Reina Sofía de Investigación Nefrológica, REDinREN del ISCIII,
4 Biobanco del Principado de Asturias del Hospital Universitario Central de Asturias;
5 Universidad de Oviedo
Introducción: La estenosis aórtica es la valvulopatía más prevalente en países occidentales. La causa más frecuente es la calcificación de los velos que componen la válvula, según un proceso de calcificación heterotópica en el que se ven implicadas proteínas osteogénicas, tanto promotoras como inhibidoras de la calcificación.
Objetivo: Nuestra hipótesis es que niveles circulantes bajos de inhibidores del proceso como osteopontina (OPN) y proteína Gla de la matriz (MGP) puedan correlacionarse con el grado de calcificación valvular y, por tanto, ser utilizados como marcadores precoces de dicho proceso.
Material y métodos: Se analizaron 30 pacientes sometidos a reemplazo valvular aórtico con el diagnóstico de estenosis aórtica calcificada e insuficiencia aórtica, sin patología coronaria ni otras patologías valvulares, intervenidos desde marzo de 2012 a mayo de 2013. Se estudiaron distintas variables como anatomía valvular, hipertrofia ventricular izquierda y fracción de eyección, entre otras. Se obtuvieron muestras de sangre de todos ellos y se purificó el plasma para determinar, mediante ELISA, los niveles de OPN y MGP.
Resultados: Las válvulas explantadas se sometieron a estudio anatomo-patológico y se clasificaron como control (n=9) cuando se observó sólo degeneración mixoide, degenerativas (n=12) cuando existía abundante esclerosis y pequeñas áreas de calcificación y degenerativas severas (n=9) cuando se observó una abundante calcificación de los velos aórticos. Los niveles de OPN fueron progresivamente más bajos según las válvulas estuviesen más degeneradas (control=5,1±1,1 nM; degenerativas=4,6±3,1 nM; degenerativas severas=2,9±0,8 nM) (p=0,094 mediante ANOVA) siendo sólo significativas las diferencias entre control y degenerativas severas (p=0,0003 mediante T de Student). De forma similar los niveles de MGP fueron más bajos en plasma a medida que la válvula estaba más degenerada (control=29,1±12,3 nM; degenerativas=18,2±13,7 nM; degenerativas severas=12,2±10,1 nM) (p=0,027 mediante ANOVA). En este caso la diferencia más significativa fue también entre los grupos control y degenerativa severa (p=0,027 con análisis post hoc Bonferroni).
Conclusiones: Los valores plasmáticos de los inhibidores de la calcificación OPN y MGP disminuyen progresivamente con la severidad de la estenosis de la válvula aórtica y, por tanto, podrían ser unos buenos biomarcadores plasmáticos en la estratificación de riesgo de la estenosis aórtica calcificada.
70. Hiperparatiroidismo secundario al déficit de vitamina D
López-Ramiro E.1, Rubert M.1, Mahillo I.2 y Piedra C. de la1
1 Laboratorio de Bioquímica Investigación y 2 Departamento de Epidemiología, IIS Fundación Jiménez Díaz, UAM. Madrid
Introducción: En el laboratorio clínico es frecuente encontrar cifras de PTH más elevadas que el límite superior de la normalidad, con valores normales de creatinina, calcio y fósforo y que por tanto no se corresponden con un hiperparatiroidismo primario ni secundario debido a la insuficiencia renal. En muchos de estos casos, el aumento de PTH va asociado a un déficit de vitamina D, hecho cada vez más constatado en nuestra población y al que no se le ha prestado la debida atención. Los niveles de 25-hidroxi-vitamina D (25OHD) expresan el estatus de dicha vitamina en los pacientes. Hasta fecha reciente, la mayoría de las determinaciones de 25OHD no estaban convenientemente estandarizadas y los valores variaban mucho de unos métodos a otros, con lo cual era difícil establecer los niveles de vitamina D a partir de los cuales era probable que se produjera una subida anormal de PTH.
Objetivo: El objetivo de este trabajo ha sido tratar de determinar el nivel de 25OHD por debajo del cual se produce una subida anormal de PTH utilizando un método de determinación de la vitamina debidamente estandarizado con respecto al método de gases-masas.
Pacientes y métodos: Se han estudiado 5.338 pacientes consecutivos (4.196 mujeres y 1.142 varones) a los cuales se habían analizado simultáneamente la PTH y la 25OHD. La determinación de PTH se ha realizado por electroquimioluminiscencia en un aparato automático ADVIA CENTAUR (SIEMENS). La determinación de 25OHD se ha realizado por quimioluminiscencia en un autoanalizador iSYS (IDS, UK). Los pacientes eran mayores de 18 años y con un valor de calcio sérico entre 8,7 y 10.4 mg/dl y una creatinina sérica <1,3 mg/dl. Consideramos anormales los valores de PTH superiores a 70 pg/L. De acuerdo con ello, construimos la curva ROC de los niveles de 25OHD en función de tener valores de PTH por debajo o por encima de 70 pg/L.
Resultados: Se obtuvo un area bajo la curva de 0,6162 (p<0,001), que indica que existe una relación entre 25OHD y PTH. El valor de 25OHD que maximiza especificidad y sensibildad es 23 ng/ml, valor superior al presentado en trabajos anteriores que se encontraba alrededor de 18 ng/ml.
Conclusiones: En el caso de valores de PTH superiores a 70 pg/L, con valores de 25OHD menores de 23 ng/ml, puede suponerse, con un elevado grado de probabilidad, la existencia de un hiperparatiroidismo secundario por déficit de vitamina D.
71. En las pacientes de Atención Primaria, las fracturas no vertebrales son las más prevalentes y una elevada proporción, han tenido varias fracturas
Sánchez Artiles C.1, Rodríguez Hernández A.1, Gómez de Tejada Romero M.J.4, Sosa Henríquez M.2,3 y Grupo de Trabajo en Osteoporosis Canario
1 Grupo de Trabajo en Osteoporosis Canario. Gran Canaria.
2 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Grupo de Investigación en Osteoporosis y Metabolismo Mineral.
3 Hospital Universitario Insular, Servicio de Medicina Interna, Unidad Metabólica Ósea.
4 Departamento de Medicina. Universidad de Sevilla.
Introducción: Las fracturas constituyen la complicación clínica de la osteoporosis. La distribución de las fracturas por fragilidad varía dependiendo de las series. Tradicionalmente se ha aceptado que las fracturas vertebrales son las más frecuentes pero algunas series indican que las fracturas no vertebrales (FNV) son más prevalentes que las no vertebrales.
Objetivo: Estudiar la prevalencia de fracturas por fragilidad y el grado de cumplimiento terapéutico para la osteoporosis en una población de mujeres afectas de la enfermedad, con y sin fracturas por fragilidad.
Estudiar el grado de cumplimiento terapéutico dependiendo de que tengan o no una fractura por fragilidad.
Material y métodos: 413 mujeres con el diagnóstico de osteoporosis previamente establecido fueron incluidas en el estudio de manera consecutiva, según acudieran al Centro de Salud, sin ninguna selección ni ninguna campaña de invitación. A todas se les realizó un cuestionario y se documentó las fracturas por fragilidad que habían sufrido, excluyéndose las traumáticas y las patológicas cuando coexistía una enfermedad como cáncer, mieloma múltiple, osteogénesis imperfecta, enfermedad de Paget, etc.
Resultados: El 38,6% de las mujeres había sufrido al menos una fractura por fragilidad, siendo las más frecuente las fracturas no vertebrales en su conjunto, seguidas de las fracturas vertebrales. El 22,8% de las pacientes habían sufrido más de una fractura. Las pacientes fracturadas tenían una media de 5 años de edad más que las no fracturadas. El 75% de la pacientes fracturadas reciben tratamiento para la osteoporosis frente al 56% de las mujeres no fracturadas.
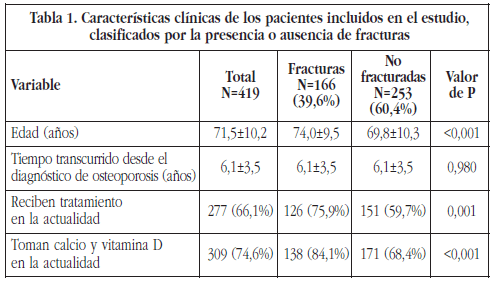
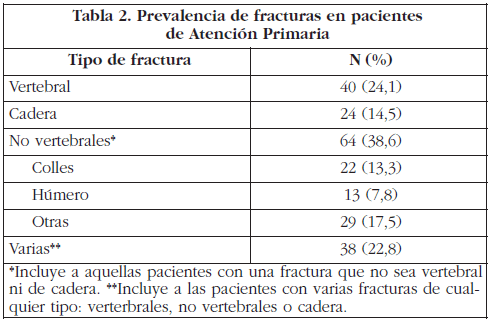
Conclusiones: Las fracturas no vertebrales son las más prevalentes en las mujeres que son atendidas en Atención Primaria. Casi una cuarta parte de las pacientes fracturadas han sufrido varias fracturas. El cumplimiento del tratamiento es superior en las pacientes que tienen una fractura por fragilidad.
72. Manejo del riesgo osteoporótico en los pacientes con trasplante hepático: importancia de la suplementación de vitamina D
Valero Sanz J.L., Grau García E., Martínez Cordellat I., Feced Olmos C., Negueroles Albuixech R., Chalmeta Verdejo I., González Puig L., Muñóz Guillén M.L., Núñez-Cornejo Piquer C., Alcañiz Escandell C., Ivorra Cortés J., Ortiz Sanjuan F.M., Labrador Sánchez E. y Román Ivorra J.A.
Servicio de Reumatología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia
Introducción: Los pacientes con trasplante hepático tienen un riesgo de desarrollar osteoporosis, además de presentar un déficit de vitamina D. Éste déficit puede correlacionarse con un aumento en la tasa de destrucción ósea y una disminución en su formación. La hipovitaminosis D puede estar relacionada con la hepatopatía crónica de estos pacientes, la cual motiva en último término el trasplante, ya que la primera parte de la transformación de esta vitamina liposoluble se da precisamente en el hígado. Esta deficiencia de vitamina D da lugar a un aumento de la PTH y a mecanismos de resorción ósea, por lo que la hipovitaminosis D interviene también en el desarrollo de la osteoporosis en estos pacientes. La intervención y la prevención del déficit de vitamina D en el paciente trasplantado podrían asociarse a una disminución en los valores de PTH y beta-CTX séricos, lo que reduciría en último término la destrucción ósea.
Objetivo: Evaluar el efecto de la administración de tratamiento con vitamina D en pacientes sometidos a trasplante hepático en relación a la tasa de destrucción ósea.
Material y métodos: Desde mayo de 2012 se han recogido 95 pacientes sometidos a trasplante hepático del H.U.P La Fe, de los cuales se disponen datos basales en el momento del trasplante, a los 6 meses (n=67), 12 meses (n=44) y 18 meses (n=13) tras la intervención. Se han recogido datos de vitamina D sérica y marcadores séricos de resorción y formación ósea (beta-CTX, P1NP y PTH), tratamiento con glucocorticoides tras la intervención, y la densidad mineral ósea (DMO g/cm2) en los 4 momentos del estudio. La suplementación de vitamina D se llevó a cabo con 25OH-vitamina D (0,266mg/15días). Todo ello forma parte de un protocolo de actuación sobre riesgo osteoporótico en paciente trasplantado implantado en el Servicio de Reumatología en 2012.
El análisis bioestadístico se llevó a cabo mediante modelos de regresión lineal, regresión beta y regresión logística.
Resultados: Los 95 pacientes seleccionados son hombres en un 74%, con edad media al trasplante de 55 años. A 84 de los 95 pacientes se le administró un suplemento de vitamina D en el momento del alta de la intervención, a los 6 meses (n=65), a los 12 meses (n=44) y a los 18 meses (n=13). Se observa una mejoría en los niveles de vitamina D y la normalización de los valores de PTH, beta-CTX y P1NP.
El análisis estadístico muestra una relación estadísticamente significativa entre los valores séricos de 25OH-vitD y los de beta-CTX (P=0,0029), los de PTH sérica (P<0,0001) y los de P1NP sérica (P=0,0024).
También se observan modificaciones estadísticamente significativas en los valores de densidad mineral ósea, tanto en la zona lumbar (P=0,045 mes 12, P=0,06 mes 18), en cuello de fémur (P<0,0001 mes 6 y 12, P=0,003 mes 18) y en cadera total (P<0,0001 mes 6 y 12). No se ha observado una asociación estadísticamente significativa entre la administración de glucocorticoides y los niveles de vitamina D, o los niveles de densidad mineral ósea.
Conclusiones: En general, hay una normalización de los parámetros séricos de la vitamina D y marcadores de resorción y formación con suplementación de vitamina D tras la intervención. Además, es posible recuperar los niveles de vitamina D al año, a pesar del tratamiento con glucocorticoides administrado tras el trasplante. Por ello, la suplementación con vitamina D podría tener un papel fundamental en el equilibrio del metabolismo óseo, y debería recomendarse su administración tanto antes como después del trasplante. Por último, dicho estudio está todavía en una fase inicial, por lo que debe ampliarse el tamaño muestral y el tiempo de seguimiento, con el fin de dar mayor robustez estadística al mismo.
73. Conocimiento de la osteoporosis y actitud ante su manejo entre los médicos de Atención Primaria de las Islas Canarias
Higueras Linares T.1, Sosa Cabrera N.2, Blanco Blanco J.2, Sosa Henríquez M.3,4
1 Centro de Salud de Tejina, Tenerife;
2 Centro de Salud La Laguna-Zona II, Tenerife;
3 Universidad de La Palmas de Gran Canaria. Grupo de Investigación en Osteoporosis y Metabolismo Mineral;
4 Hospital Universitario Insular, Unidad Metabólica Ósea, Servicio de Medicina Interna. Gran Canaria
Introducción: La osteoporosis es una enfermedad frecuente con alta morbimortalidad, cuya prevalencia aumentará en los próximos años debido al envejecimiento poblacional.
Los médicos de Atención Primaria constituyen uno de los pilares en la atención de la osteoporosis en todos sus aspectos: preventivos, educativos y terapéuticos. Existen pocos estudios acerca de cual es el grado de conocimiento que sobre la osteoporosis tienen los médicos de Atención Primaria.
Objetivo: Efectuar una primera valoración acerca del conocimiento que tienen sobre osteoporosis (prevención, diagnóstico y tratamiento) los médicos de Atención Primaria de las Islas Canarias
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y transversal realizado entre mayo de 2013 y mayo de 2014 con los médicos de Atención Primaria de todo el Archipiélago Canario. Se elaboró una encuesta anónima de 13ítems en la que se preguntaba acerca del conocimiento y actitud profesional ante la osteoporosis. A partir de los datos facilitados por la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud, se remitió dicha encuesta a los 1.168 médicos que trabajaban en ese momento en Atención Primaria en el Archipiélago Canario tanto por correo electrónico como a los coordinadores de los Centros de Salud. Los datos fueron recogido en una hoja de cálculo Excel y posteriormente exportados al programa SPSS donde se efectuaron los cálculos.
Resultados: Respondieron al cuestionario 332 médicos (28,6% del total de médicos).
Los resultados de la encuesta se muestran en tablas y figuras. Entre ellos destacamos que el 75,3% de los médicos considera y valora habitualmente los factores de riesgo relacionados con la osteoporosis y las fracturas, el 21,1% ocasionalmente y sólo el 3% no los consideran.
El 71,6% de los médicos no miden la talla a sus pacientes, el 24,4% lo hace de forma ocasional. Ante disminución de la misma, el 51,2% solicita una radiografía de columna.
Las escalas para valorar el riesgo de fractura, (FRAX, QFracture) son utilizadas en el 28,6% de forma rutinaria, el 32,8% de manera ocasional y el 38% no las utiliza nunca.
Los médicos de Atención Primaria de las Islas Canaria no solicitan densitometrías en el 72,3% de los casos y el 16,6% las solicita esporádicamente.
El 91% no solicita la determinación de niveles de Vitamina D en los pacientes con osteoporosis o riesgo de fractura. Con respecto al uso de la radiografía convencional para diagnóstico de la osteoporosis, el 14,8% lo hace de forma rutinaria, el 30,7% de manera ocasional y el 51,5% no solicita.
Se aseguran de que los pacientes tengan un aporte adecuado de calcio en un 83,7% de los casos y recomiendan la utilización de medidas no farmacológicas para la prevención de la osteoporosis en un 90% de los casos.
Como tratamiento de elección: 38% bifosfonatos, 12,9% calcio con vitamina D, 28,7% ambos. El tiempo de tratamiento con bifosfonatos es comprobado en el 85,2 % de los casos.
Conclusiones: Los resultados muestran que los Médicos de Atención Primaria de las Islas Canarias que han respondido al cuestionario, en líneas generales, consideran la prevención de la osteoporosis; mientras que denotan limitado conocimiento en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
Son por lo tanto necesarias medidas formativas en este grupo de profesionales.
74. Riesgo de fractura osteoporótica en pacientes con fractura de extremidad superior de húmero
González S., Ignatowitz U. y Olmo J.A.
Servicio de Rehabilitación Hospital de Torrevieja (Alicante)
Introducción: La osteoporosis es una afectación esquelética que se caracteriza por una disminución de la masa ósea y una alteración de la estructura que conduce a una disminución de la resistencia ósea.
Hay una gran evidencia de que una fractura provocada por un impacto de baja energía (fractura por fragilidad) se asocia con osteoporosis y es un predictor de nuevas fracturas.
Objetivo: Conocer el riesgo de fractura osteoporótico y de cadera en pacientes con fractura por fragilidad localizado en la extremidad proximal de humero.
Material y métodos: Estudio prospectivo descriptivo realizado entre todos los pacientes atendidos en una consulta de rehabilitación, diagnosticados de una fractura por fragilidad de humero proximal entre los meses de abril 2012 a junio de 2013.
Se consideró que la fractura era por fragilidad cuando se producía por una caída en el plano del suelo.
Criterio exclusión: personas diagnosticadas de enfermedades malignas con afectación ósea.
Resultados: Total de pacientes 34.
SEXO: Un 80% eran mujeres frente 20% hombres, con edades comprendidas entre 57 y 89 años de edad (DT 6,67 y media 72,91).
DXA: El 32,4% (11 pacientes) osteopenia de columna lumbar; 26,5% (9 pacientes) osteoporosis columna; 50% (17 pacientes) osteopenia cuello femoral; 23,5% (8 pacientes) osteoporosis cuello femoral; 58,8% (20 pacientes).
FRAX: Siete pacientes (20,6%) tenían riesgo de fractura con puntuaciones altas para MO y HF.
Hipovitaminosis vit D; 32,4% (11 pacientes) insuficiencia vit D y 17,6% (6 pacientes) déficit vit D.
Conclusiones: La mayoría de pacientes tenían una disminución de la masa ósea de columna (58,5%) y de cadera (82%). Utilizando el índice de FRAX El 20% de los pacientes presentaron un riesgo elevado de sufrir nuevas fracturas. Los servicios responsables de atender a pacientes con este tipo de fracturas, muy especialmente los de rehabilitación, deberían establecer un protocolo para detectar el riesgo y prevenir nuevas fracturas osteoporóticas.
75. Un caso particular de infertilidad: pseudohipoparatiroidismo IA, microprolactinoma y obesidad
Maraver-Selfa S., Roca-Rodríguez M.M., Cornejo-Pareja I., Muñoz-Garach A., Mancha-Doblas I. y Tinahones-Madueño F.
U.G.C Endocrinología y Nutrición. H.U. Virgen de la Victoria. Málaga
Introducción: El pseudohipoparatiroidismo se caracteriza por hipocalcemia/hiperfosfatemia debidas a resistencia periférica a paratohormona. Puede asociar otras alteraciones hormonales y/o mostrar fenotipo característico (osteodistrofia hereditaria de Albright). La resistencia a la acción de la PTH se debe a defectos del receptor acoplado a proteína Gs activadora.
Caso clínico: Paciente de 34 años remitida para seguimiento por microprolactinoma diagnosticado en contexto de infertilidad de 3 años de evolución, con adecuada evolución bajo tratamiento con agonistas dopaminérgicos.
Antecedentes personales: Hipotiroidismo primario autoinmune sustituido con levotiroxina 100 mcg/día, y obesidad desde la infancia.
Refería ciclos irregulares normalizados tras iniciar cabergolina, pero persistía incapacidad para la gestación.
Presentaba astenia moderada sin otros síntomas de hipocalcemia. Obesidad generalizada (peso 130 kg) con marcada acantosis nígricans cervical, facies redonda y talla baja (155 cm). Analítica: glucemia 100 mg/dl, insulinemia 51 (4,5), PTH 244 pg/ml (>74), 25-OH vitamina D 15 ng/ml (<30), TSH 2,2 mcgUI/ml, T4 1,09 ng/dl, FSH 6,24 mUI/ml, LH 5,33 mUI/ml, prolactina 1,68 ng/ml. Con sospecha de pseudohipoparatiroidismo se solicitó radiografía de manos (sin acortamiento de 4o metatarsiano), exploración oftalmológica descartándose cataratas y estudio genético que no mostró alteraciones en el número de copias del locus GNAS (20q13.32), aunque se describieron dos polimorfismo c.393C>T (p.Ile131Ile) y c.1038+155 T>C (IVS12+155) ambos en heterocigosis, y se detectó descenso de señal en metilación de alelos maternos y exceso de señal en promotor con metilación paterna.
El estudio de calcemia en familiares de primer grado resultó normal.
Se inicia tratamiento con calcio-calcitriol y metformina (dada la insulin-resistencia asociada). Además la paciente plantea posibilidad de cirugía bariátrica. Tras evaluación clínica se decide gastrectomía vertical tubular con evolución postoperatoria inmediata satisfactoria. A los 6 meses postcirugía la paciente presenta buena evolución clínico-analítica con pérdida de 59 kg.
Conclusiones: Nos encontramos ante un pseudohipoparatiroidismo 1a en el contexto de una hipocalemia prácticamente asintomática hallada de forma casual, con correcta evolución clínica tras cirugía bariátrica.
Pendiente de confirmar disomía uniparental paterna del cromosoma 20 tras estudio a los progenitores de la paciente.
76. Escuela de Osteoporosis
Martínez Rodríguez M.E. y Jiménez Cosmes L.
Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
Introducción: La osteoporosis es una enfermedad del esqueleto caracterizada por una disminución de la resistencia ósea y un incremento de la fragilidad de los huesos los que origina mayor susceptibilidad a sufrir una fractura. En España se calcula que afecta a unos 3,5 millones de personas y el número de fracturas osteoporóticas anuales asciende hasta 100.000. Las complicaciones asociadas a las fracturas incluyen un incremento en la morbilidad (dolor, discapacidad física, peor calidad de vida, etc.), un aumento en el riesgo de padecer nuevas fracturas y una subida de la tasa de mortalidad. Todo esto genera un elevadísimo gasto sociosanitario y de dependencia.
El diagnóstico adecuado y una prescripción no es suficiente en el manejo de la osteoporosis. La participación de los pacientes en la gestión de su enfermedad es un requisito necesario para la eficacia terapéutica.
Objetivo: La Escuela de Osteoporosis es un programa de educación para pacientes con osteoporosis cuyo objetivo es que conozcan la enfermedad, los factores de riesgo asociados a padecerla, saber aplicar las medidas de modificación de los hábitos de vida y los diferentes tratamientos de la enfermedad para prevenir la aparición de fracturas osteopóticas.
Material y métodos: Estudio transversal y descriptivo de 22 pacientes diagnosticados de osteoporosis que realizaron la primera edición del programa de educación.
Los pacientes acudieron a una sesión grupal de aproximadamente dos horas de duración impartida por un médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación experto en osteoporosis. La sesión se divide en una hora y media de parte teórica y una media hora de coloquio.
Se valoró el cumplimiento terapéutico con métodos indirectos (comunicación de autocumplimiento según Haynes-Sackett y el test de Morisky-Green). Se les administró el ECOS-16 como cuestionario de calidad de vida.
Resultados: La edad media fue 74 años, siendo 100% mujeres. La mayoría tenían estudios primarios, vivían en comunidad y no recordaban desde cuando se les había diagnosticado de osteoporosis.
Conclusiones: Los programas de educación para pacientes con enfermedades crónicas son esenciales para implicar al paciente en el manejo de su enfermedad.
Este es un estudio preliminar de los primeros pacientes que han realizado el programa de educación de nuestra Escuela de Osteoporosis. Nuestra intención es realizar un estudio posterior para valorar el efecto que ha tenido esta intervención en ellos respecto a la adherencia y calidad de vida.
77. LBA-3. Uso de recursos sanitarios y coste de la fractura de cadera en España: estudio observacional, prospectivo PROA
Caeiro J.R.1, Bartra A.2, Mesa M.3, Etxebarría I.4, Montejo J.5, Carpintero P.6, Sorio F.7, Gatell S.7, Farre A.7, Canals L.7
1 Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (A Coruña);
2 Hospital Universitario Mutua de Terrasa (Barcelona);
3 Hospital Valle de los Pedroches (Córdoba);
4 Hospital Alto Deba (Guipúzcoa);
5 Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid);
6 Hospital Reina Sofía de Cordoba;
7 Amgen
Introducción: Las fracturas de cadera (FC) osteoporóticas son muy prevalentes en individuos mayores de 65 años y, además de su gran impacto social y económico, conducen a una mayor mortalidad.
Objetivo: El objetivo del estudio PROA fue estimar la utilización de recursos sanitarios (URS) y los costes durante el año siguiente a la fractura, así como describir las características de los pacientes, y la mortalidad asociados a las FC osteoporóticas en España y en las 6 CCAA participantes.
Material y métodos: Estudio observacional, prospectivo, de 12 meses, que incluyó pacientes ≥65 años hospitalizados en 28 centros de 6 CC.AA. por una primera FC osteoporótica. Durante el seguimiento se registró la URS en relación con la FC. El coste final se obtuvo a partir de los recursos utilizados y su coste unitario obtenido de la base de datos eSalud (http://www.oblikue.com/bddcostes) y actualizados a 2012.
Resultados: Se incluyeron 487 pacientes (77% mujeres), con edad media (±DE) de 83±7 años, sin diferencias entre sexos (90% ≥75 años). El 37% había sufrido una fractura previa (22% por traumatismo de bajo impacto), y sólo el 3% tenían densitometría previa. El 16% había recibido en algún momento tratamiento para la osteoporosis. No hubo diferencias entre sexos en la URS, excepto una tendencia hacia más re-ingresos hospitalarios en mujeres (8,7% vs. 3,6% en hombres). El coste total medio durante el primer año fue de 9.690 € (intervalo de confianza 95%: 9.184-10.197) en mujeres y de 9.019 € (8.079-9.958) en hombres, sin diferencias significativas entre ellos excepto en el coste de los re-ingresos (395 € en mujeres y 59 € en hombres). El principal determinante del coste (7.067 € [73%] y 7.196 € [80%] en mujeres y hombres, respectivamente) fue la primera hospitalización, seguida por los costes de visitas ambulatorias (1.323 € [14%] en mujeres y 997 € [11%] en hombres) y asistencia domiciliaria (905 € [9%] en mujeres y 767 € [9%] en hombres). Durante el seguimiento, el 16% de pacientes (14% de mujeres y 25% de hombres) fallecieron (el 50% en los primeros 3 meses).
Conclusiones: La fractura de cadera osteoporótica supone un elevado coste para el Sistema Sanitario y la sociedad, debido principalmente al elevado uso de recursos sanitarios durante la primera hospitalización, pero también a la atención sanitaria ambulatoria requerida durante los meses posteriores. Aproximadamente uno de cada seis pacientes fallece durante el primer año tras la FC.
Estudio financiado por Amgen S.A.
78. ASBMR-1. La estimulación mecánica y la elevada glucosa modifican el secretoma de los osteocitos y su capacidad osteoclastogénica
Maycas M.1, Portolés M.T.2, Matesanz M.C.2, Linares J.2, Feito M.J.2, Arcos D.3, Vallet M.3, Plotkin L.4, Esbrit P.1 y Gortázar A.R.5
1 Instituto de Investigación Sanitaria (IIS)-Fundación Jiménez Díaz, UAM. Madrid;
2 Departamento de Bioquímica y Biología Molecular I, Facultad de Química, UCM. Madrid;
3 Departamento de Química Inorgánica y Bioinorgánica, Facultad de Farmacia, UCM, Instituto de Investigación Sanitaria Hospital 12 de Octubre i+12, CIBER-BBN. Madrid;
4 Department of Anatomy and Cell Biology, School of Medicine, Indiana University (USA);
5 Instituto de Medicina Molecular Aplicada, Facultad de Medicina, Universidad San Pablo CEU. Madrid
Introducción: Los osteocitos se encuentran embebidos en la matriz ósea mineralizada desde donde son capaces de regular el remodelado óseo alterando la función de los osteoblastos y los osteoclastos. En condiciones tales como la inmovilidad, sobrecarga mecánica u ovariectomía, los osteocitos sufren procesos apoptóticos que sirven como señales para reclutar osteoclastos. Aunque se sabe que la diabetes mellitus induce efectos nocivos en el hueso que conducen a fragilidad ósea, los mecanismos subyacentes no están esclarecidos.
Objetivo: El objetivo de este trabajo fue evaluar y comparar los efectos de la exposición de células osteocíticas a un estímulo mecánico en presencia o ausencia de alta glucosa (AG) sobre la migración, diferenciación y actividad osteoclástica.
Material y métodos: Para ello, las células osteocíticas murinas MLO-Y4 se cultivaron en condiciones de AG (25 mM) o glucosa normal (5,5 mM) durante 48 h y, posteriormente, se sometieron o no (control estático) a estimulación mecánica por flujo de fluido (FF, 10 dinas/cm2, 15 min). A continuación, el medio celular se reemplazó y las células se cultivaron durante 18 h antes de recolectar dichos medioscondicionados (MC), en los que analizamos la secreción de: GM-CSF, IL-6, MCP-1, FOMIN-1a y 1b, RANTES y VEGF por un ensayo multiplex Luminex.
Resultados: Encontramos que tanto el FF como la AG inhibieron significativamente la secreción de estas quimioquinas en comparación con los osteocitos no estimulados. A continuación, células pre-osteoclásticas RAW 264.7 fueron expuestas al MC correspondiente de las MLO-Y4 durante 14 días (renovando dicho medio cada 3 días) en presencia de RANKL (40 ng/ml) y M-CSF (25 ng/ml). Se determinó la morfología y proliferación celular, el contenido en especies reactivas de oxígeno (ROS) y la actividad resortiva en discos de hidroxiapatita. El MC osteocítico de los controles estáticos inhibió la proliferación celular y la producción de ROS en células RAW 264.7, pero aumentó su su diferenciación a osteoclastos y su actividad resortiva. Se obtuvieron resultados opuestos con el MC osteocítico tras FF. El MC de osteocitos expuestos a AG no afectó a la proliferación ni al contenido de ROS en las RAW 264.7, aunque indujo la formación de osteoclastos multinucleados inactivos, tanto en condiciones de FF como de control de estático.
Conclusiones: Nuestros hallazgos indican que los osteocitos pueden cambiar su secretoma (quimioquinas) en respuesta a la estimulación mecánica y a la AG para controlar la diferenciación y la actividad de los osteoclastos.
79. ASBMR-2. Incidencia de respuesta insuficiente al tratamiento osteoformador (teriparatide o PTH) en pacientes con osteoporosis severa
Gifre L.1, Monegal A.1,2, Filella X.3, Muxi A.4, Guañabens N.1,2 y Peris P.1,2
1 Unidad de Patología Metabólica Ósea, Servicio de Reumatología;
2 CIBERehd;
3 Servicio de Bioquímica y Genética Molecular; 4 Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínic. Barcelona
Introducción: La incidencia y factores relacionados con una respuesta insuficiente (RI) al tratamiento osteoformador (teriparatide/PTH) son inciertos.
Objetivo: Evaluar los factores de riesgo e incidencia de RI tras tratamiento osteoformador.
Material y métodos: Se incluyeron 49 pacientes (46M:3H) con una edad media de 69,5±11,1 años tratados con teriparatide (n=41) o PTH1-84 (n=8) durante 18/24 meses (84% tenían fracturas vertebrales [media de 5±4 fracturas/persona], 71% fracturas periféricas, 86% habían recibido tratamiento previo con bisfosfonatos [BF] [duración 5,7±4,5 años, tiempo de discontinuación 0-29 meses] y 22% recibía tratamiento con glucocorticoides de forma concomitante). Se determinaron: marcadores de recambio óseo (MRO) (formación: P1NP, FA ósea [FAO]; resorción: sCTx, NTx), valores de 25-OH-vitaminaD (25OHD) antes de iniciar el tratamiento y a los 3, 6, 12 y 18/24 meses del tratamiento. Se realizó una densitometría (lumbar y femoral, Lunar DPX) y RX dorsolumbar al inicio y a los 12 y 18/24meses. En todos los pacientes se analizó: presencia de fracturas (previas e incidentes), tratamiento antiosteoporótico previo (tipo, duración y tiempo de discontinuación), factores de riesgo y causa de osteoporosis. Se definió RI como un incremento de DMO lumbar <3% a los 18/24 meses. Los MRO se valoraron, además, en relación a los valores normales utilizando un índice de normalización (no veces aumentado marcador de formación/ no veces aumentado marcador de resorción).
Resultados: 29% de los pacientes presentaron RI al tratamiento osteoformador. No se observaron diferencias en la edad, duración previa o tiempo de discontinuación de tratamiento con BF, DMO basal, valores de 25OHD, MRO o índice de MRO entre los pacientes con y sin RI. Los pacientes con RI presentaron menor incremento de la DMO lumbar y femoral a los 18/24meses (DMO Lumbar: -3,4% vs. 12,8%, p<0,001; fémur total -0,6% vs. 4,5%, p=0,012). Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en los cambios de los MRO ni en los valores normalizados a lo largo del estudio. Los valores de 25OHD fueron similares entre ambos grupos, así como la incidencia de fracturas.
Conclusiones: Alrededor de una tercera parte de los pacientes con osteoporosis severa tratados con osteoformadores presentan una respuesta insuficiente al tratamiento. No se identificaron factores predictores de respuesta insuficiente a este tipo de tratamiento.