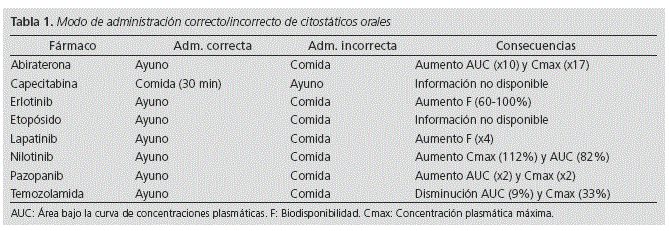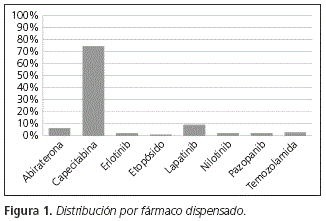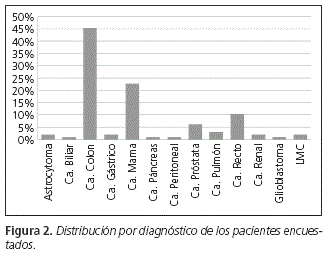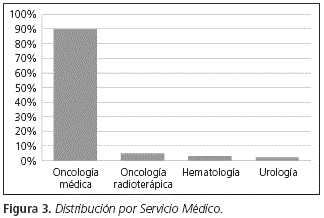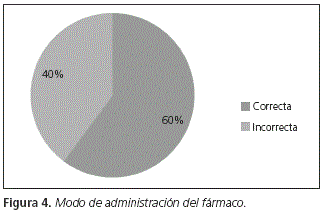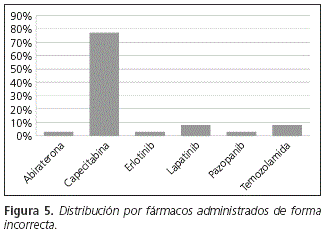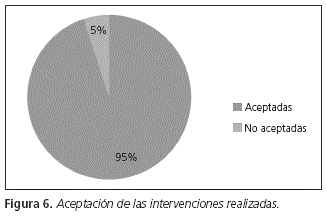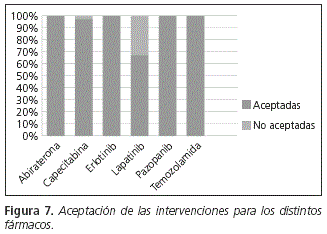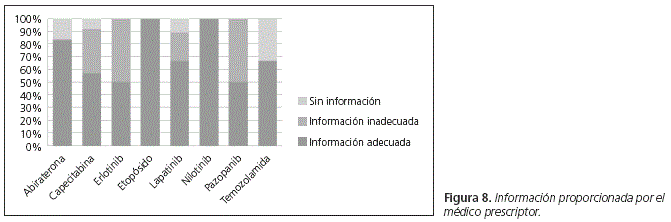Meu SciELO
Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Acessos
Acessos
Links relacionados
-
 Citado por Google
Citado por Google -
 Similares em
SciELO
Similares em
SciELO -
 Similares em Google
Similares em Google
Compartilhar
Farmacia Hospitalaria
versão On-line ISSN 2171-8695versão impressa ISSN 1130-6343
Farm Hosp. vol.39 no.4 Toledo Jul./Ago. 2015
https://dx.doi.org/10.7399/fh.2015.39.4.8883
ORIGINALES
Administración de citostáticos vía oral: interacciones fármaco-alimento
Oral chemotherapy: food-drug interactions
Sara Santana Martínez, José Antonio Marcos Rodríguez y Elia Romero Carreño
UGC Farmacia, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
Dirección para correspondencia
RESUMEN
Introducción: el uso de citostáticos orales está cada vez más extendido en oncología. Presenta ventajas importantes, como la comodidad para el paciente, pero también supone nuevos retos que no se planteaban con la terapia intravenosa. Algunos de estos fármacos presentan interacciones con los alimentos, dando lugar a cambios en su biodisponibilidad. Al tratarse de fármacos de estrecho margen terapéutico, pueden dar lugar a alteraciones en su eficacia y/o toxicidad.
Objetivos: evaluar el nivel de conocimiento sobre el modo de administración por parte de los pacientes que acuden a la consulta de pacientes externos de oncohematología del hospital de aquellos citostáticos orales que presentan alguna restricción respecto a su consumo con alimentos (deben tomarse o bien en ayunas. o bien con alimentos). Minimizar al máximo la administración incorrecta de los citostáticos dispensados y el riesgo de que se produzcan interacciones con los alimentos, proporcionando información a los pacientes acerca del modo correcto de administración.
Material y métodos: una vez identificados los citostáticos orales con restricciones respecto a su consumo con alimentos, además de la información aportada por farmacia, se preguntó a los pacientes la información que habían recibido por parte del médico acerca de cómo debía administrarse el fármaco, el modo en que se lo tomaban finalmente y, en caso de no hacerlo adecuadamente, se les reforzó la información pertinente. En el siguiente ciclo se confirmó si efectivamente el paciente se lo administraba correctamente, en caso de hacerlo previamente de forma incorrecta (intervención aceptada/no aceptada).
Resultados y conclusiones: un 40% de los pacientes entrevistados se administraban el fármaco incorrectamente. Los resultados muestran una gran diversidad en función del fármaco dispensado. Se realizaron un total de 39 intervenciones, que fueron aceptadas en un 95%. Los datos obtenidos sugieren la necesidad de reforzar la información que el paciente recibe más allá de la primera visita para asegurarnos de que ha comprendido las condiciones en las que el fármaco debe administrarse.
Palabras clave: Quimioterapia oral; Interacción fármaco-alimento; Atención farmacéutica.
ABSTRACT
Introduction: oral chemotherapy is increasingly used in Oncology. It has important advantages. such as patient comfort. but it also brings new challenges which did not exist with the intravenous therapy. Some of these drugs have interactions with food. leading to changes in their bioavailability. As they are drugs of narrow therapeutic margin. this can lead to alterations in their efficacy and/or toxicity.
Objectives: A. Assessing the level of knowledge on the administration of oral cytostatics that present restrictions with meals (drugs that have to be taken with/without food) among the outpatients. B. Minimizing the incorrect administration and the risk of food-drug interactions. providing patients with information as to how and when drugs have to be administrated.
Methods: once the oral cytostatics with food restrictions were identified. we asked the patients in treatment about the information they had received from the doctor and the way they were taking the medication. We provided those who were taking the drug incorrectly with the right information. In the following visit. it was confirmed if the patients that had been previously taking the cytostatic incorrectly. were taking them in a correct way (intervention accepted/not accepted).
Results and conclusions: 40% of the patients interviewed used to take the drug incorrectly. We detected a great diversity depending on the dispensed drug. 95% of the 39 interventions made were accepted. The data obtained suggest the need to reinforce the information that the patient receives. It is important to make sure that the patient understands how and when the oral cytostatic should be administered.
Key words: Oral chemotherapy; Food-drug interactions; Pharmaceutical care.
Introducción
En los últimos años, con la intención de facilitar la administración de quimioterapia, las líneas de investigación oncológica más activas han dirigido sus esfuerzos a desarrollar análogos orales de los agentes citostáticos (Halfdanarson y Jatoi, 2010). En la actualidad, la administración de quimioterapia oral representa un importante foco de interés entre los oncólogos, como refleja el aumento en el número de citostáticos orales disponibles en los últimos años (Stuurman et al, 2013). Según una previsión hecha en el año 2010 por la National Comprehensive Cancer Network (NCCN), alianza de los 25 centros de cáncer líderes en el mundo, en el año 2013 la administración de citostáticos vía oral habría alcanzado un 25% del total de los agentes citostáticos administrados (Halfdanarson y Jatoi, 2010).
Por tanto, aunque la mayoría de tratamientos antineoplásicos se siguen administrando por vía parenteral, la vía oral se consolida en los tratamientos de primera línea de algunos carcinomas, como el caso de la capecitabina para tratar el cáncer colorrectal metastásico, al haberse demostrado que la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global, así como los perfiles de toxicidad, no son diferentes a los tratamientos intravenosos (Cassidy et al., 2011), sumándose la comodidad de su administración oral y evitar el riesgo de la administración intravenosa. Es por ello que los nuevos antineoplásicos orales, con mecanismos de acción basados en bloquear nuevas dianas terapéuticas o vías metabólicas, son una alternativa terapéutica en crecimiento constante.
A pesar de suponer una alternativa de tratamiento muy atractiva, también está asociada a nuevos retos que en ocasiones pueden limitar su uso. La comodidad de estos regímenes para el paciente ambulatorio es una realidad porque no compromete el resultado clínico, pero no se debe olvidar que son fármacos de estrecho margen terapéutico, a menudo administrados en combinación con otros agentes de similares características y sujetos a posibles interacciones con otros fármacos o interacciones fármaco-alimento (iFA). Por otro lado, las características farmacodinámicas de los fármacos pueden variar a lo largo del tiempo como consecuencia de tratamientos concomitantes o hábitos alimenticios (Ruggiero et al., 2012).
Interacciones fármaco-alimento
La administración de antineoplásicos orales conjuntamente con las comidas puede producir importantes variaciones en la biodisponibilidad de los fármacos (Ruggiero et al., 2012). Estos cambios, que pueden tener como consecuencia una disminución de la actividad terapéutica o un aumento de los efectos adversos, son especialmente importantes en este tipo de fármacos, que se caracterizan por su estrecho margen terapéutico.
Los efectos directos de las interacciones entre la dieta y los citostáticos orales son principalmente de naturaleza farmacocinética, y los efectos indirectos serían de carácter farmacodinámico (Jiménez Torres et al., 2009). Las interacciones farmacocinéticas debidas a la administración concomitante de alimentos con fármacos son las más comunes, y dan lugar a alteraciones en la absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco (Singh y Malhotra, 2004). Estos efectos farmacocinéticos, al influir en la biodisponibilidad del fármaco, pueden afectar significativamente las propiedades farmacodinámicas del agente antineoplásico en términos de toxicidad y/o eficacia. Y puesto que la biodisponibilidad es definida como la cantidad de fármaco que alcanza la circulación y produce efecto terapéutico (Ruggiero et al., 2012), se ve afectada directamente por la vía de administración del fármaco. Por tanto, una biodisponibilidad óptima es esencial para los agentes citotóxicos, ya que la exposición prolongada al mismo es la clave de su actividad antineoplásica.
Por otro lado, los pacientes, en general, no presentan idéntica respuesta a un mismo tipo de iFA (Zhang et al., 2005), por lo que las modificaciones farmacocinéticas deben analizarse considerando la posibilidad de que algunos alimentos, al alterar la actividad de enzimas de trasporte o metabolizadoras, modifiquen la respuesta antineoplásica a estos fármacos (Singh y Malhotra, 2004), y además teniendo en cuenta la variabilidad genética de los sistemas enzimáticos de cada individuo. Por tanto, al igual que sucede con las interacciones fármaco-fármaco, la significación clínica de las iFA se manifiesta con elevada variabilidad, baja prevalencia (1% del total) y con gravedad escasa o nula en el 40% de los casos, moderada en un 50% y grave en menos del 10% del total de las iFA (Jefferson, 1998).
Y, a pesar de que los estudios de biodisponibilidad son parte integrante en las fases tempranas del desarrollo clínico de medicamentos para administración oral, en el caso de los antineoplásicos orales, las iFA no están claramente definidas, clasificadas y caracterizadas (Couris et al., 2000). No obstante, actualmente se empieza a reconocer su importancia clínica, planteándose su estudio con la misma metodología que soporta los ensayos clínicos (Valle et al., 2005), ya que proporciona la mejor evidencia científica en fases tempranas (Kuppens et al., 2007). Lamentablemente, la información disponible sobre las más de trescientas interacciones fármaco-alimento que han sido descritas, no se fundamenta sobre este grado de evidencia (Jiménez Torres et al., 2009).
Las normativas legales exigen para los nuevos medicamentos orales, especialmente para los de estrecho índice terapéutico, demostrar la ausencia de efecto en sus perfiles de eficacia y seguridad por su ingesta conjunta con alimentos, además de información sobre el origen farmacocinético, farmacodinámico o farmacogenético de estas situaciones y su alcance en los diferentes grupos de población. De ese modo, la FDA recomienda realizar estudios de biodisponibilidad de los medicamentos orales, en situación de ayuno y con alimento, para demostrar que son bioequivalentes ambas situaciones de administración (FDA, 2003). No obstante, la magnitud de la modificación de la respuesta farmacocinética no siempre determina, ni lineal ni proporcionalmente, la gravedad de la modificación farmacodinámica, admitiéndose en este sentido que la respuesta farmacodinámica o relevancia clínica está menos documentada que las modificaciones farmacocinéticas. Además, en caso de no poder demostrarse bioequivalencia, basada exclusivamente en parámetros farmacocinéticos, se debe explicar que estos cambios en el fármaco no se traducen en cambios farmacodinámicos en el paciente, ni interfieren con el perfil de eficacia y seguridad del tratamiento. En efecto, existen algunos ejemplos de fármacos que ilustran esta situación: en el caso de gefitinib, un incremento medio en Cmax (concentración máxima en plasma de principio activo) del 37%, tan solo se traduce en un 6% de aumento de los efectos adversos en el paciente (Jiménez Torres et al., 2009). En general, las iFA se manifiestan con una alta variabilidad en su respuesta clínica, lo que dificulta su relación con el fallo de tratamiento o la toxicidad en el paciente.
A pesar de la baja incidencia y aparente escasa relevancia clínica de las iFA, es importante conocer y controlar la administración de este tipo de fármacos por parte de los pacientes para identificar posibles causas que conlleven a una falta de eficacia del fármaco y por consiguiente una mala eficiencia del mismo y/o aparición de toxicidad que pueda suponer la suspensión del medicamento o poner en riesgo la vida del paciente.
Material y métodos
Diseño del estudio
Estudio experimental de intervención realizado en un hospital de tercer nivel durante el periodo de Abril-Septiembre de 2013. Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica de artículos relacionados enfocada a identificar las publicaciones sobre interacciones fármaco-alimento con quimioterapia oral, a partir de la pregunta "iFA con los antineoplásicos orales comercializados" en la base de datos Pubmed, utilizando como palabras clave "antineoplastic agents, food effect, oral chemotherapy, food-drug interaction, pharmacokinetics". Asimismo, se consultaron las fichas técnicas de todos los antineoplásicos orales que eran dispensados en la consulta de Pacientes Externos del hospital, y se analizaron las posibles interacciones con alimentos de cada uno de ellos mediante la consulta de las siguientes bases de datos electrónicas: Drugs, Bot Plus, Micromedex, Pubmed, UpToDate, Centro de información online de medicamentos de la AEMPS.
Se elaboró una base de datos con los fármacos que presentaban algún tipo de restricción con las comidas, y las consecuencias más relevantes de la administración incorrecta de estos fármacos respecto a los alimentos (aumento o disminución de AUC, Cmax, biodisponibilidad...) (Tabla 1).
Extracción de datos
La información a partir de la cual se desarrolla este estudio se obtuvo a través de entrevistas normalizadas a los pacientes que acudían a recoger su medicación a la consulta de Pacientes Externos onco-hematológicos. En la entrevista, se preguntó a los pacientes la información que habían recibido por parte del médico acerca de cómo debía administrarse el fármaco, el modo en que se lo tomaban y, en caso de no hacerlo adecuadamente, el farmacéutico intervenía proporcionándole la información correcta sobre la forma en la que debían hacerlo de acuerdo a sus interacciones con los alimentos. En una visita posterior del paciente a la consulta de Pacientes Externos (siguiente ciclo), se comprobó si efectivamente el paciente se lo tomaba de forma correcta en caso de no hacerlo haberlo hecho previamente (intervención aceptada/no aceptada).
Población de muestra y periodo de estudio
La selección de pacientes se llevó a cabo a través del programa informático Landtools® a través de su módulo de Dispensación a Pacientes Externos utilizado en la consulta de Pacientes Externos onco-hematológicos del Servicio de Farmacia. Fueron incluidos todos aquellos pacientes que estaban en tratamiento con fármacos antineoplásicos de administración oral que presentaban algún tipo de restricción con las comidas.
El periodo de recogida de datos fue de 6 meses, iniciando el mes de Abril de 2013 y finalizando el mes de Septiembre de 2013. A los pacientes que no acudieron durante ese periodo a recoger un siguiente ciclo a la consulta, se les hizo la entrevista telefónicamente para comprobar si la intervención había sido aceptada o no.
Variables del estudio
La variables principales del estudio fueron la forma de administración por parte del paciente, la información recibida por el médico especialista que realizaba la prescripción y la aceptación de la intervención farmacéutica.
La información acerca del modo de administración del fármaco con respecto a las comidas que proporcionaba el médico prescriptor y el modo de administración del fármaco por parte del paciente se consideró adecuada cuando se correspondía a la recomendada en ficha técnica o las distintas bases de datos, al igual que la administración por parte del paciente.
Se consideró que la intervención del farmacéutico era aceptada cuando corregía la forma de administración de la medicación por parte de aquellos pacientes en los que había sido detectado un modo de administración inadecuado del fármaco.
Las variables independientes estudiadas fueron de tipo sociodemográficas y clínicas (sexo, edad, diagnóstico), administrativas (servicio médico, médico prescriptor) y referidas a la medicación (fármaco dispensado).
Análisis estadístico de los resultados
El estudio descriptivo de la muestra fue llevado a cabo utilizando el programa de análisis estadístico SPSS 18.0. Los resultados fueron expresados en forma de porcentajes, al tratarse de variables de carácter cualitativo.
Limitaciones del diseño metodológico
Para que el estudio pudiera esclarecer el alcance real de las iFA y las consecuencias de una administración inadecuada de la medicación, sería necesario tener en cuenta variables clínicas o monitorizar los niveles de los fármacos implicados.
Resultados
Fueron entrevistados un total de 97 pacientes (54% hombres, 46% mujeres), con una mediana de edad de 65 años, con un rango de 32-88 años. Aproximadamente la mitad de los pacientes (50,51%) contaban con más de 65 años.
De entre los fármacos dispensados en la consulta, fueron detectados los siguientes antineoplásicos con restricción de uso junto con alimentos: abiraterona, capecitabina, erlotinib, etopósido, lapatinib, nilotinib, pazopanib y temozolamida. De los mismos, solo uno (capecitabina) debía ser administrado dentro de los 30 minutos después de haber ingerido comida. Los siete fármacos restantes debían administrarse en ayunas, es decir, una hora antes o dos horas después de la ingestión de cualquier alimento (Delgado et al., 1997). Entre las consecuencias más frecuentes de la administración incorrecta del fármaco, se encuentra el aumento del área bajo la curva de concentraciones plasmáticas (AUC), la biodisponibilidad (F) y la concentración plasmática máxima (Cmax), como sucede con abiraterona, erlotinib, lapatinib, nilotinib y pazopanib. También es posible la disminución del AUC y la Cmax, como en el caso de la temozolamida.
Dos de los fármacos, capecitabina y etopósido, no disponían de información específica acerca de las consecuencias derivadas de su administración incorrecta.
De acuerdo con la información recogida en la ficha técnica de capecitabina, la administración con alimentos reduce su velocidad de absorción, pero solo modifica mínimamente el valor de AUC de sus metabolitos activos. En cambio, como los datos actuales de seguridad y eficacia reseñados en su ficha técnica están basados en la administración con alimentos, es de ese modo cómo se recomienda administrar el fármaco.
Con respecto al etopósido, la biodisponibilidad oral del fármaco muestra una variación considerable entre los pacientes. En la ficha técnica se aconseja que las cápsulas de etopósido se administren preferentemente con el estómago vacío. En cambio, existen estudios que sugieren que, al menos cuando las dosis administradas son iguales o mayores a 100 mg, la presencia de alimentos no interfiere significativamente con la biodisponibilidad del fármaco (Harvey et al., 1985).
En cuanto al citostático oral recogido por los pacientes en la consulta de Pacientes Externos del hospital, destaca la capecitabina con un 74,23% del total, seguido de lapatinib (9,28%), abiraterona (6,19%), temozolamida (3,09%), erlotinib, nilotinib y pazopanib con un 2,06% respectivamente, y etopósido (1,03%) (Fig. 1).
Con respecto al diagnóstico presentado por los pacientes, destaca el cáncer de colon con un 45,36% del total, seguido del cáncer de mama (22,68%), recto (10,33%) y próstata (6,18%) (Fig. 2).
En cuanto al servicio médico donde era prescrito el agente quimioterápico oral, un 89,80% del total correspondía a Oncología Médica, seguido de Oncología Radioterápica (5,10%), Hematología (3,06%) y Urología (2,04%) (Fig. 3).
Del total de pacientes entrevistados, un 60% se tomaba la medicación de acuerdo a las indicaciones de la ficha técnica en relación con los alimentos, frente a un 40% que lo hacían de forma incorrecta (Fig. 4).
Del total de pacientes que lo hacían de forma inadecuada, un 77% se correspondía con pacientes que estaban en tratamiento con capecitabina, es decir, los pacientes no se tomaban el fármaco dentro de los 30 minutos después de una comida. A continuación, un 8% se correspondía con pacientes en tratamiento con lapatinib y temozolamida respectivamente, seguidos de abiraterona (3%), erlotinib (3%) y pazopanib (3%). No fue detectado ningún paciente que se tomara de forma incorrecta nilotinib ni etopósido (Fig. 5).
Por tanto, en ese porcentaje de pacientes en el que fue detectado que los fármacos eran administrados de manera incorrecta (40%), se realizaron un total de 39 intervenciones en las que se explicó/recordó el modo de administración correcto. Del total de intervenciones realizadas, el porcentaje de aceptación entre los pacientes fue del 95% (Fig. 6).
La aceptación de las intervenciones, desglosada por cada fármaco, en el que se detectó una administración incorrecta se muestra en la Figura 7. Los únicos fármacos en los que se realizaron intervenciones que no fueron aceptadas fueron capecitabina (porcentaje de aceptación: 97%) y lapatinib (porcentaje de aceptación: 67%). Los motivos por los que no fueron aceptadas las intervenciones fueron que la paciente en tratamiento con capecitabina no desayunaba y, por tanto, no podía tomarse el fármaco tras la primera comida del día. En el caso de la paciente con lapatinib, decidió continuar tomándose la medicación con alimentos porque en ayunas se quejaba de molestias en el estómago.
En el resto de fármacos, el porcentaje de aceptación fue del 100%.
Al ser preguntados por la información que habían recibido por parte del médico acerca de cómo tenían que tomarse el medicamento (Fig. 8), un 83,33% de los pacientes en tratamiento con abiraterona respondió que sí se les habían proporcionado la información correcta en la consulta, mientras un 16,67% aseguró no haber recibido ninguna información al respecto.
En el caso de capecitabina, un 56,94% había recibido la información apropiada. Del resto de pacientes, un 34,72% había recibido instrucciones inadecuadas (tomar el fármaco en ayunas, media hora tras las comidas o antes de comer), mientras que un 8,33% dijo no haber recibido ninguna información acerca del modo de administración correcto.
En cuanto a erlotinib, con únicamente dos pacientes en tratamiento, encontramos que uno de ellos se lo tomaba correctamente, tal cual se lo habían explicado en la consulta, mientras que el otro había recibido una información errónea (tomarlo tras alimentos).
Con respecto a lapatinib, un 66,67% de pacientes había recibido la información adecuada, un 22,22% inadecuada y se lo tomaban junto con comida, y un 11,11% aseguró no haber sido informado al respecto en la consulta.
En el caso de etopósido, al único paciente en tratamiento se le había dado las instrucciones adecuadas de administración. Lo mismo sucede con nilotinib, con dos pacientes en tratamiento.
Por su parte, de los dos paciente con pazopanib, uno se lo tomaba correctamente tal cual le habían explicado, mientras que el otro lo tomaba de manera incorrecta (con comida), siguiendo las instrucciones recibidas.
Por último, de los 3 pacientes en tratamiento con temozolamida, 2 de ellos aseguraron haber recibido la información adecuada, frente a un paciente que dijo no haber recibido información al respecto en la consulta.
Discusión
Los datos obtenidos acerca del modo de administración de los fármacos y la información recibida por parte del médico prescriptor, sugieren la necesidad de reforzar la información que el paciente recibe y asegurarnos de que ha comprendido las circunstancias en las que el fármaco debe ser administrado.
Hemos detectado un porcentaje importante de pacientes que desconocían la forma correcta de administración de los citostáticos orales que recogían en nuestra consulta y presentaban algún tipo de restricción respecto a las comidas (40%). Coincidiendo con otros estudios al respecto, apreciamos que en ocasiones la prescripción de medicamentos se lleva a cabo sin tener en cuenta la comprensión o cooperación del paciente (Leal et al., 2004). Los resultados obtenidos en nuestro trabajo son algo peores a los descritos en un estudio anterior llevado a cabo en nuestro país, donde fue analizado el nivel de conocimiento de los pacientes que recogían medicación del Servicio de Farmacia Hospitalaria, y en el que se obtuvo un 69% de pacientes con nivel alto de conocimiento, 28.6% con nivel medio y un 2.4% con bajo nivel de conocimiento sobre los fármacos dispensados (Santos-Pérez et al., 2012). En nuestro estudio, los datos obtenidos han sido variables dependiendo del fármaco dispensado. Mientras algunos pacientes habían recibido en su gran mayoría la información adecuada (abiraterona, nilotinib, etopósido), en otros casos la información recibida por un importante porcentaje de pacientes había sido incorrecta o afirmaban no haber sido informados (capecitabina, erlotinib, lapatinib, pazopanib, temozolamida).
Una vez proporcionada la información adecuada de administración, la gran mayoría de los pacientes se tomaron el fármaco de forma correcta (95%). De acuerdo con otros trabajos publicados, la implicación de los farmacéuticos en la educación del paciente durante la administración de la medicación y al alta tiene como resultado un número significativamente menor de errores de medicación (Hodgkinson et al., 2006). Aunque la evidencia existente sobre los pacientes no ingresados es inconclusa (Hodgkinson et al., 2006), los datos obtenidos en nuestro trabajo muestran buenos resultados ligados a la necesidad de reforzar la información que el paciente recibe acerca de las condiciones en las que el fármaco debe ser administrado. De esta manera, se puede contribuir a la disminución de la aparición de interacciones entre fármacos y alimentos y aumentar de ese modo la eficacia y seguridad de la terapia.
Finalmente, cabe destacar la necesidad e importancia de un trabajo multidisciplinar junto con otras especialidades como Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Hematología, Urología y otro grupo de profesionales sanitarios como Enfermería, para seleccionar la información que vamos a proporcionar al paciente y que ésta sea sencilla, veraz y directa. Es básico que estas recomendaciones de administración sean reforzadas en las siguientes visitas a la consulta y confirmar su correcta administración.
![]() Dirección para correspondencia:
Dirección para correspondencia:
Correo electrónico: sarasolo_@hotmail.com
(Sara Santana Martínez).
Recibido el 21 de febrero de 2015
Aceptado el 23 de abril de 2015
Bibliografía
1. Cassidy J, Saltz L, Twelves C, Van Cutsem E, Hoff P, Kang Y, Saini JP, Gilberg F, Cunningham D. Efficacy of capecitabine versus 5-fluorouracil in colorectal and gastric cancers: a meta-analysis of individual data from 6171 patients. Ann Oncol. 2011;22(12):2604-9. [ Links ]
2. Couris RR, Tataronis GR, Dallal GE, Blumberg JB, Dwyer JT. Assesment of healthcare professionals' knowledge about warfarin-vitamin k drug-nutrient interactions. J Am Coll Nutr . 2000; 19 (4): 439-445. [ Links ]
3. Delgado O, Puigventós F, Serra J. Administración de medicamentos por vía oral. Med Clin. 1997;108:426-35. [ Links ]
4. FDA (Food and Drug Administration). Guidance for Industry: Bioavailability and bioequivalence studies for orally administered drug products. General considerations. Informe del Center for Drug Evaluation and research (CDER). Rockville: FDA; 2003. [ Links ]
5. Halfdanarson TR, Jatoi A. Oral cancer chemotherapy: the critical interplay between patient education and patient safety. Curr. Oncol. Rep. 2010; (12): 247-252. [ Links ]
6. Harvey VJ, Slevin ML, Joel SP, Johnston A, Wrigley PFM. The effect of food and concurrent chemotherapy on the bioavailability of oral etoposide. Br. J. Cancer. 1985; 52: 363-367. [ Links ]
7. Hodgkinson B, Koch S, Nay R. Strategies to reduce medication errors with reference to older adults. International Journal of Evidence-Based Healthcare. 2006; (4): 2-41. [ Links ]
8. Jefferson JW. Drug and diet interactions: avoiding therapeutics paralysis. J Clin Psychiatric.1998; 59: 31-39. [ Links ]
9. Jiménez torres NV, Romero Crespo I, Ballester Solaz m, Albert Marí A, Jiménez Arenas V. Interacciones de los antineoplásicos orales con los alimentos: Revisión Sistemática. Nutr Hosp. 2009; 24(3):260-272. [ Links ]
10. Kuppens IE, Witteven PO, Witteveen PO, Schot M, Schuessler VM, Daehling A, et al. Phase I dose-finding and pharmacokinetic trial of orally administered indibulin (D-24851) to patients with solid tumors. Invest New Drugs. 2007; 25 (3): 227-235. [ Links ]
11. Leal M, Abellán J, Casa MT, Martínez J. Paciente polimedicado: ¿conoce la posología de la medicación?, ¿afirma tomarla correctamente? Aten Primaria. 2004;33(9):451-6. [ Links ]
12. Ruggiero A, Maria G, Coccia P, Mastrangelo S, Maurizi P, Riccardi R. The role of diet on the clinical pharmacology of oral antineoplastic agents. Eur J Clin Pharmacol. 2012; 68:115-122. [ Links ]
13. Santos-Pérez MI, García-Rodicio S, Abajo del Álamo C. Conocimiento de los tratamientos en pacientes hospitalarios: herramienta necesaria para la seguridad asistencial. Rev Calid Asist. 2012; 27(5): 270-274. [ Links ]
14. Singh BN, Malhotra BK. Effects of food on the clinical pharmacokinetics of anticancer drugs. Underlying mechanism and implications for oral chemotherapy. Clin Pharmacokinet. 2004; 43 (15): 1127-1156. [ Links ]
15. Stuurman FE, Nuijen B, Beijnen JH, Schellens JHM. Oral Anticancer Drugs: Mechanisms of low bioavailability and strategies for improvement. Clin Pharmacokinet. 2013; 52: 399-414. [ Links ]
16. Valle M, Di Salle E, Jannuzzo MG, Poggesi I, Rocchetti M, Spinelli R, et al. A predictive model for exemestane pharmacokinetics/pharmacodynamics incorporating the effect of food and formulation. British Journal of Clinical Pharmacology. 2005; 59 (3): 355-364. [ Links ]
17. Zhang L, Strong JM, Oiu W, Lesko LJ, and Huang SM. Scientific Perspectives on drug transporters and their role in drug interactions. Mol Pharm. 2005; 3 (1): 62-69. [ Links ]











 texto em
texto em