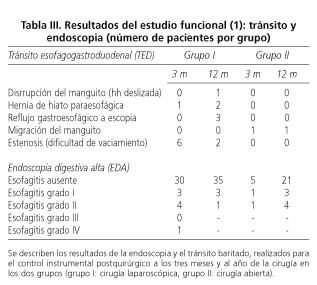Meu SciELO
Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Acessos
Acessos
Links relacionados
 Citado por Google
Citado por Google -
 Similares em
SciELO
Similares em
SciELO  Similares em Google
Similares em Google
Compartilhar
Revista Española de Enfermedades Digestivas
versão impressa ISSN 1130-0108
Rev. esp. enferm. dig. vol.97 no.5 Madrid Mai. 2005
| TRABAJOS ORIGINALES |
Cirugía de la enfermedad por reflujo gastroesofágico: estudio comparativo entre los abordajes abierto y laparoscópico
R. Trullenque Juan, T. Torres Sánchez, E. Martí Martínez, M. Martínez Abad, R. Trullenque
Peris1 y F. Delgado Gomis
Servicio de Cirugía. Hospital Dr. Peset. 1Hospital General. Valencia
RESUMEN
Objetivo: en la actualidad, dada la efectividad demostrada del tratamiento médico junto con la eminente aceptación del abordaje laparoscópico, las indicaciones de la cirugía en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico son causa de continua controversia. Para participar en este debate, nos planteamos la siguiente hipótesis de trabajo: "Los resultados de la funduplicatura de 360° corta y holgada por vía laparoscópica son superiores a los de la vía abierta".
Diseño clínico: estudio clínico prospectivo no aleatorizado.
Pacientes: el trabajo se desarrolló entre noviembre de 1991 y diciembre de 1998, mediante un ensayo clínico prospectivo no aleatorio de dos grupos de pacientes:
-Grupo I (n = 75): funduplicatura de 360°, corta y holgada por laparoscopia en el Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia.
-Grupo II (n = 28): funduplicatura 360°, corta y holgada por vía abierta en el Hospital General Universitario de Valencia.
Comparamos, sin hallar diferencias, los parámetros preoperatorios lo que nos permite conocer que los dos grupos son homologables.
Resultados: el análisis de los resultados peroperatorios (morbilidad y tiempo quirúrgico) y del seguimiento clínico (a los tres meses y posteriormente de forma anual) e instrumental (TEGD, endoscopia digestiva alta, pHmetría y manometría) no demuestran diferencias; mientras que en el postoperatorio inmediato existen diferencias estadísticamente significativas (e.s.) en lo referente a la recuperación (dolor, tolerancia, estancia y reincorporación a las actividades previas).
Conclusiones: los resultados de la funduplicatura de 360° corta y holgada por vía laparoscópica son similares a los de la vía abierta, beneficiándose la primera de una mejor tolerancia postoperatoria.
Palabras clave: Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cirugía laparoscópica. Cirugía abierta.
INTRODUCCIÓN
La eclosión de la cirugía laparoscópica (CL) en la cirugía moderna ha supuesto una auténtica revolución: ya existen pruebas de que supone una menor agresión para los pacientes (1), que se traduce en una mejor evolución postoperatoria (2), con menos dolor, menor tiempo de recuperación (3) y mejor resultado estético.
En la actualidad en la enfermedad por reflujo gastroesofágico existe consenso en determinados aspectos: las exploraciones complementarias permiten objetivar la enfermedad, el tratamiento médico es muy efectivo (4) y también hay acuerdo respecto a la técnica quirúrgica a emplear. Sin embargo permanecen discutidos otros temas: las indicaciones de la cirugía, los detalles técnicos de la funduplicatura y la vía de abordaje a emplear.
Para intentar analizar los dos abordajes de la ERGE, en el presente trabajo nos planteamos los siguientes objetivos:
1. Objetivar el reflujo a través del estudio de las alteraciones que reflejan las exploraciones complementarias (TEGD, endoscopia digestiva alta, pHmetría y manometría) y estructurar dos grupos homogéneos de pacientes.
2. Comparar las vías de abordaje: laparoscópica (CL) con un grupo de control intervenido mediante cirugía abierta (CA) en el mismo periodo de tiempo.
3. Comparar los resultados a corto y largo plazo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio clínico prospectivo no aleatorio, que se desarrolló entre noviembre de 1991 y diciembre de 1998, en el que intervinimos pacientes con ERGE candidatos para la cirugía, mediante la funduplicatura total corta y holgada (FTCH) formando dos grupos de pacientes:
-Grupo I: consta de 75 pacientes intervenidos por CL, por un equipo de 3 cirujanos que desarrollan una especial dedicación a la patología esofagogástrica, en el Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia.
-Grupo II: consta de 28 pacientes operados mediante CA, por un equipo de características similares a los del grupo I, en el Hospital General Universitario de Valencia.
Consideramos como FTCH la constituida por el fundus gástrico abrazando al esófago abdominal en toda su circunferencia, en una longitud de 2 ó 3 centímetros, que puede ser calibrada de forma instrumental (bujía esofágica o endoscopia), o de visu por el cirujano al permitir el paso del dedo del cirujano (en cirugía abierta) o de instrumental de
1 centímetro de diámetro (en cirugía laparoscópica) entre el esófago y la valva gástrica ampliamente en ambos casos.
La colecistectomía, como cirugía asociada a la antirreflujo (5), se realizó de forma similar en los grupos (sólo se indicó ante colelitiasis conocida en el preoperatorio): 10 pacientes del grupo I y en 2 pacientes del grupo II. En los dos grupos el número de puntos empleados para el cierre de los pilares es entre 2 y 3, mientras que los puntos para el manguito suelen ser 3. Se fijó el manguito al pilar derecho en el grupo I en el 15% de los casos, mientras que en el grupo II esta fijación fue a la pared esofágica en el 100%. Se utilizó la sonda nasogástrica en todos los pacientes del grupo II y en el 46% de los pacientes del grupo I. La sección de los vasos cortos (VC), que sólo realizamos si se observa el manguito gástrico a demasiada tensión, fue necesaria en 11 (14,6%) pacientes del grupo I y 8 (28,5%) pacientes del grupo II. Se empleó la calibración con bujía en el 62,7% de los casos en el grupo I y en el 15% de los casos del grupo II.
Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico son las mismas en los dos grupos (6):
-Respuesta ausente o parcial al tratamiento médico (8-12 semanas).
-Pacientes con control sintomático de la ERGE mediante un tratamiento médico adecuado, pero que presentan: recaída al abandonar este o que desean liberarse del tratamiento médico al ser jóvenes.
-Complicaciones de la ERGE: progresión de las lesiones de mucosa esofágica (III-IV), estenosis tras dilatación endoscópica, úlcera esofágica, hemorragia y manifestaciones atípicas.
En el tratamiento estadístico empleamos los tests Chi cuadrado y t de Student. En los datos preoperatorios no se observaron diferencias entre los grupos.
RESULTADOS
1. En el acto operatorio: fue necesario la conversión a cirugía abierta en una ocasión en el grupo de CL debido a un neumotórax que interfería con la ventilación mecánica. El tiempo quirúrgico global medio fue algo superior en el grupo I sin existir diferencias estadísticamente significativas (e.s.): 146 minutos frente a 113,4 min.
La morbilidad peroperatoria es algo mayor en el grupo abierto sin ser estas diferencias e.s. (14,2 frente a 6,6%). En el grupo I se produjeron: un desgarro duodenal en el curso de una de las colecistectomías en una vesícula colecistítica que fue reparada mediante sutura por laparoscopia, dos neumotórax, un desgarro del pilar derecho que obligó al empleo de material protésico y una perforación de la unión esofagogástrica debido a la introducción de la sonda tutora esofágica que fue reparada mediante sutura en dos capas y FTCH por laparoscopia. En el grupo II esta fue secundaria a tres lesiones esplénicas que requirieron esplenectomía en dos ocasiones y una esplenorrafia.
2. En el postoperatorio inmediato: analizamos el confort y la recuperación postoperatoria a través del requerimiento de analgésicos (5 frente a 9 dosis), inicio del peristaltismo (29,2 frente a 39,4 horas), tiempo hasta la retirada de la SNG (34,8 frente a 50,6 h), tiempo de inicio de tolerancia oral (40 frente a 52 h) y estancia postoperatoria (5 frente a 7,8 días). En conjunto, observamos diferencias que son e.s. a favor del grupo laparoscópico.
La mortalidad fue nula en los dos grupos, mientras que la morbilidad en el postoperatorio inmediato fue superior de forma e.s. en el grupo de CA (35,7 frente al 18,7%). En el grupo abierto destacan una hemorragia intraabdominal que se trató mediante apoyo transfusional, un hemotórax que precisó de drenaje percutáneo y de apoyo transfusional, 3 complicaciones de la herida quirúrgica (2 evisceraciones y un hematoma) y 2 disfagias a sólidos. En el grupo laparoscópico un hematoma intraabdominal que requirió aporte sanguíneo, 2 complicaciones de la herida (1 seroma y un hematoma), 2 disfagias a sólidos y 3 enfisemas subcutáneos.
La reincorporación a la actividad sociolaboral es más temprana en el grupo de cirugía laparoscópica (e.s.). De este modo la actividad domiciliaria (entendida como capacidad del paciente tras el alta hospitalaria para valerse por sí solo en su domicilio) y la laboral se recuperan a los 7 días (3-13) y los 25 días (15-36) respectivamente en el grupo I, y a los 15 días (9-25) y los 31 días (24-57) en el grupo II.
3. El seguimiento en consultas externas (mínimo de 1 año y máximo de 8 años): dicho seguimiento en ambos grupos es superior al 85%. Analizamos la apreciación subjetiva por parte del paciente de los resultados de la cirugía mediante la clasificación de Visick: así en el grupo I entre el 94,6 y el 100% de los pacientes se clasifican como buen resultado de la cirugía (Visick I y II); mientras que en el grupo II este porcentaje se cifra entre el 66,6 y el 100%, si bien estas diferencias carecen de valor dado el limitado número de pacientes que se analizan a partir de los 5 años. Al analizarse el grado de satisfacción, preguntando al paciente si volvería a intervenirse de presentar los mismos síntomas que presentaba antes de operarse, no se observan diferencias e.s. (92% del grupo I y 82,2% del grupo II se reintervendrían).
Asimismo, valoramos los síntomas de recidiva de la ERGE:
-Pirosis (en el grupo I tres pacientes con pirosis que se precisó tratamiento con inhibidores de la bomba de protones -IBP- al rechazar su reintervención y en el grupo II dos pacientes que fueron reintervenidos).
-Regurgitación (ningún paciente en los dos grupos).
-Epigastralgia (tres casos con síntomas moderados, dos en el grupo I y uno en el grupo II) (Tabla I).
El índice de síntomas típicos refleja resultados similares en los dos grupos, es decir, puntuaciones entre 0 y 1 entre el 85 y el 100% de casos en el grupo I y entre el 66% y el 100% en el grupo II, para todos los periodos del seguimiento.
Dentro de los efectos colaterales de la cirugía destacan: disfagia precoz (valorada incluso si aparece una vez a la semana): 52% grupo I y 46% grupo II, y tardía: entre 5 y 9% grupo I y entre 3,6-7,1% grupo II; meteorismo y síndrome de atrapamiento aéreo (1 caso moderado en el grupo I); dificultad para vómito y eructo (5 casos graves en el grupo I y 1 en el grupo II) y plenitud postprandial (PP) (Tabla II).
En el grupo I se produjo un ingreso durante el seguimiento debido a disfagia a los 12 meses que precisó de dilatación endoscópica, mientras que en el grupo II se precisó de dos a los 3 meses por epigastralgia y por un cuadro de hemorragia digestiva alta, que se manifestaron en la endoscopia como gastritis y en el TEGD con el manguito migrado a tórax. Estos cuadros remitieron con el tratamiento médico.
En el grupo I no se reintervino ningún paciente; mientras que en grupo II se precisó una segunda cirugía en tres casos realizándose: diversión duodenal total por persistencia de la clínica de ERGE pese a tratamiento médico con IBP a dosis plenas a los 3 años, FTCH con colocación de malla por sospecha de volvulación gástrica (melenas, epigastralgia y cortejo neurovegetativo) en una recidiva herniaria a los 2 años, Boerema por recidiva herniaria y persistencia de la clínica de ERGE pese a tratamiento médico con inhibidores de la bomba de protones a dosis plenas a los 8 años.
Además de estas, se detectaron 5 eventraciones en el grupo I que fueron reparadas sin necesidad de material protésico con la ayuda de anestesia local y sedación, en cambio en el grupo II aparecieron 6 eventraciones que requirieron de anestesia general y empleo de malla para su reparación.
Los resultados del estudio funcional se recogen en las tablas III y IV:
-TEGD: en el grupo I se detectó una migración del manguito a tórax a los 2 años y una disrupción del manguito al año, cursando ambas de forma sintomática con recidiva de la pirosis y precisando de tratamiento con IBP. En el grupo II en cambio dos disrupciones a los 2 años que obligaron a su reintervención por persistencia de la pirosis.
-Endoscopia: se realiza con una mayor frecuencia de la habitual para así poder objetivar nuestros resultados de la cirugía, clasificándose todos los pacientes como esofagitis leve o ausente al año.
-pHmetría de 24 horas: en el grupo I es patológica en el 11,5% tanto a los 3 como a los 12 meses, mientras que el grupo II el 12,5 y el 22% respectivamente.
-Manometría: la presión del EEI en la mayoría de los casos se cifra superior a 15 mmHg en los controles a los 3 y 12 meses tras la cirugía: 88,2 y 75,4% para el grupo I, 100 y 85,7% para el grupo II.
DISCUSIÓN
1. El estudio de los resultados peroperatorios de la literatura consultada muestra unos tiempos operatorios medios en las series de CL que oscilan entre los 60 y 218 minutos, mientras que en CA estos varían entre 57 y 170 minutos. Las complicaciones peroperatorias (7) en CL oscilan entre el 2 y el 8%, mientras que en CA se cifra entre el 4,7 (8) y el 15,5% (9), a expensas de lesiones esplénicas. Nuestra experiencia es comparable a lo publicado.
2. Durante el postoperatorio inmediato la morbilidad aportada por la literatura se sitúa para la CL entre el 2,3 y el 14,5% (siendo características la perforación EG y la herniación torácica de la valva gástrica), mientras que para la CA se cifra entre el 17 (3,4) y el 22% (10); en nuestra experiencia destacan cifras algo superiores a lo publicado. En las series laparoscópicas por patología detectada en el seguimiento se requieren ingresos hasta en el 2,6% y las reintervenciones (por migración de la valva) en el 1,6%. La mortalidad en la literatura oscila entre el 0 y el 0,4%; nuestra experiencia fue nula.
En el postoperatorio inmediato, la estancia hospitalaria según la literatura se sitúa entre 23 h y 5,4 d en CL frente a 7,2 y 15,2 d en CA, es decir, que muestra ventajas a favor de la CL (11). Esta alta hospitalaria precoz (12) se sigue de una reincorporación a la actividad sociolaboral más temprana que con la cirugía abierta: actividad en domicilio entre 7-14 d en CL y entre 21-31 d en CA, y laboral entre los 14-41 y 34-69 d respectivamente. Estos datos coinciden con los obtenidos en nuestro trabajo.
3. Al analizar los resultados del seguimiento clínico, la valoración de la clasificación de Visick dada por la literatura tras CL muestra grados de satisfacción I y II entre el 88 y el 95% (13), en CA entre 67 y 93% (14). Nuestros resultados son concordantes con los señalados (15).
En cuanto a las recidivas, los efectos de la cirugía sobre las exploraciones complementarias (16) muestran los siguientes resultados:
-En la pHmetría (17) postoperatoria se produce normalización de todos los parámetros en el primer control postoperatorio (18), detectándose hasta un 10% de pHmetrías patológicas (19) lo que representa una mayor tasa de recurrencias instrumentales que clínicas (20). Nuestra experiencia es similar.
-Los efectos manométricos de la FTCH a nivel esofágico muestran (21): restauración de la presión normal del EEI en sus tres vertientes (presión media basal, longitud abdominal y longitud total) (18,22-25). Nosotros hemos objetivado incremento de la presión media del EEI s.e., mientras que la longitud no se ha modificado. En nuestra serie los casos de hipomotilidad del cuerpo esofágico se normalizan en el postoperatorio (5 en el grupo I y 3 en el II).
-El TEGD detecta la valva gástrica defectuosa hasta en el 8% al año y un 30% a los 10 años (26). Nuestros resultados refrendan lo publicado hasta el primer año.
-La endoscopia digestiva alta (EDA) confirma la curación de la esofagitis entre el 85 y el 100% de los casos al año y del 83% de los casos a los 6 años de la cirugía (21). En el seguimiento observamos curación al año en el grupo I en 89% y en el grupo II en 75%.
En lo referente al control de los síntomas típicos de la ERGE, las series publicadas reflejan 8 (27):
-Pirosis: en CL entre el 0 y el 12% hasta los 3 años. La CA (28,29) en cambio del 10% (entre 7 y 18%) con un seguimiento similar.
-Regurgitación: tras la cirugía se presenta entre el 1 y 6%.
-Disfagia (30): las exploraciones complementarias no son de utilidad para predecirla, sino que el único factor relacionado es la disfagia preoperatoria (31). Se distinguen dos formas:
- Precoz: en CL entre el 10 y el 90%, precisando de dilatación endoscópica entre el 1 y el 8% de los casos.
- Persistente: en CL entre 0,6 y 18%. En CA se presenta en el 24% (entre 17 y 43%).
Estos resultados son concordantes con los obtenidos en nuestro trabajo.
Al referirse a la presentación de síntomas atípicos (pulmonares y otorrinolaringológicos) la efectividad es menos predecible, pudiendo objetivarse hasta en el 14%. En nuestra experiencia (en dos pacientes del grupo I aparece sintomatología pulmonar de forma aislada) se resuelven con la cirugía.
Los efectos colaterales de la cirugía que se comentan en la literatura:
-Plenitud postprandial: hasta en un 49%. En nuestro estudio aparece en un porcentaje inferior.
Incapacidad para el vómito: el 25 y 70% de casos para seguimientos de 2 años. La incapacidad para el eructo se cifra desde el 15-20% hasta el 60%. Los resultados en el grupo de CL son similares a los publicados.
Por último, en relación a las reintervenciones no todos los pacientes con síntomas son candidatos para su reintervención (en una serie de 48 pacientes sintomáticos se reinterviene el 65% de ellos) (32). La tasa de reintervenciones en CL oscila entre el 0,5 y el 10%, y frecuentemente son secundarias a la herniación transhiatal de la valva. En nuestro trabajo en el grupo laparoscópico no se reintervino ningún paciente, controlándose los casos con recidiva mediante el tratamiento médico; mientras que en el grupo abierto se reoperaron tres.
CONCLUSIÓN
Los resultados de la funduplicatura de 360º corta y holgada por vía laparoscópica son similares a los de la vía abierta, beneficiándose la primera de una mejor tolerancia postoperatoria y de unas menores complicaciones de pared abdominal, acompañadas de una reincorporación más precoz a su actividad habitual.
ADDENDUM
Actualmente en nuestra serie de cirugía laparoscópica: a) no usamos prácticamente la sonda nasogástrica; b) no empleamos la bujía esofágica, sino que calibramos de visu la valva gástrica; c) no fijamos la funduplicatura; y d) seccionamos con menor frecuencia los vasos cortos.
BIBLIOGRAFÍA
1. Carbonell Antolí C. Prólogo. In: Delgado Gomis F. Cirugía laparoscópica para cirujanos generales. Madrid: Acirhospe ed, 1995. p. 10-3. [ Links ]
2. Bolufer Cano JM, Delgado Gomis F. Respuesta biológica a la cirugía laparoscópica. In: Delgado Gomis F. Cirugía laparoscópica para cirujanos generales. Madrid: Acirhospe ed, 1995. p. 189-202. [ Links ]
3. Rey Moreno A, Martínez Ferriz A, Suescun García R, Espadas Padial B, Hernández Carmona J, Navarro Pinero A, Oliva Munoz H. Analysis of surgery of gastroesophageal reflux by laparotomy and laparoscopy approach. Rev Esp Enferm Dig 1996; 88: 247-51. [ Links ]
4. Moss SF, Armstrong D, Arnold R, Ferenci P, Fock KM, Holtmann G, et al. GERD 2003 - a consensus on the way ahead. Digestion 2003; 67: 111-7. [ Links ]
5. Pozo F, Giganto F, Rodrigo L. Non-complicated cholelithiasis associated with GERD. Results of combined laparoscopic surgery in low risk patients. Rev Esp Enferm Dig 2004; 96: 237-45. [ Links ]
6. Mattioli S, Lugaresi ML, Pierluigi M, Di Simone MP, D'Ovidio F. Review article: indications for anti-reflux surgery in gastro-oesophageal reflux disease. Aliment Pharmacol Ther. 2003; 17 (Supl. 2): 60-7. [ Links ]
7. Watson DI, De Beaux AC. Complications of laparoscopic antireflux surgery. Surg Endosc 2001; 15: 344-52. [ Links ]
8. Urschel JD. Complications of antireflux surgery. Am J Surg 1993; 166: 68-70. [ Links ]
9. Dunnington GL, De Meester TR. Outcome effect of adherence to operative principles of Nissen fundoplication by multiple surgeon. Am J Surg 1993; 166: 654-59. [ Links ]
10. Luostarinen M. Nissen funduplication for gastro-esophageal reflux disease: long term results. Ann Chir Gynaec 1995; 84: 115-20. [ Links ]
11. Oddsdottir M. Minimal access surgery. Surg Clin N Am 2000; 80: 1243-52. [ Links ]
12. Terry M, Smith CD, Branum GD, Galloway K, Waring JP, Hunter JG. Outcomes of laparoscopic fundoplication for gastroesophageal reflux disease and paraesophageal hernia. Experience with 1000 cases. Surg Endosc 2001; 15: 691-9. [ Links ]
13. Bais JE, Bartelsman JF, Bonjer HJ, Cuesta MA, Go PM, Klinkenberg-Knol EC, et al. Laparoscopic or conventional Nissen fundoplication for gastro-oesophageal reflux disease: randomised clinical trial. The Netherlands Antireflux Surgery Study Group. Lancet 2000; 355: 170-4. [ Links ]
14. Bowrey DJ, Peters JH. Minimal access surgery. Laparoscopic esophageal surgery. Surg C N Am 2000; 80: 1213-42. [ Links ]
15. Nilsson G, Larsson S, Johnsson F. Randomized clinical trial of laparoscopic versus open fundoplication: evaluation of psychological well-being and changes in everyday life from a patient perspective. Scand J Gastroenterol 2002; 37: 385-91. [ Links ]
16. Frantzides CT, Carlson MA, Madan AK, Stewart ET, Smith C. Selective use of esophageal manometry and 24-Hour pH monitoring before laparoscopic fundoplication. J Am Coll Surg 2003; 197: 358-63. [ Links ]
17. Streets CG, DeMeester TR. Ambulatory 24-hour esophageal pH monitoring: why, when, and what to do. J Clin Gastroenterol 2003; 37: 14-22. [ Links ]
18. Gomez R, Seoane J, Moreno D, Cuenca B, Hidalgo M, García A, et al. Manometric changes induced by antireflux surgery (Nissen) and its relation to pH measurement and clinical findings. An analysis 6 months after the intervention. Rev Esp Enferm Dig 1992; 82: 1-6. [ Links ]
19. Dallemagne B, Weerts C, Jehaes C, Markiewicz S. Causes of failure of laparoscopic antireflux operations. Surg Endosc 1996; 10: 305-10. [ Links ]
20. Watson DI, Jamieson GG, Mitchell PC, Devitt PG, Britten-Jones R. Stenosis of the esophageal hiatus following laparoscopic fundoplication. Arch Surg 1995; 130: 1014-6. [ Links ]
21. Stein HJ, Bremner RM, Jamieson J, D Meester TR. Effect of Nissen fundoplication on esophageal motor function. Arch Surg 1992; 127: 788-90. [ Links ]
22. Martínez de Haro L, Parrilla Paricio P, Ortiz Escandell MA, Morales Cuenca G, Videla Troncoso D, Cifuentes Tebar J, et al. Antireflux mechanism of Nissen fundoplication. A manometric study. Scand J Gastroent 1992; 27: 417-20. [ Links ]
23. Braigrie RJ, Watson DI, Myers JC, Jamieson GG. Outcome of laparoscopic Nissen fundoplication in patients with disordered preoperative peristalsis. Gut 1997; 40: 381-5. [ Links ]
24. Vassilakis JS, Xynos E, Kasapidis P, Chrysos E, Mantides A, Nicolopoulos N. The effect of floppy Nissen fundoplication on esophageal and gastric motility in gastroesophageal reflux. Surg Gynecol Obstet 1993; 177: 608-16. [ Links ]
25. Soto Beauregard C, Baoquan Q, Diez Pardo J, Tovar Larrucea JA. Manometric study of the effects of experimental fundoplication in rats. Rev Esp Enferm Dig 1998; 90: 487-98. [ Links ]
26. Luostarinen M, Isolauri J, Laitinen J, Koskinen M, Keyrilainen O, Markkula H, et al. Fate of Nissen funduplication after 20 years. A clinical, endoscopical and functional analysis. Gut 1993; 34: 1015-20. [ Links ]
27. Wenner J, Nilsson G, Oberg S, Melin T, Larsson S, Johnsson F. Short-term outcome after laparoscopic and open 360 degrees fundoplication. A prospective randomized trial. Surg Endosc 2001; 15: 1124-8. [ Links ]
28. Apelgren K. Hospital charges for Nissen funduplication and other laparoscopic procedures. Surg Endosc 1996; 10: 359-60. [ Links ]
29. Martínez de Haro LF, Ortiz A, Parrilla P, García Marcilla JA, Aguayo JL, Morales G. Long-term results of Nissen fundoplication in reflux esophagitis without strictures. Clinical, endoscopic, and pH-metric evaluation. Dig Dis Sci 1992; 37: 523-7. [ Links ]
30. Luostarinen M, Virtanen J, Koskinen M, Matikainen M, Isolauri J. Dysphagia and oesophageal clearance after laparoscopic versus open Nissen fundoplication. A randomized, prospective trial. Scand J Gastroenterol 2001; 36: 565-71. [ Links ]
31. Herron DM, Swanstrom LL, Ramzi N, Hansen PD. Factors predictive of dysphagia after laparoscopic Nissen fundoplication. Surg Endosc 1999; 13: 1180-3. [ Links ]
32. Horgan S, Pohl D, Bogetti D, Eubanks T, Pellegrini C. Failed antireflux surgery: what have we learned from reoperations? Arch Surg 1999; 134: 809-15. [ Links ]











 texto em
texto em