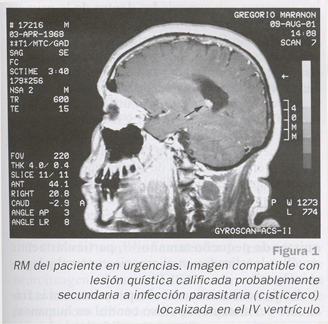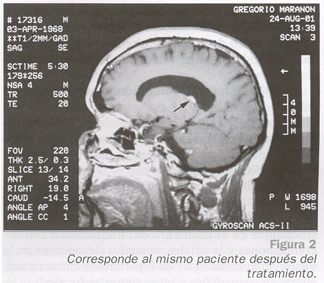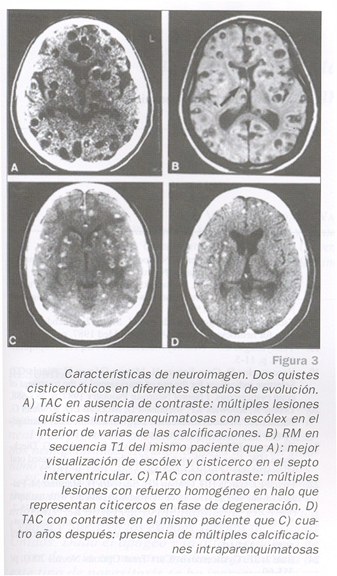Meu SciELO
Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Acessos
Acessos
Links relacionados
 Citado por Google
Citado por Google -
 Similares em
SciELO
Similares em
SciELO  Similares em Google
Similares em Google
Compartilhar
Medifam
versão impressa ISSN 1131-5768
Medifam vol.12 no.10 Dez. 2002
NOTA CLÍNICA
Cefalea en un paciente joven. Neurocisticercosis
R. Romero Pareja, B. García Lecuona*, J. A. Ferrús Ciriza**
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Área 1. *Médico Adjunto del Servicio
de Urgencias. Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
**Médico de Medicina Familiar y Comunitaria. Área 1. Madrid
RESUMEN
La cisticercosis cerebral es una forma de presentación de parasitosis cerebral causada por Tenia Soleum. A pesar de la escasa prevalencia lejos de las zonas endémicas, el incremento de los movimientos migratorios obliga a un mayor estado de alerta por parte del médico ante síntomas frecuentes como es una cefalea, sobre todo en pacientes con factores de riesgo epidemiológicos. El diagnóstico debe ser precoz y el tratamiento instaurarse lo antes posible, de lo contrario las consecuencias pueden ser fatales para el enfermo.
Palabras clave: Neurocisticercosis. Movimientos migratorios. Cefalea. Tenia Soleum.
Migraine in a young patient. Neurocysticercosis
ABSTRACT
The cerebral neurocysticercosis is a form of presentation of parasitosis caused by Taenia Soleum. In spite of low prevalence far from endemic areas, the migratory movements increment forces to bigger alert by the doctor because of frecuent syntoms as a migraine, mainly in patient with epidemic risk factors. The diagnosis should be accurate and the treatment must be established as soon as possible, otherwise the consequences can be fatal for the patient.
Key words: Neurocysticercosis. Migratory movements. Migraine. Taenia Soleum.
Recepción: 23-04-02
Aceptación: 19-06-02
INTRODUCCIÓN
En un país como España, actualmente paso de movimientos migratorios, es preciso tener en cuenta enfermedades prevalentes en los países de origen de estos inmigrantes1-3. Tanto es así que hemos creído conveniente la presentación de un caso de cisticercosis cerebral en un paciente ecuatoriano, considerándolo de doble interés, debido a un motivo tan frecuente de consulta a urgencias como es la cefalea, y a la importancia de su diagnóstico diferencial.
CASO CLÍNICO
Paciente varón de 33 años de nacionalidad ecuatoriana que lleva 18 meses residiendo en España y que refiere como antecedentes personales únicamente cefaleas posturales no muy intensas estando en su país. El motivo por el cual decide acudir a urgencias es una cefalea holocraneal intensa continua, de reciente aparición que no se modifica con la postura y no cede con analgésicos habituales, y como sintomatología acompañante presenta vómitos y molestias en la región cervical. En la exploración física el único dato a resaltar es una leve rigidez de nuca, el resto es rigurosamente normal. Pero el dato de alarma en este caso, y gracias al cual se pudo llegar al diagnóstico etiológico, es la inestabilidad deambulatoria que sufre el paciente mientras camina en dirección a la sala de espera, y de la que nos percatamos. Este hecho indica la realización urgente de una tomografía computerizada (TC), que pone de manifiesto la existencia de un proceso expansivo en IV ventrículo que produce hidrocefalia. Llegado este punto se decide la realización de una resonancia magnética (RM) (Fig. 1), cuya imagen es compatible con una infección parasitaria (cisticerco) en fase vesicular, situada en IV ventrículo en su zona media y receso lateral, que produce una hidrocefalia obstructiva por bloqueo de los agujero de Luschka derecho y Magendie. También se solicita una analítica de sangre, en la que existe leucocitosis con desviación izquierda, y una serología, en busca de un diagnóstico de confirmación, que resulta positiva para cisticerco.
Con el diagnóstico cisticercosis cerebral, se instaura tratamiento específico con albendazol a una dosis de 400 mg cada 12 horas y dexametasona, así como analgesia. Después de una semana de tratamiento, en la que el enfermo experimenta una clara mejoría clínica, se realiza una RM de control (Fig. 2) que demuestra la reducción de tamaño de la lesión y una disminución de la dilatación ventricular.
El paciente recibe el alta, veinte días después del ingreso, con la siguiente medicación: albendazol. 400 mg/12 h, dexametasona en pauta descendente y analgesia.
DISCUSIÓN
La neurocisticercosis (NC) es la enfermedad parasitaria más importante que afecta el sistema nervioso y un problema de salud pública en los países en vías de desarrollo, en su mayor parte en América Central y del Sur, África y Asia4,5. Se relaciona a las poblaciones de condiciones sanitarias pobres. Hay manifestaciones clínicas diferentes, dependiendo de la situación patológica y la fase de evolución de la enfermedad. Los signos y/o síntomas pueden tardar en aparecer de 1 a 35 años después de la infestación. Las presentaciones clínicas más frecuentes incluyen: epilepsia, meningitis, hipertensión intracraneal y deterioro cognoscitivo. También puede diagnosticarse de forma casual en pacientes asintomáticos.
Concepto: infección del sistema nervioso central por larvas de Tenia Soleum2 que, previamente, penetraron al organismo a través del tracto intestinal, en la mayoría de los casos de forma asintomática.
Epidemiología: el contagio se produce por comer carne de cerdo cruda o poco cocida, que contenga cisticercos vivos. La NC es muy común en Latinoamérica, Sudáfrica e India, y en áreas de inmigración de estas zonas, presentándose en forma de epilepsia con relativa frecuencia.
Patogenia: en la NC, las larvas, enquistadas en los músculos del cerdo, llegan al estómago del hombre, donde se disuelve la pared de las mismas, liberándose así el embrión. Éste atraviesa la mucosa intestinal, se disemina por vía hematógena, enquistándose en diversos órganos (músculos, vísceras, sistema nervioso central, etc.). Resumiendo, la NC puede producirse por:
--Transmisión feco-oral.
--Ingesta de agua o alimentos contaminados.
--Autoinfestación, por ondas antiperistálticas (en el vómito).
El cisticerco se desarrolla con más frecuencia en piel, músculos y sistema nervioso central (espacio subaracnoideo de la base y alrededor de los ventrículos), dando lugar en este último caso a la neurocisticercosis.
Manifestaciones clínicas: hay que diferenciar entre:
--Fase de invasión: aguda, suele ser asintomática o bien cursar con fiebre, mialgias cefalea y eosinofilia, en cualquier caso pasa inadvertida en la mayoría de las ocasiones.
--Fase de postinvasión: después de un periodo de varios años, pueden aparecer calcificaciones casuales en radiografías, mientras que los síntomas más frecuentes en el momento del diagnóstico son las convulsiones y la cefalea, seguidos de cambios en la visión, manifestaciones de hipertensión intracraneal, alteraciones mentales y otros síntomas focales6.
Se puede clasificar en formas activas e inactivas1, dentro de estas últimas se incluyen los granulomas calcificados y el síntoma primordial es la epilepsia5,7,8. La forma más frecuente de manifestación de la forma activa es la aracnoiditis, que cursa con alteraciones en el líquido cefalorraquídeo (pleocitosis mononuclear, proteínas elevadas y serología positiva para cisticerco) y hasta un 50% de los pacientes presenta hidrocefalia obstructiva secundaria a la obstrucción de los agujeros de Luschka y Magendie9.
En los pacientes con neurocisticercosis, las convulsiones y otros síntomas ocurren únicamente en las personas con las lesiones cerebrales calcificadas, de hecho en áreas endémicas es ésta la causa identificable más frecuente de convulsiones10. La presencia de edema perilesional se ha documentado asociado a las lesiones calcificadas en los pacientes sintomáticos, pero la frecuencia de esta complicación y características de los pacientes que lo desarrollan no es conocida. Los pacientes en Perú y los Estados Unidos con neurocisticercosis, confirmada por los resultados positivos de comprobación serológica, y sólo con lesiones calcificadas en la tomografía computerizada, son estudiados mediante imagen de resonancia magnética. El edema perilesional se observa en poco más de un tercio de los pacientes, y algunos tienen frecuentemente severos episodios de incapacidad. Entre éstos se demuestra una fuerte asociación entre edema perilesional y lesiones calcificadas. Los episodios convulsivos y la morbilidad neurológica, en esta población, son comunes y se vinculan al binomio antes mencionado11.
Diagnóstico de la neurocisticercosis:
1. Epidemiológico: no se detectan proglótides en heces.
2. Serológico: ¿ELISA o Inmunoblot? La sensibilidad observada era 100% para ELISA-Tso, 91,7% para el IFT (Test de Inmunofluorescencia Indirecta), y 87,5% para el CFT (Test de Fijación del Complemento). La especificidad era 90% para ELISA-Tso, 50% para IFT, y 63,3% para CFT. La eficacia es más alta para ELISA-Tso, seguida por IFT y CFT. Estos resultados demuestran que ELISA-Tso puede usarse como un método del escrutinio para el serodiagnóstico de NC y debe apoyarse en la necesidad de pruebas específicas para la confirmación de los resultados. Los inmunoblot pueden usarse como una prueba del confirmación12.
El diagnóstico serológico cobra especial importancia en países endémicos donde la disponibilidad de técnicas de neuroimagen resulta insuficiente. Llegado este punto, creo conveniente reseñar la importancia que tiene la posibilidad de almacenar en papel sangre entera (SE) o líquido cefalorraquídeo (LCR) de pacientes con diagnóstico de sospecha de NC para su posterior análisis serológico. Mediante un estudio comparativo de las diferentes clases de papel se pone de manifiesto que la preservación óptima de las muestras biológicas se logra cuando la sangre entera se almacena en papel de filtro, el LCR en papel blanco ordinario de mecanografía, y las muestras son congeladas dentro de la primera semana después de la recogida13. Estos resultados ponen de manifiesto cómo mejorar las técnicas de estudios epidemiológicos y diagnósticos en las zonas endémicas, donde son tan deficitarias las técnicas de inmunoanálisis y las de radioanálisis.
3. De imagen: las técnicas utilizadas son la tomografía computerizada (TC) y la resonancia magnética (RM). La TC es más útil para detectar calcificaciones que la RM (Fig. 3). En la fase aguda se pueden ver áreas focales de edema que progresan a lesiones homogéneas brillantes, y en la fase crónica quistes que no captan contraste con posterior refuerzo en anillo; estas lesiones pueden desaparecer o calcificarse. La RM es más fiable para detectar quistes de pequeño tamaño14,15, particularmemte aquéllos localizados en el espacio cisternal y leptomeníngeo16.
Así la neurocisticercosis, parasitosis más frecuente del sistema nervioso central en humanos2, continúa siendo de diagnóstico difícil debido a varias razones: las manifestaciones clínicas son inespecíficas, la mayoría de los resultados de neuroimagen no son patognomónicos, y algunas pruebas serológicas tienen baja especificidad. Por esto algunos autores mantienen que el objetivo de diagnóstico de la NC se basa en criterios clínicos, inmunológicos, de imagen y datos epidemiológicos. Según estos autores existen cuatro tipos de criterios en función de su potencia diagnóstica, de acuerdo con lo siguiente:
1. Criterios abslutos: demostración histológica del parásito en la biopsia cerebral o lesión de la médula espinal, lesiones quísticas que muestren el escólex en TC o RM y visualización directa de parásitos mediante el examen del fondo de ojo.
2. Criterios mayores: existencia de lesiones muy sugestivas de neurocisticercosis en el estudio de neuroimagen, el suero ELISA positivo, resolución de las lesiones quísticas intracraneales después de la terapia con albendazol o praziquantel, y resolución espontánea de las lesiones pequeñas aisladas.
3. Criterios menores: lesiones compatibles con neurocisticercosis en estudios de neuroimagen, manifestaciones clínicas sugestivas y ELISA LCR positivo.
4. Criterios epidemiológicos: evidencia de un contacto en la familia del infectado por Tenia Soleum, individuos que provienen o que han estado viviendo en una área donde la cisticercosis es endémica y antecedentes de viajes frecuentes a estas zonas.
La interpretación de estos criterios permite configurar dos posibilidades diagnósticas:
--Diagnóstico definitivo: pacientes que tienen un criterio absoluto o dos criterios mayores, uno menor y un criterio epidemiológico.
--Diagnóstico probable: pacientes que tienen bien un criterio mayor y dos criterios menores, o bien un criterio mayor, uno menor y un criterio epidemiológico, o bien tres criterios menores y un criterio epidemiológico13.
Tratamiento: tiene como pilares fundamentales los fármacos antiparasitarios y las medidas antiinflamatorio-descompresivas. Existen unas pautas establecidas en función del estado previo del paciente y la evolución que éste presente.
De esta forma se han publicado estudios que ponen de manifiesto la eficacia de una pauta empírica basada en, bien praziquantel a dosis de 50 mg/kg/día (repartidos en dos o tres tomas) durante quince días17-19 o bien con albendazol a dosis de 15 mg/kg/día (también, en dos o tres tomas) durante ocho días20,21, que presenta mayor actividad significativamente que el anterior y en la actualidad es el de elección20,21. Si no existiera respuesta, se iniciaría una segunda pauta durante quince días más22.
Se ha comprobado la ineficacia del praziquantel en el tratamiento de quistes localizados en el sistema ventricular19 o en el ojo23. Existen trabajos que han demostrado la ausencia de eficacia del praziquantel en régimen de uno/día (tres días consecutivos a dosis de 25 mg/kg/día) en pacientes con presencia de quistes cerebrales múltiples, siendo eficaz en algunos casos de un solo quiste viable24-26.
Hay datos que ponen de manifiesto que el uso de corticosteroides y anticonvulsivantes -carbamacepina y difenilhidantoína- producen una disminución de los niveles de praziquantel en plasma20,21.
En pacientes con diagnóstico de granuloma solitario confirmado por biopsia antes de instaurar la medicación, y si éste persiste durante más de seis meses después de cumplimentar la pauta empírica -granuloma solitario persistente-, está indicado completar el ciclo de un mes con albendazol a las mismas dosis. Comprobándose así la resolución completa en un 48% de los pacientes, una respuesta parcial (superior al 50%) en el 16% de los mismos, mientras que un 36% de los casos no presentó ningún cambio27.
También puede ser necesaria la utilización adicional de otros fármacos, como es el caso de la dexametasona a dosis estándar, durante los primeros días de tratamiento antiparasitario, para disminuir la inflamación y el edema perilesional. Algo parecido ocurre con la terapia anticonvulsivante en enfermos sintomáticos22.
Por último, mencionar el papel de la neurocirugía en esta patología. La principal indicación se reduce a aquellos casos que presentan quistes gigantes, y sobre todo si se encuentran en IV ventrículo, signos de hipertensión intracraneal y hay riesgo inminente de muerte, donde se realiza la derivación mediante shunt ventrículo-peritoneal28. Otro aspecto a resaltar lo ofrecen los pacientes en los que existe peligro de rotura intraoperatoria del quiste, hecho que tendría consecuencias catastróficas para el paciente. En este sentido se ha comprobado la eficacia en ratas de la inyección intracerebral de albendazol al 2%, estableciéndose así como alternativa terapéutica a la rotura quística cerebral que se podría producir en la intervención quirúrgica29.
CORRESPONDENCIA:
Rodolfo Romero Pareja
Cea Bermúdez 17
28003 Madrid
e-mail: romeropareja@hotmail.com
Bibliografía
1. Shultz TS, Ascher GF. Cerebral cystcercosis occurrence in the inmigrant population. Neurosugery 1978; 164-8. [ Links ]
2. Del Bruto OH, Sotelo J. Neurocysticercosis: an update. Rev Infect Dis 1988; 1075-87. [ Links ]
3. Mckormick GF. Cystcercosis cerebri. Review of 127 cases. Arch Neurol 1982. p. 534-9. [ Links ]
4. Sotelo J, Gerrero V, Rubio F. Neurocysticercosis: a new clasification based on active and inactive forms. Arch Interm Med 1985. p. 442-5. [ Links ]
5. Escobar A, Nieto D. Cystcercosis. En: Minkler J. Ed. Pathology of the nervous system. New York: McGraw-Hill Book Co, 1972. p. 2507-15. [ Links ]
6. Bello Martínez E, de Górgolas Hernández-Mora M, Albisua Sánchez J, Ruiz Barnés P, Cuenca Estrella M, Sarasa Corral JL, et al. Neurocisticercosis en un hospital terciario. Rev Clin Esp 1997. p. 604-10 [ Links ]
7. Gardner B, Goldberg M, Heiner D. The natural history of parenquimal central nervous system cysticercosis. Neurology 1984; 34-90. [ Links ]
8. Kramer L, Locke G, Byrd S, Dariabagi J. Cerebral cystcercosis: documentation of natural history with CT. Radiology 1989. p. 459-62. [ Links ]
9. Sotelo J, Marín C. Hydrocephalus secondary to cysticercosis aracnoiditis. A long-term follow up review of 92 cases. J Neurosurg 1987. p. 686-9. [ Links ]
10. Medina MT, Rosas E, Rubio-Donnadieu F, Sotelo J. Neurocisticercosis as the main cause of late-onset epilepsi in Mexico. Arch Intern Med 1990; 325-7. [ Links ]
11. Nash TE, Pretell J, García HH. Calcified cysticerci provoke perilesional edema and seizures. Clin Infect Dis 2001. p. 1649-53. [ Links ]
12. Bueno EC, Snege M, Vaz AJ, Leser PG. Serodiagnosis of human cysticercosis by using antigens from vesicular fluid of Taenia crassiceps cysticerci. Clin Diagn Lab Immunol 2001. p. 1140-4. [ Links ]
13. Del Brutto OH, Rajshekhar V, White AC Jr, Tsang VC, Nash TE, Takayanagui OM, et al. Proposed diagnostic criteria for neurocysticercosis. Neurology 2001. p. 177-83. [ Links ]
14. Teitelbaum GP. MR imaging of Neurocysticercosis. AJR 1989. p. 857. [ Links ]
15. Lotz J, Hewlett R, Rowen R. Neurocysticercosis: correlative pathomorphology and MR imagin. Neuroradiology 1988. p. 35-41. [ Links ]
16. Chang KH, Seung YC, Hesselink J, Han MH, Han MC. Parasitic disease of the central nervous system. Neuroimaging Clin North Am 1991. p. 159-78. [ Links ]
17. Escobedo F, Penagos P, Rodriguez J, Sotelo J. Albendazol therapy for neurocysticercosis. Arc Intern Med 1987. p. 738-41. [ Links ]
18. Takayanagui OM. Neurocysticercosis. II Arq Neurospiquiatr 1990. p. 11-5. [ Links ]
19. Vasconcelos D, Cruz-Segura H, Mateos Gómez H, Alanis GZ. Selective indications for the use of praziquantel in the treatment of brain cysticercosis. J Neurol Neurosur Psquiatry 1987. p. 383-688. [ Links ]
20. Leblnc R, Knowles KF, Melanson D, McLean LD, Roulean G, Farmer JP. Neurocysticercosis: surgical and medical management with praziquantel. Neurosugery 1986. p. 419-27. [ Links ]
21. Bittencourt PRM, Gracia CM, Martins R, Fernandes AG, Dieckmann HW, Jung W. Phenytoin and carbamacepine dicreased oral bioavailability of praziquantel. Neurology 1992. p. 419-27. [ Links ]
22. Pretell EJ, García HH, Gilman RH, Saavedra H, Martínez M. Failure of one-day praziquantel treatment in patients with multiple neurocysticercosis lesions. Clin Neurol Neurosurg 2001. p. 175-7. [ Links ]
23. Santos R, Chavarria M, Aguirre AE. Failure of medical treatment in two cases of intraocular cysticercosis. Am J Ophtalmol 1984. p. 247-50. [ Links ]
24. Bale Jr JF. Cysticercosis. Curr Treat Options Neurol 2000. p. 355-60. [ Links ]
25. Pearson RD, Guerrant RL. Praziquantel: a major advance in an-thelmintic therapy. Ann Intern Med 1983. p. 195-18. [ Links ]
26. Corona T, Lugo R, Medina R, Sotelo J. Single-day praziquantel therapy for neurocysticercosis. N Engl J Med 1996. p. 125. [ Links ]
27. Thussu A, Arora A, Lal V, Prabhakar S, Sawhney IM. Albendazole therapy for solitary persistent cysticercus granuloma. Neurol India 2001. p. 95-7. [ Links ]
28. Proano JV, Madrazo I, Avelar F, López-Félix B, Díaz G, Grijalva I. Medical treatment for neurocysticercosis characterized by giant subarachnoid cysts. N Engl J Med 2001. p. 879-85. [ Links ]
29. Senel A, CoklukC, Yildiz L, Agar E, Ayyildiz M, Onder A. The effects of albendazole solution at scolocidal concentration in the rat brain. Acta Neurochir (Wien) 2000. p. 929-33. [ Links ]